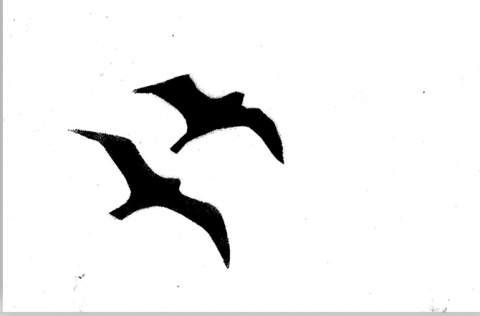La locura
![[Img #54865]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/7171__sol-2-dsc6561-1.jpg)
La normalidad es una ruta pavimentada por la que se camina cómodamente, pero ahí no crecen las flores.
Vincent Van Gogh
Era muy pequeña la primera vez que vi la locura. Tenía forma de mujer de mediana edad, apariencia desastrada, expresión ida. Cruzaba la calle. Era la loquita oficial del pueblo, y supongo que por esa etiqueta peyorativa que se le atribuía -hoy sé que se le llama estigma-, la reacción que provocó en mí fue de miedo. Hoy también sé que el miedo que nos provoca la locura de los otros y hasta la propia, como todo lo que nos es extraño y no comprendemos, es una emoción bastante común.
Cuando empecé a trabajar hace algunos años en una planta de agudos de psiquiatría no tenía ni idea del manejo de los pacientes psiquiátricos -sigo sin tenerla-, y recuerdo la entrevista que mantuve con Ezequiel. Llamémosle Ezequiel. Era un camillero del hospital que acababa de reingresar en la planta, se trataba de un paciente crónico. El hombre tenía un discurso normal hasta que, en un punto de la conversación, salía lo de la trama: una serie de gente se confabulaba contra él, buscaba perjudicarle, acabar con su vida. Mi falta de experiencia me llevó a intentar convencerle, sin lograrlo, claro está, de que eso que creía no existía. Hoy sé que el trastorno delirante es inamovible para el que lo padece. Aprendí que una de las tareas más importantes de mi trabajo-compartida con la de resto de profesionales que trabajamos en salud mental- es de acompañamiento, aceptación, escucha. Que las personas que padecen un trastorno psíquico sepan que estás ahí para intentar ayudarles de modo genuino, sepan que eres su aliado.
Hacernos cargo del enorme sufrimiento psíquico que padecen los locos -empleo la palabra loco no en sentido peyorativo, sino por ser la acepción original- y entender cómo se sienten por dentro cuando escuchan voces amenazantes, cuando se sienten perseguidos, cuando están tan hundidos que claudican de la vida, cuando se obsesionan con algo, cuando sin saber qué resorte se ha movido en su interior pierden el control de sí mismos…, es acaso lo esencial. El diagnóstico, apellido, etiqueta o clasificación en el DSM tienen menos importancia. ¡Cuántas veces una misma persona a lo largo de su vida tiene o ha pasado por diagnósticos diferentes porque ni los mismos profesionales de la salud dan con lo que le pasa! Si hacemos preguntas, dirá Fernando Colina, psiquiatra, investigador y ensayista en su libro ‘Sobre la locura’, no obtendremos más que respuestas, mientras que si dejamos hablar seremos premiados con historias. Yo añadiría a esto que esas historias pertenecen a realidades psíquicas únicas, subjetivas, inexpropiables. Historias que, en medio de la oscuridad más ominosa, brillan con luz propia.
Nadie estamos ajenos a la locura. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos estar aquejados de dolor psíquico por muy lejano que hoy nos parezca. En este sentido, cuando llegó el virus y con él la distopia -el mundo inimaginable- los supuestamente cuerdos nos obsesionamos con el lavado de manos, nos deprimimos con el confinamiento, nos metimos para el fondo de la cueva, nos volvimos un poco, o un mucho, locos. Y los locos se sintieron por primera vez acompañados. El estado de persecución y de referencialidad que algunos viven de forma permanente se cernía y nos concernía de pronto a todos. El virus no dejaba títere con cabeza.
Han pasado muchos años desde que vi a la loquita de mi pueblo cruzar la calle -creo que el otro día la volví a ver, pero no sé-. También desde que tuve esa entrevista con, llamémosle, Ezequiel. Muchas cosas sucedieron en medio. Hoy, si tuviera que definir la locura lo haría de una forma bien simple. Diría que es todo aquello que nos invalida para hacer cosas cotidianas como comer, dormir, descansar, trabajar, amar, relacionarnos con los otros, tener aficiones, proyectos, deseos e intentar llevarlos a cabo. Hoy, si tuviera que definir la locura diría que es aquello que nos incapacita para ser y estar con nosotros. Para ser y estar con otros en la cuerda floja de la vida. Casi nada.
![[Img #54865]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/7171__sol-2-dsc6561-1.jpg)
La normalidad es una ruta pavimentada por la que se camina cómodamente, pero ahí no crecen las flores.
Vincent Van Gogh
Era muy pequeña la primera vez que vi la locura. Tenía forma de mujer de mediana edad, apariencia desastrada, expresión ida. Cruzaba la calle. Era la loquita oficial del pueblo, y supongo que por esa etiqueta peyorativa que se le atribuía -hoy sé que se le llama estigma-, la reacción que provocó en mí fue de miedo. Hoy también sé que el miedo que nos provoca la locura de los otros y hasta la propia, como todo lo que nos es extraño y no comprendemos, es una emoción bastante común.
Cuando empecé a trabajar hace algunos años en una planta de agudos de psiquiatría no tenía ni idea del manejo de los pacientes psiquiátricos -sigo sin tenerla-, y recuerdo la entrevista que mantuve con Ezequiel. Llamémosle Ezequiel. Era un camillero del hospital que acababa de reingresar en la planta, se trataba de un paciente crónico. El hombre tenía un discurso normal hasta que, en un punto de la conversación, salía lo de la trama: una serie de gente se confabulaba contra él, buscaba perjudicarle, acabar con su vida. Mi falta de experiencia me llevó a intentar convencerle, sin lograrlo, claro está, de que eso que creía no existía. Hoy sé que el trastorno delirante es inamovible para el que lo padece. Aprendí que una de las tareas más importantes de mi trabajo-compartida con la de resto de profesionales que trabajamos en salud mental- es de acompañamiento, aceptación, escucha. Que las personas que padecen un trastorno psíquico sepan que estás ahí para intentar ayudarles de modo genuino, sepan que eres su aliado.
Hacernos cargo del enorme sufrimiento psíquico que padecen los locos -empleo la palabra loco no en sentido peyorativo, sino por ser la acepción original- y entender cómo se sienten por dentro cuando escuchan voces amenazantes, cuando se sienten perseguidos, cuando están tan hundidos que claudican de la vida, cuando se obsesionan con algo, cuando sin saber qué resorte se ha movido en su interior pierden el control de sí mismos…, es acaso lo esencial. El diagnóstico, apellido, etiqueta o clasificación en el DSM tienen menos importancia. ¡Cuántas veces una misma persona a lo largo de su vida tiene o ha pasado por diagnósticos diferentes porque ni los mismos profesionales de la salud dan con lo que le pasa! Si hacemos preguntas, dirá Fernando Colina, psiquiatra, investigador y ensayista en su libro ‘Sobre la locura’, no obtendremos más que respuestas, mientras que si dejamos hablar seremos premiados con historias. Yo añadiría a esto que esas historias pertenecen a realidades psíquicas únicas, subjetivas, inexpropiables. Historias que, en medio de la oscuridad más ominosa, brillan con luz propia.
Nadie estamos ajenos a la locura. Todos, en algún momento de nuestra vida, podemos estar aquejados de dolor psíquico por muy lejano que hoy nos parezca. En este sentido, cuando llegó el virus y con él la distopia -el mundo inimaginable- los supuestamente cuerdos nos obsesionamos con el lavado de manos, nos deprimimos con el confinamiento, nos metimos para el fondo de la cueva, nos volvimos un poco, o un mucho, locos. Y los locos se sintieron por primera vez acompañados. El estado de persecución y de referencialidad que algunos viven de forma permanente se cernía y nos concernía de pronto a todos. El virus no dejaba títere con cabeza.
Han pasado muchos años desde que vi a la loquita de mi pueblo cruzar la calle -creo que el otro día la volví a ver, pero no sé-. También desde que tuve esa entrevista con, llamémosle, Ezequiel. Muchas cosas sucedieron en medio. Hoy, si tuviera que definir la locura lo haría de una forma bien simple. Diría que es todo aquello que nos invalida para hacer cosas cotidianas como comer, dormir, descansar, trabajar, amar, relacionarnos con los otros, tener aficiones, proyectos, deseos e intentar llevarlos a cabo. Hoy, si tuviera que definir la locura diría que es aquello que nos incapacita para ser y estar con nosotros. Para ser y estar con otros en la cuerda floja de la vida. Casi nada.