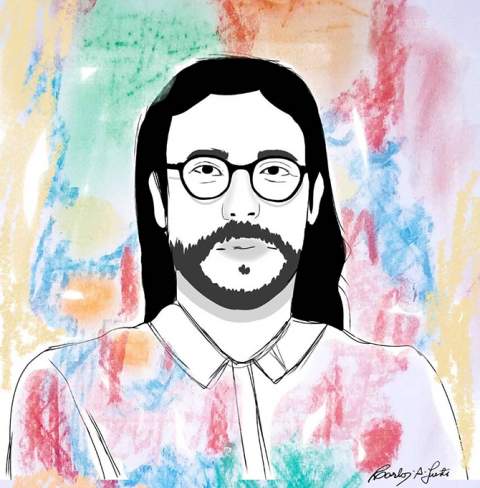ENTREVISTA / Victoria Benarroch, poeta
Victoria Benarroch: La palabra esencial
El tema de la ausencia, y aún más doloroso, la errancia y la pérdida, son memoria, acaso también añoranza por el regreso. Ello deviene consciencia de un tránsito melancólico que siempre nos lleva a la partida, al abandono de lo que sabemos que nunca volverá. Por eso partir es nuestro destino, nuestra huella perenne.
En la obra poética de Victoria Benarroch, Caracas, 1962, se vive en la propia carne y en la sangre la tristeza reflejada en una lírica cuidadosamente trabajada. Un uso del lenguaje que se caracteriza por las palabras decantadas, mostradas en su esencia; dicen en su exactitud lo preciso, y entonces, nada queda, apenas la vibración, el sonido que es música, ritmo y cadencia que contienen la intensidad, la tensión que se diluye mientras el poema queda como imagen pura y esplendorosa.
La divinidad de un dios que celebra la vida, la nutre, es pasión que traza la huella ancestral que se hace tan familiar, tan partícipe de una cotidianidad que se hace trascendente mientras la mirada del poeta es lucidez expresada en la emoción de la vida, por muy dolorosa que esta sea.
Victoria Benarroch, es, además de poeta, educadora con estudios en psicología y psicoanálisis. Miembro de la Asociación de Escritores de Lengua Castellana de Israel, y del Círculo de Escritores de Venezuela.
Participó en el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, (2001-2002), dictado por la poeta, María Antonieta Flores. Realizó estudios de especialización de escritura, en el Instituto de Escritura Creativa, (2002 y 2003). Poemas suyos acompañan el trabajo artístico de J. J. Castro, en la exposición Apuntes para una retrospectiva, 1954-2003.
Ha publicado los libros de poesía, Entretejido, 2007, y, La memoria de los trenes, 2015. Parte de su obra poética se encuentra publicada en revistas y antologías literarias.
![[Img #54966]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/85_captura-de-pantalla-busti.png)
De su obra poética inédita, presentamos el siguiente poema.
Porque todo es fugaz y la palabra lo detiene
porque el recuerdo es blanco
y amarnos
fue no dejar ir a una estrella fugaz
porque esa estrella a veces ronda mi alma.
![[Img #54962]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/3711_cover-entretejido.jpg)
Juan Guerrero: En tus libros se aprecia una honda melancolía, voces que hablan desde el silencio, en “el canto de una puerta que penetra en la piel del cielo” ¿Es tu misma voz la que se expresa o acaso son múltiples hablas las que habitan tu poesía?
Victoria Benarroch: La poesía se fragua en el silencio, desde las voces que allí lo habitan. En el silencio nace el amor más profundo, sus misterios, sus conquistas, sus ausencias; quizás por eso tanta melancolía. El presente es ya pasado al instante y pasa a ser memoria.
Somos en relación con los otros, así nos construimos. Sí, es mi voz y al mismo tiempo son múltiples voces que la integran y le dan cuerpo al poema, al libro que es un poema, donde habita un misterio siempre.
Tu respuesta me trae a la memoria algunos de los postulados de Mijail Bajtín (Soy por el Otro). ¿Tu poesía dialoga y tiene consciencia del Otro?
Buena asociación con Mijail Bajtín. Creo que la poesía siempre dialoga con el Otro (con los otros). Desde ese diálogo que hacemos al transitar de lo interior a lo exterior y viceversa, un espacio donde observamos, sentimos, deseamos e intercambiamos de modo consciente e inconsciente, se crea y recrea la voz poética.
Siempre hay un espacio inconsciente que se va haciendo consciente y conociendo en el proceso del trabajo poético. Eso me sucede al escribir. Yo sí tengo ahora mayor consciencia del otro con quien dialoga mi poesía.
Cierto. Ese diálogo se mantiene a todo lo largo de, por ejemplo, ‘Entretejido’. Sin embargo, en medio de la melancolía se puede observar un ser que monologa y va más allá, establece otro diálogo mientras se habla a sí misma. Pudieras ahondar en esto.
Sí. No sé qué viene primero frente al silencio y al blanco del papel, si el diálogo conmigo o con los otros, creo que va unido. Es un acto de reconstrucción, un viaje interior sorprendente, porque la poesía siempre me sorprende, allí suceden voces, mientras hablo ‘con otros’ hablo conmigo; entonces, si nombro, la poesía me reconoce, me descubre. Voy destejiendo y tejiendo mi dolor, mi historia, mis amores, mi herencia y más. Se descubre la fuerza de la palabra.
La memoria en tu poesía está entrelazada con tus ancestros: un sentimiento de desarraigo, de exilio, destierro y éxodo. ¿Por qué esa errancia tan marcada?
Sí, aunque no solamente con mis ancestros, pero sí está entrelazada con ellos. En mi primer libro es más evidente, aunque no fue intencional. Yo escribo desde la intuición y el inconsciente sin planear. Luego se fue convirtiendo, entre otras cosas, en ese reconocimiento de los ancestros para nombrarme y honrarlos. Lo hizo la poesía, tanto que me llevó a conocer Melilla, una ciudad en la que mi abuelo paterno, que no conocí, dejó un legado, una sinagoga y un trabajo impresionante con la ciudad. Gracias al poder de la palabra presenté este libro allí en el 2010. Tanto sucedió al mirarme y mirar, dejarme llevar por la nostalgia (entre otros sentimientos) y escribir. Podría hacer un libro sobre esas maravillas. Detrás de las vivencias hay mucho más de lo que a simple vista creemos y luego la poesía lo descubre.
En mi otro libro, ‘La memoria de los trenes’, el proceso fue diferente, sin embargo, también sucede; allí comencé a escribir de muchos temas: el abandono, la fuerza, la violencia, de ciudades que me inspiraron, etcétera. Y se fue entrelazando, sin darme cuenta, el tema que nombras, la memoria del desarraigo, el exilio, el destierro. Eso lo descubro al publicar el libro.
Fíjate lo que nos hace la poesía, la maravilla a la que nos invita en lo individual y colectivo, que en mi segundo libro están incluidos dos poemas de un archivo personal inédito llamado ‘Sobrevivientes’, uno de esos poemas nació de un texto dedicado a mi suegro sobreviviente del holocausto (pero yo soy sefardí), y el otro poema es un vínculo que hago entre lo que leemos en la fiesta de pesaj, la celebración que festeja la salida de la esclavitud, la salida de los judíos de Egipto, y sobrevivir. Estos poemas no iban en un principio en ese libro, pero de pronto se vincularon con un texto, como otros que estaban rondando en mis archivos, ellos se van encontrando. Como me dijo la poeta, Elizabeth Schön un día que le pregunté cómo hacía para construir el texto y saber cuáles eran los poemas y el orden. Ella me respondió: “Solamente debes escuchar a los poemas”. Era verdad.
Y sí, en ‘La memoria de los trenes’ comienzo a hablar de la niña en la sinagoga, y es un libro donde incluí poemas escritos en un viaje en barco. El barco se paraba en cada lugar, Roma, Florencia, Malta, etcétera. Allí tomábamos un tren y en ese tren al oír el sonido me daban ganas de escribir. Solo escribía navegando o por el sonido del tren. De allí salió el título, de uno de esos poemas. Así que ‘algo’ me llamó a ese sentimiento de viaje, de exilio. Y no sé si también fue un anuncio de que sería no solamente la hija de emigrantes, sino la madre de emigrantes, y otra emigrante como lo soy ahora. Pero de alguna manera la poesía me hizo sentir a plenitud la vivencia del viaje, de la pérdida, del éxodo y de la errancia, esa errancia no física, sino la que sucede en el interior de uno mismo.
Preguntas por qué; dicen que, por ser judía, pero creo que, aunque es cierto y es marcado, creo que todos de alguna manera somos errantes, y para hacer poesía, pasas por allí, necesariamente, te desplazas emocionalmente y espiritualmente de un lugar a otro, y el único lugar fijo es el poema y la única permanencia es la transformación.
![[Img #54965]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/1252_en-la-hierba-captura-de-pantalla.png)
Hablas del nacimiento/desplazamiento del texto poético en la ‘página en blanco’. ¿Cómo realizas ese ritual?
Creo que la palabra, la imagen, el texto nace, sí, desde el deseo y la carencia. Para mí es como una búsqueda en medio de un silencio blanco, como una invitación a un viaje, al del poeta y el de la poesía. La imagen o la palabra, se me ofrece con generosidad y aprendí a recibirla con agradecimiento, a respetarla y trabajarla sin saber al principio qué sucederá.
Me refiero al desplazamiento en el interior del poeta, de los poemas, de los versos también, esos que están allí en ti y en los archivos escritos. Poemas escritos en años y épocas distintas quedan allí reposando y de pronto se desplazan a otros archivos, a otros tiempos diferentes de aquellos donde nacieron. La poesía es atemporal y esos textos emigran de un tiempo al otro, se unen, se van vinculando con otros textos, cuando los trabajas, los escuchas, observas las imágenes y te tomas en serio la intuición.
Respecto del ritual, te puedo decir que me gusta escribir frente a una ventana. En Venezuela y en Panamá no he logrado ubicar mi escritorio si no da a una ventana. Me gusta escribir, y lo hago así cuando siento espacio y silencio interno y el externo me resulta fundamental; ese es mi espacio que siento blanco, el silencio desde donde escribo, aunque a veces puedo escribir explayándome en borradores. En momentos difíciles y oscuros, siempre se asoma ese espacio que me permite hacerlo.
Me gusta estar sola para escribir poesía, escribir es un oficio solitario, no me gusta hacerlo si me están esperando, hablando. Mi ritual, por decirlo así, es desconectarme de lo cotidiano, aunque luego tome lo cotidiano y vivencias, sus imágenes para escribir. Trato de resguardar ese momento, esos momentos, como un tesoro porque creo que la comunicación por las redes me ha invadido, nos invade ese espacio. Así que el ritual ahora es lograr eso, salirme de allí.
Esto no quiere decir que no escriba a veces, borradores en un carro, como un poema que se encuentra en ‘Entretejido’, en la parte de La limosna; estaba en un semáforo en Los Ruices (Caracas) y me llamó la atención un niño desnudo que caminaba en un murito, haciendo equilibrio. En el semáforo, en rojo, me llegó el poema al verlo y lo escribí rápido, a partir de allí salieron en casa otros poemas, muchos se encuentran en este libro. Así que escribo a veces, como te dije, en un tren, barco, caminando en un parque, en la cocina, cuando llegan lo grabo con mi voz en el celular, o lo escribo si es posible, o trato de retener la idea para luego escribirlo con calma frente a la ventana. A veces se me olvidan, pero el momento fue tan especial que tengo fe en que regresarán esas imágenes, palabras o esencia, en algún momento. Eso sí, se requiere del oficio, trabajar mucho la paciencia.
¿Reconoces en tu obra influencias de lecturas, autores?
Creo que las lecturas y la música que me han acompañado, dejan huellas y están presentes en la poesía. Siento que están como un híbrido y quizás no he profundizado en este aspecto, pero reconozco a Christiane Dimitriades, una de mis lecturas cuando comencé a escribir como un oficio. María Antonieta Flores, mi guía y maestra con quien me inicié y me ha acompañado siempre en el camino, su obra está cerca, siempre. Sarita Medina López, Eugenio Montejo, Edda Armas, Antonio Machado, Miguel Hernández, Leonardo Padrón, la música de Joan Manuel Serrat, y muchos autores y lecturas más, que quizás se pueden reconocer en mi obra. Me gustaría hacer esa pregunta a los lectores. Y si me la vuelvo a preguntar puedo decirte que mi respuesta final es que mi poesía es mi testimonio, de mi visión del judaísmo y de la vida. Finalmente, allí estoy yo.
¿Tu discurso poético se soporta desde una resistencia al poder, desde cualquier aspecto, o se adhiere a él para sobrevivir?
Se adhiere al lenguaje, a la autenticidad de lo que fluye. Se resiste a cualquier tipo de poder.
Por lo tanto, ¿es un accionar político tu poética?
No, no es un accionar político.
Si coincidimos en considerar a la poesía en su esencia (poiesis/construcción), ella resulta auténtica, como indicas, en su accionar. Es decir, en el hacer que es político. De lo contrario, no es auténtica.
Si coincidimos en poesía como construcción, sí. Como creación y producción, …
¿Podemos encontrar en tu poesía algún rasgo de denuncia, por ejemplo, contra el totalitarismo?
Buena pregunta, Juan. No lo había pensado. Sí, en poemas como en ‘La memoria de los trenes’, de la violencia, al hablar de sobrevivientes y en otros. Lo totalitario se denuncia en mi poesía, porque el totalitarismo se rechaza desde lo emocional. Cuando escribí sobre la rabia, por ejemplo, en ese proceso hay también un rechazo al totalitarismo.
![[Img #54963]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/381_img-20200413-wa0185.jpg)
En su libro, ‘Lenguaje y silencio’, George Steiner plantea con plena lucidez el tema del totalitarismo en su experiencia como sobreviviente del nacional socialismo (nazismo) alemán. ¿Crees que el lenguaje poético pueda arrojar luces para comprender la experiencia del totalitarismo en Venezuela?
Sí, creo que la poesía es un lenguaje que arroja luces para comprender desde lo emocional el efecto del totalitarismo, el dolor humano que genera en lo individual y colectivo. Tengo algunos poemas en borrador acerca de ese tema respecto a Venezuela. Poemas que pude leer en Panamá invitada a un concierto por la paz de Venezuela. Creo que el totalitarismo está desde el maltrato o violencia palpable en las familias, …hasta la sociedad en los ámbitos políticos, etcétera. Y la verdad, es muy importante ver el contenido que sale de la poesía para verlo a la luz, la comprensión y también como medio de poder curarnos.
Creo que la poesía, su práctica, afirman la civilidad y acaso, pueda servir como refuerzo a una consciencia, una memoria contra el totalitarismo. ¿El lenguaje de la cotidianidad, presente en la calle y las redes sociales, contribuye a hacerle frente, o, por el contrario, es fuente para reforzar los actos degradantes contra la condición humana presentes en un sistema totalitario?
Estoy de acuerdo que la poesía sirve para concientizar acerca del totalitarismo y como memoria, indudablemente. Creo que el lenguaje de la cotidianidad puede ser más víctima de caer en reforzar actos degradantes, pero es relativo ese lenguaje hoy en día con las redes sociales nos ofrece la oportunidad de convertirlo en uno que contribuya a hacerle frente, a denunciar y me parece que, a pesar de todos los males del totalitarismo en este caso, el lenguaje de las redes en el que también se encuentra cada vez más incluido el de la poesía, está contribuyendo a hacerle frente.
Ahora la poesía está globalizada, llega a todos los lugares, un poema que denuncia, como el de Elvira Sastre, llega por todo el mundo y la gente joven que la sigue ya está absorbiendo esas ideas en contra de la xenofobia y el totalitarismo, por ejemplo.
Vives entre la cotidianidad de los días de la pandemia. ¿Cómo es tu dinámica del día a día como migrante?
Ser emigrante y luego la pandemia, obviamente rompió una rutina diaria que se estaba logrando como migrante. Ha sido como recomenzar por la pérdida de trabajos, etcétera. La pandemia a mí me hizo que extrañara más mi país y mirar los logros, también sentir esa fortaleza de ser capaces de volver a empezar y así con la ayuda de Dios ha estado sucediendo.
Ser migrante ha sido un cambio en la rutina, aunque creo que esa experiencia de migrar la hemos tenido en Venezuela. Emigrar fuera de tu país, es una vivencia con sus cosas excelentes y sus procesos difíciles de duelos y separaciones en muchos aspectos. Estar con familia y nietos es parte fundamental de mi vida y mi rutina gracias a Dios. Extrañar a mi madre y mis amigos, compañeros y espacios tan queridos a los que pertenezco también, aunque tenemos lo virtual, y cuando nos encontramos parece que fue ayer que nos vimos en persona.
Cuando emigras los vínculos familiares se refuerzan y el equipo se hace más sólido, extrañas mucho tantas cosas, se te mueve todo lo emocional. Mi poesía está allí como observándome y yo observándola rutinariamente y han surgido otros diálogos y mucho silencio en donde se fraguan nuevas voces.
Fuera de mi país aprendo muchísimo cada día. Uno busca hacerse, pertenecer a un lugar que no es tuyo, hacerlo un poco tuyo, el mar, la naturaleza, las calles, lo vas asimilando poco a poco hasta que un árbol te parece que lo has visto siempre, pero recuerdas el de tu ciudad o tu casa y sabes que no estás allí, pero que siempre están contigo, es mi referencia. Es difícil asimilar, pero va sucediendo como la vida y tienes una nueva capacidad y forma de mirarte. Es todo un proceso.
No tengo carro y en esta ciudad sí se puede caminar, así que, aunque al principio me costó trabajo adaptarme, caminar y tomar taxis como parte de mi rutina, es algo que me ha ayudado a conectarme de distintas maneras conmigo misma y con los otros; conocer de cerca a la gente panameña y los migrantes que trabajan de taxistas. Escuchar y conocer muchas historias de venezolanos y de otras nacionalidades, conocer y sentir la ciudad. Tengo la dicha de llegar a un país que no solamente me recibió siempre con cariño, donde pude hacer mis papeles de residencia con mi pasaporte español (soy venezolana, pero tengo también la nacionalidad española) y hacer un seguimiento de mis proyectos de vida. Lo triste es que cuando hay logros como la edición del libro de mi emprendimiento psicoeducativo llamado, ‘Mi libro de vida. Un espacio para cada historia’; no estoy en mis librerías, en mi país, con mi gente, poetas y amigos con quienes he consolidado por años vínculos. Me sentí conmovida de la recepción que me han hecho y que se publicara un emprendimiento venezolano en Panamá, pero es difícil no tener esos espacios de pertenencia. Desprenderte y andar por otros caminos que requieren de un tiempo. Sin embargo, agradeces cada buen encuentro, cada encuentro al que te invitan o vas. Los poetas que sí te reciben con los brazos abiertos.
Panamá es una ciudad llena de emigrantes, eso la hace agradable, hace que el día a día sea una especie de compartir, y la mirada y la madurez hacia la vida se afinen, se redescubren memorias y ves muchas películas en tu mente y corazón que creías olvidadas cuando vivías en tu país. Trabajé desde que llegué como trabajaba en Caracas hacía mucho tiempo. Mi día a día regresó a ser una rutina como la que teníamos en Venezuela hace tantos años, sin sobresaltos políticos y sin inseguridad, porque en Caracas ya en 2017, cuando me vine, hacía mucho tiempo que la inseguridad no me permitía salir de casa, y la economía tampoco permitía que tuviera el trabajo que siempre había tenido; ir a las casas para intervenciones, consultas y asesorías psicoeducativas a familias, niños y adolescentes.
Con la pandemia eso por un tiempo se acabó en Panamá también, pero gracias a Dios y a mi escritura de mi programa digital, ‘Mi libro de vida’, que está en una fase de concluir, me dedico al marketing del libro que muy amablemente me imprimió la fundación ‘El hombre de La Mancha’. Por otra parte, escribo para nuestra empresa familiar, ‘Postea digital’, y para otras empresas y mi rutina es de trabajo, ahora más presencial y virtual también, como en la pandemia, cuando gracias a los emprendimientos pudimos salir adelante en un país al que apenas comenzaba a adaptarme; armé una tienda online de materiales didácticos y un negocio de comida. ¡Eso sí! Siempre con la poesía a mi lado, leyendo y escribiendo, revisando mis textos de poesía, el nuevo libro que espero, Dios mediante, llegue pronto, y planeando colocar en digital los libros que ya publiqué.
La pandemia hizo y aun hace que me sienta como empezando de nuevo, siempre hay nuevas rutinas con mi mascarilla encima, y añorando a mi país amado. La pandemia y ser emigrante nos ha traído pérdidas y dolores, pero al mismo tiempo, muchos aprendizajes y transformaciones, en mi caso me ha servido, me sirve para seguir mirándome y reafirmar muchos valores y maneras de ver la vida, apreciar el momento, seguir con los proyectos que merecen la pena, entender que el hogar y el país lo llevamos adentro, que el dolor se va con uno y la escritura. La poesía es necesaria en mi vida, es vital para vivir y sobrevivir a tantas cosas.
Aquí se cerró todo por tres meses. Salíamos hombres y mujeres por separado y horarios. Ahora solo hay restricciones en la noche, se sale hasta las 10:00pm.
¿Cuál es tu valoración de la literatura venezolana de estos tiempos?
En los últimos 12 años o más, el tema político ya conocido, la migración y la revolución tecnológica, han marcado a la literatura venezolana, a sus temáticas, estéticas, estilos y desafíos. El imaginario venezolano ha estado marcado por esa realidad tan dura que nos ha cambiado todo y a todos. Esto lo podemos ver en la novela, el cuento y también en la poesía y el resto de la literatura y expresión artística.
Nuevas formas de lenguajes han llegado donde podemos notar la creatividad frente a tantas crisis. Solamente hay que leer a los concursantes y ganadores del concurso de poesía Rafael Cadenas, para darnos cuenta. Aunque los temas de siempre permanecen, los temas políticos, persecución y alteración del entorno social y económico, aparecen de distintos modos, más o menos explícitos en los registros de gran parte de los autores nacionales de estos años. Ante la descomposición social que hemos vivido se construyen estéticas y frente a ello, creo que hay una nueva manera de construir el hecho literario.
La migración (diáspora), es otro tema considerado por quienes estamos en otros lugares, con miradas diferentes y diversas, pero también por quienes viven en el país, porque Venezuela ha cambiado tanto que nos hemos sentido extranjeros y migrantes. La mirada de lo ausente, el duelo, las pérdidas, la compasión, el dolor, la solidaridad, el desasosiego, entre otros, son aspectos que se mueven en la literatura venezolana y este hecho de ser migrante, exiliado es de alguna manera novedoso en su forma en la literatura nacional porque desde el siglo XIX no ocurría algo de semejantes dimensiones tan terribles. Y la verdad que la literatura, la poesía, son el medio que nos salva y a través del cual se queda el registro y la denuncia.
También es interesante ver la cantidad y maravilla de editores independientes y grupos editoriales, la cantidad sorprendente de publicaciones, concursos literarios que existen; resulta interesante la proliferación en el país y fuera de él. Increíble los premios importantes obtenidos por nuestros queridos poetas y junto con ello, la proyección que ha tenido nuestra poesía, dando aportes al mundo. Es notable el desarrollo de medios de producción de libros de carácter individual, libros online y editoriales digitales también.
Me siento feliz y orgullosa de ver nuestra narrativa y, sobre todo, nuestra poesía expandiéndose por el mundo, junto al valor de sus obras en tiempos tan terribles y difíciles. Considero que estos años están marcando cambios y crecimientos extraordinarios para nuestra literatura.
![[Img #54964]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/4132_captura-de-pantalla.png)
¿Se escribe la literatura venezolana desde el dolor?
Sí, desde las heridas, el dolor, desde la valoración de sus paisajes, también desde la denuncia, desde el desasosiego, desde un lugar creativo de construcción individual y colectiva que nos salva y nos salvará como seres humanos y como colectivo. En mi opinión, los escritores venezolanos escribimos de muchos temas y mostramos una literatura auténtica a la par de nuestras vivencias, y el dolor está allí, …
El dolor y el sufrimiento están presentes en tu obra. Lo percibo por tus vínculos ancestrales, culturales y religiosos. ¿Buscas alcanzar una relación con Dios desde estos ángulos, o es una cercanía más íntima, cotidiana, de plenitud amorosa?
Creo que el dolor es parte de la vida y todos tenemos una herida, la poesía nos ayuda a descubrirla, a hacerla más consciente y a sanarla, a manejar ese dolor, muchos de ellos inconscientes, que la poesía revela. No busco alcanzar una relación con Dios desde lo que comentas. Mi relación con Dios existe antes de la poesía.
Y sí, es así como lo dices, mi cercanía con Dios es más íntima, cotidiana, de plenitud amorosa, porque yo la llevo desde mi judaísmo y esa historia pasada como parte de mí, en los valores, en mi manera de ser, de estar en el mundo, es parte de mi cotidianidad, soy parte de esa cultura y la poesía vino a reafirmar con mayor fuerza mi relación con Dios, creencias y valores. También a chequear lo que sabía y no era visible. En el judaísmo la relación con Dios está ligada a la relación que tenemos con los otros. Cuando nos relacionamos con la palabra, nos estamos relacionando y conectando con la creación.
El proceso poético, en especial con la publicación de mis dos libros, me llevó a un conocimiento más hondo de mi relación con Dios, con el judaísmo. Me ofreció mensajes y un camino cabalístico sin haberlo buscado. Una suerte de entender cómo se entretejen acontecimientos, relaciones, tiempos; y eso habla del poder de la palabra.
La escritura, la poesía me ha ayudado a conocerme más en lo espiritual, a transitar el camino íntimo del autoconocimiento de un modo más profundo. El trabajo de la poesía está ligado al inconsciente y a fuerzas mayores a nosotros mismos, esto la hace esencial.
Finalmente, Victoria. Coméntanos sobre tu actividad literaria actual.
Tengo un libro de poesía por publicar que estoy trabajando. Son poemas inéditos de varios momentos y épocas junto con poemas más recientes. Estoy trabajando para publicar mis dos libros ya editados en papel por digital. ¡Vienen sorpresas! Si Dios quiere, pronto.
En la obra poética de Victoria Benarroch, Caracas, 1962, se vive en la propia carne y en la sangre la tristeza reflejada en una lírica cuidadosamente trabajada. Un uso del lenguaje que se caracteriza por las palabras decantadas, mostradas en su esencia; dicen en su exactitud lo preciso, y entonces, nada queda, apenas la vibración, el sonido que es música, ritmo y cadencia que contienen la intensidad, la tensión que se diluye mientras el poema queda como imagen pura y esplendorosa.
La divinidad de un dios que celebra la vida, la nutre, es pasión que traza la huella ancestral que se hace tan familiar, tan partícipe de una cotidianidad que se hace trascendente mientras la mirada del poeta es lucidez expresada en la emoción de la vida, por muy dolorosa que esta sea.
Victoria Benarroch, es, además de poeta, educadora con estudios en psicología y psicoanálisis. Miembro de la Asociación de Escritores de Lengua Castellana de Israel, y del Círculo de Escritores de Venezuela.
Participó en el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, (2001-2002), dictado por la poeta, María Antonieta Flores. Realizó estudios de especialización de escritura, en el Instituto de Escritura Creativa, (2002 y 2003). Poemas suyos acompañan el trabajo artístico de J. J. Castro, en la exposición Apuntes para una retrospectiva, 1954-2003.
Ha publicado los libros de poesía, Entretejido, 2007, y, La memoria de los trenes, 2015. Parte de su obra poética se encuentra publicada en revistas y antologías literarias.
![[Img #54966]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/85_captura-de-pantalla-busti.png)
De su obra poética inédita, presentamos el siguiente poema.
Porque todo es fugaz y la palabra lo detiene
porque el recuerdo es blanco
y amarnos
fue no dejar ir a una estrella fugaz
porque esa estrella a veces ronda mi alma.
![[Img #54962]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/3711_cover-entretejido.jpg)
Juan Guerrero: En tus libros se aprecia una honda melancolía, voces que hablan desde el silencio, en “el canto de una puerta que penetra en la piel del cielo” ¿Es tu misma voz la que se expresa o acaso son múltiples hablas las que habitan tu poesía?
Victoria Benarroch: La poesía se fragua en el silencio, desde las voces que allí lo habitan. En el silencio nace el amor más profundo, sus misterios, sus conquistas, sus ausencias; quizás por eso tanta melancolía. El presente es ya pasado al instante y pasa a ser memoria.
Somos en relación con los otros, así nos construimos. Sí, es mi voz y al mismo tiempo son múltiples voces que la integran y le dan cuerpo al poema, al libro que es un poema, donde habita un misterio siempre.
Tu respuesta me trae a la memoria algunos de los postulados de Mijail Bajtín (Soy por el Otro). ¿Tu poesía dialoga y tiene consciencia del Otro?
Buena asociación con Mijail Bajtín. Creo que la poesía siempre dialoga con el Otro (con los otros). Desde ese diálogo que hacemos al transitar de lo interior a lo exterior y viceversa, un espacio donde observamos, sentimos, deseamos e intercambiamos de modo consciente e inconsciente, se crea y recrea la voz poética.
Siempre hay un espacio inconsciente que se va haciendo consciente y conociendo en el proceso del trabajo poético. Eso me sucede al escribir. Yo sí tengo ahora mayor consciencia del otro con quien dialoga mi poesía.
Cierto. Ese diálogo se mantiene a todo lo largo de, por ejemplo, ‘Entretejido’. Sin embargo, en medio de la melancolía se puede observar un ser que monologa y va más allá, establece otro diálogo mientras se habla a sí misma. Pudieras ahondar en esto.
Sí. No sé qué viene primero frente al silencio y al blanco del papel, si el diálogo conmigo o con los otros, creo que va unido. Es un acto de reconstrucción, un viaje interior sorprendente, porque la poesía siempre me sorprende, allí suceden voces, mientras hablo ‘con otros’ hablo conmigo; entonces, si nombro, la poesía me reconoce, me descubre. Voy destejiendo y tejiendo mi dolor, mi historia, mis amores, mi herencia y más. Se descubre la fuerza de la palabra.
La memoria en tu poesía está entrelazada con tus ancestros: un sentimiento de desarraigo, de exilio, destierro y éxodo. ¿Por qué esa errancia tan marcada?
Sí, aunque no solamente con mis ancestros, pero sí está entrelazada con ellos. En mi primer libro es más evidente, aunque no fue intencional. Yo escribo desde la intuición y el inconsciente sin planear. Luego se fue convirtiendo, entre otras cosas, en ese reconocimiento de los ancestros para nombrarme y honrarlos. Lo hizo la poesía, tanto que me llevó a conocer Melilla, una ciudad en la que mi abuelo paterno, que no conocí, dejó un legado, una sinagoga y un trabajo impresionante con la ciudad. Gracias al poder de la palabra presenté este libro allí en el 2010. Tanto sucedió al mirarme y mirar, dejarme llevar por la nostalgia (entre otros sentimientos) y escribir. Podría hacer un libro sobre esas maravillas. Detrás de las vivencias hay mucho más de lo que a simple vista creemos y luego la poesía lo descubre.
En mi otro libro, ‘La memoria de los trenes’, el proceso fue diferente, sin embargo, también sucede; allí comencé a escribir de muchos temas: el abandono, la fuerza, la violencia, de ciudades que me inspiraron, etcétera. Y se fue entrelazando, sin darme cuenta, el tema que nombras, la memoria del desarraigo, el exilio, el destierro. Eso lo descubro al publicar el libro.
Fíjate lo que nos hace la poesía, la maravilla a la que nos invita en lo individual y colectivo, que en mi segundo libro están incluidos dos poemas de un archivo personal inédito llamado ‘Sobrevivientes’, uno de esos poemas nació de un texto dedicado a mi suegro sobreviviente del holocausto (pero yo soy sefardí), y el otro poema es un vínculo que hago entre lo que leemos en la fiesta de pesaj, la celebración que festeja la salida de la esclavitud, la salida de los judíos de Egipto, y sobrevivir. Estos poemas no iban en un principio en ese libro, pero de pronto se vincularon con un texto, como otros que estaban rondando en mis archivos, ellos se van encontrando. Como me dijo la poeta, Elizabeth Schön un día que le pregunté cómo hacía para construir el texto y saber cuáles eran los poemas y el orden. Ella me respondió: “Solamente debes escuchar a los poemas”. Era verdad.
Y sí, en ‘La memoria de los trenes’ comienzo a hablar de la niña en la sinagoga, y es un libro donde incluí poemas escritos en un viaje en barco. El barco se paraba en cada lugar, Roma, Florencia, Malta, etcétera. Allí tomábamos un tren y en ese tren al oír el sonido me daban ganas de escribir. Solo escribía navegando o por el sonido del tren. De allí salió el título, de uno de esos poemas. Así que ‘algo’ me llamó a ese sentimiento de viaje, de exilio. Y no sé si también fue un anuncio de que sería no solamente la hija de emigrantes, sino la madre de emigrantes, y otra emigrante como lo soy ahora. Pero de alguna manera la poesía me hizo sentir a plenitud la vivencia del viaje, de la pérdida, del éxodo y de la errancia, esa errancia no física, sino la que sucede en el interior de uno mismo.
Preguntas por qué; dicen que, por ser judía, pero creo que, aunque es cierto y es marcado, creo que todos de alguna manera somos errantes, y para hacer poesía, pasas por allí, necesariamente, te desplazas emocionalmente y espiritualmente de un lugar a otro, y el único lugar fijo es el poema y la única permanencia es la transformación.
![[Img #54965]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/1252_en-la-hierba-captura-de-pantalla.png)
Hablas del nacimiento/desplazamiento del texto poético en la ‘página en blanco’. ¿Cómo realizas ese ritual?
Creo que la palabra, la imagen, el texto nace, sí, desde el deseo y la carencia. Para mí es como una búsqueda en medio de un silencio blanco, como una invitación a un viaje, al del poeta y el de la poesía. La imagen o la palabra, se me ofrece con generosidad y aprendí a recibirla con agradecimiento, a respetarla y trabajarla sin saber al principio qué sucederá.
Me refiero al desplazamiento en el interior del poeta, de los poemas, de los versos también, esos que están allí en ti y en los archivos escritos. Poemas escritos en años y épocas distintas quedan allí reposando y de pronto se desplazan a otros archivos, a otros tiempos diferentes de aquellos donde nacieron. La poesía es atemporal y esos textos emigran de un tiempo al otro, se unen, se van vinculando con otros textos, cuando los trabajas, los escuchas, observas las imágenes y te tomas en serio la intuición.
Respecto del ritual, te puedo decir que me gusta escribir frente a una ventana. En Venezuela y en Panamá no he logrado ubicar mi escritorio si no da a una ventana. Me gusta escribir, y lo hago así cuando siento espacio y silencio interno y el externo me resulta fundamental; ese es mi espacio que siento blanco, el silencio desde donde escribo, aunque a veces puedo escribir explayándome en borradores. En momentos difíciles y oscuros, siempre se asoma ese espacio que me permite hacerlo.
Me gusta estar sola para escribir poesía, escribir es un oficio solitario, no me gusta hacerlo si me están esperando, hablando. Mi ritual, por decirlo así, es desconectarme de lo cotidiano, aunque luego tome lo cotidiano y vivencias, sus imágenes para escribir. Trato de resguardar ese momento, esos momentos, como un tesoro porque creo que la comunicación por las redes me ha invadido, nos invade ese espacio. Así que el ritual ahora es lograr eso, salirme de allí.
Esto no quiere decir que no escriba a veces, borradores en un carro, como un poema que se encuentra en ‘Entretejido’, en la parte de La limosna; estaba en un semáforo en Los Ruices (Caracas) y me llamó la atención un niño desnudo que caminaba en un murito, haciendo equilibrio. En el semáforo, en rojo, me llegó el poema al verlo y lo escribí rápido, a partir de allí salieron en casa otros poemas, muchos se encuentran en este libro. Así que escribo a veces, como te dije, en un tren, barco, caminando en un parque, en la cocina, cuando llegan lo grabo con mi voz en el celular, o lo escribo si es posible, o trato de retener la idea para luego escribirlo con calma frente a la ventana. A veces se me olvidan, pero el momento fue tan especial que tengo fe en que regresarán esas imágenes, palabras o esencia, en algún momento. Eso sí, se requiere del oficio, trabajar mucho la paciencia.
¿Reconoces en tu obra influencias de lecturas, autores?
Creo que las lecturas y la música que me han acompañado, dejan huellas y están presentes en la poesía. Siento que están como un híbrido y quizás no he profundizado en este aspecto, pero reconozco a Christiane Dimitriades, una de mis lecturas cuando comencé a escribir como un oficio. María Antonieta Flores, mi guía y maestra con quien me inicié y me ha acompañado siempre en el camino, su obra está cerca, siempre. Sarita Medina López, Eugenio Montejo, Edda Armas, Antonio Machado, Miguel Hernández, Leonardo Padrón, la música de Joan Manuel Serrat, y muchos autores y lecturas más, que quizás se pueden reconocer en mi obra. Me gustaría hacer esa pregunta a los lectores. Y si me la vuelvo a preguntar puedo decirte que mi respuesta final es que mi poesía es mi testimonio, de mi visión del judaísmo y de la vida. Finalmente, allí estoy yo.
¿Tu discurso poético se soporta desde una resistencia al poder, desde cualquier aspecto, o se adhiere a él para sobrevivir?
Se adhiere al lenguaje, a la autenticidad de lo que fluye. Se resiste a cualquier tipo de poder.
Por lo tanto, ¿es un accionar político tu poética?
No, no es un accionar político.
Si coincidimos en considerar a la poesía en su esencia (poiesis/construcción), ella resulta auténtica, como indicas, en su accionar. Es decir, en el hacer que es político. De lo contrario, no es auténtica.
Si coincidimos en poesía como construcción, sí. Como creación y producción, …
¿Podemos encontrar en tu poesía algún rasgo de denuncia, por ejemplo, contra el totalitarismo?
Buena pregunta, Juan. No lo había pensado. Sí, en poemas como en ‘La memoria de los trenes’, de la violencia, al hablar de sobrevivientes y en otros. Lo totalitario se denuncia en mi poesía, porque el totalitarismo se rechaza desde lo emocional. Cuando escribí sobre la rabia, por ejemplo, en ese proceso hay también un rechazo al totalitarismo.
![[Img #54963]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/381_img-20200413-wa0185.jpg)
En su libro, ‘Lenguaje y silencio’, George Steiner plantea con plena lucidez el tema del totalitarismo en su experiencia como sobreviviente del nacional socialismo (nazismo) alemán. ¿Crees que el lenguaje poético pueda arrojar luces para comprender la experiencia del totalitarismo en Venezuela?
Sí, creo que la poesía es un lenguaje que arroja luces para comprender desde lo emocional el efecto del totalitarismo, el dolor humano que genera en lo individual y colectivo. Tengo algunos poemas en borrador acerca de ese tema respecto a Venezuela. Poemas que pude leer en Panamá invitada a un concierto por la paz de Venezuela. Creo que el totalitarismo está desde el maltrato o violencia palpable en las familias, …hasta la sociedad en los ámbitos políticos, etcétera. Y la verdad, es muy importante ver el contenido que sale de la poesía para verlo a la luz, la comprensión y también como medio de poder curarnos.
Creo que la poesía, su práctica, afirman la civilidad y acaso, pueda servir como refuerzo a una consciencia, una memoria contra el totalitarismo. ¿El lenguaje de la cotidianidad, presente en la calle y las redes sociales, contribuye a hacerle frente, o, por el contrario, es fuente para reforzar los actos degradantes contra la condición humana presentes en un sistema totalitario?
Estoy de acuerdo que la poesía sirve para concientizar acerca del totalitarismo y como memoria, indudablemente. Creo que el lenguaje de la cotidianidad puede ser más víctima de caer en reforzar actos degradantes, pero es relativo ese lenguaje hoy en día con las redes sociales nos ofrece la oportunidad de convertirlo en uno que contribuya a hacerle frente, a denunciar y me parece que, a pesar de todos los males del totalitarismo en este caso, el lenguaje de las redes en el que también se encuentra cada vez más incluido el de la poesía, está contribuyendo a hacerle frente.
Ahora la poesía está globalizada, llega a todos los lugares, un poema que denuncia, como el de Elvira Sastre, llega por todo el mundo y la gente joven que la sigue ya está absorbiendo esas ideas en contra de la xenofobia y el totalitarismo, por ejemplo.
Vives entre la cotidianidad de los días de la pandemia. ¿Cómo es tu dinámica del día a día como migrante?
Ser emigrante y luego la pandemia, obviamente rompió una rutina diaria que se estaba logrando como migrante. Ha sido como recomenzar por la pérdida de trabajos, etcétera. La pandemia a mí me hizo que extrañara más mi país y mirar los logros, también sentir esa fortaleza de ser capaces de volver a empezar y así con la ayuda de Dios ha estado sucediendo.
Ser migrante ha sido un cambio en la rutina, aunque creo que esa experiencia de migrar la hemos tenido en Venezuela. Emigrar fuera de tu país, es una vivencia con sus cosas excelentes y sus procesos difíciles de duelos y separaciones en muchos aspectos. Estar con familia y nietos es parte fundamental de mi vida y mi rutina gracias a Dios. Extrañar a mi madre y mis amigos, compañeros y espacios tan queridos a los que pertenezco también, aunque tenemos lo virtual, y cuando nos encontramos parece que fue ayer que nos vimos en persona.
Cuando emigras los vínculos familiares se refuerzan y el equipo se hace más sólido, extrañas mucho tantas cosas, se te mueve todo lo emocional. Mi poesía está allí como observándome y yo observándola rutinariamente y han surgido otros diálogos y mucho silencio en donde se fraguan nuevas voces.
Fuera de mi país aprendo muchísimo cada día. Uno busca hacerse, pertenecer a un lugar que no es tuyo, hacerlo un poco tuyo, el mar, la naturaleza, las calles, lo vas asimilando poco a poco hasta que un árbol te parece que lo has visto siempre, pero recuerdas el de tu ciudad o tu casa y sabes que no estás allí, pero que siempre están contigo, es mi referencia. Es difícil asimilar, pero va sucediendo como la vida y tienes una nueva capacidad y forma de mirarte. Es todo un proceso.
No tengo carro y en esta ciudad sí se puede caminar, así que, aunque al principio me costó trabajo adaptarme, caminar y tomar taxis como parte de mi rutina, es algo que me ha ayudado a conectarme de distintas maneras conmigo misma y con los otros; conocer de cerca a la gente panameña y los migrantes que trabajan de taxistas. Escuchar y conocer muchas historias de venezolanos y de otras nacionalidades, conocer y sentir la ciudad. Tengo la dicha de llegar a un país que no solamente me recibió siempre con cariño, donde pude hacer mis papeles de residencia con mi pasaporte español (soy venezolana, pero tengo también la nacionalidad española) y hacer un seguimiento de mis proyectos de vida. Lo triste es que cuando hay logros como la edición del libro de mi emprendimiento psicoeducativo llamado, ‘Mi libro de vida. Un espacio para cada historia’; no estoy en mis librerías, en mi país, con mi gente, poetas y amigos con quienes he consolidado por años vínculos. Me sentí conmovida de la recepción que me han hecho y que se publicara un emprendimiento venezolano en Panamá, pero es difícil no tener esos espacios de pertenencia. Desprenderte y andar por otros caminos que requieren de un tiempo. Sin embargo, agradeces cada buen encuentro, cada encuentro al que te invitan o vas. Los poetas que sí te reciben con los brazos abiertos.
Panamá es una ciudad llena de emigrantes, eso la hace agradable, hace que el día a día sea una especie de compartir, y la mirada y la madurez hacia la vida se afinen, se redescubren memorias y ves muchas películas en tu mente y corazón que creías olvidadas cuando vivías en tu país. Trabajé desde que llegué como trabajaba en Caracas hacía mucho tiempo. Mi día a día regresó a ser una rutina como la que teníamos en Venezuela hace tantos años, sin sobresaltos políticos y sin inseguridad, porque en Caracas ya en 2017, cuando me vine, hacía mucho tiempo que la inseguridad no me permitía salir de casa, y la economía tampoco permitía que tuviera el trabajo que siempre había tenido; ir a las casas para intervenciones, consultas y asesorías psicoeducativas a familias, niños y adolescentes.
Con la pandemia eso por un tiempo se acabó en Panamá también, pero gracias a Dios y a mi escritura de mi programa digital, ‘Mi libro de vida’, que está en una fase de concluir, me dedico al marketing del libro que muy amablemente me imprimió la fundación ‘El hombre de La Mancha’. Por otra parte, escribo para nuestra empresa familiar, ‘Postea digital’, y para otras empresas y mi rutina es de trabajo, ahora más presencial y virtual también, como en la pandemia, cuando gracias a los emprendimientos pudimos salir adelante en un país al que apenas comenzaba a adaptarme; armé una tienda online de materiales didácticos y un negocio de comida. ¡Eso sí! Siempre con la poesía a mi lado, leyendo y escribiendo, revisando mis textos de poesía, el nuevo libro que espero, Dios mediante, llegue pronto, y planeando colocar en digital los libros que ya publiqué.
La pandemia hizo y aun hace que me sienta como empezando de nuevo, siempre hay nuevas rutinas con mi mascarilla encima, y añorando a mi país amado. La pandemia y ser emigrante nos ha traído pérdidas y dolores, pero al mismo tiempo, muchos aprendizajes y transformaciones, en mi caso me ha servido, me sirve para seguir mirándome y reafirmar muchos valores y maneras de ver la vida, apreciar el momento, seguir con los proyectos que merecen la pena, entender que el hogar y el país lo llevamos adentro, que el dolor se va con uno y la escritura. La poesía es necesaria en mi vida, es vital para vivir y sobrevivir a tantas cosas.
Aquí se cerró todo por tres meses. Salíamos hombres y mujeres por separado y horarios. Ahora solo hay restricciones en la noche, se sale hasta las 10:00pm.
¿Cuál es tu valoración de la literatura venezolana de estos tiempos?
En los últimos 12 años o más, el tema político ya conocido, la migración y la revolución tecnológica, han marcado a la literatura venezolana, a sus temáticas, estéticas, estilos y desafíos. El imaginario venezolano ha estado marcado por esa realidad tan dura que nos ha cambiado todo y a todos. Esto lo podemos ver en la novela, el cuento y también en la poesía y el resto de la literatura y expresión artística.
Nuevas formas de lenguajes han llegado donde podemos notar la creatividad frente a tantas crisis. Solamente hay que leer a los concursantes y ganadores del concurso de poesía Rafael Cadenas, para darnos cuenta. Aunque los temas de siempre permanecen, los temas políticos, persecución y alteración del entorno social y económico, aparecen de distintos modos, más o menos explícitos en los registros de gran parte de los autores nacionales de estos años. Ante la descomposición social que hemos vivido se construyen estéticas y frente a ello, creo que hay una nueva manera de construir el hecho literario.
La migración (diáspora), es otro tema considerado por quienes estamos en otros lugares, con miradas diferentes y diversas, pero también por quienes viven en el país, porque Venezuela ha cambiado tanto que nos hemos sentido extranjeros y migrantes. La mirada de lo ausente, el duelo, las pérdidas, la compasión, el dolor, la solidaridad, el desasosiego, entre otros, son aspectos que se mueven en la literatura venezolana y este hecho de ser migrante, exiliado es de alguna manera novedoso en su forma en la literatura nacional porque desde el siglo XIX no ocurría algo de semejantes dimensiones tan terribles. Y la verdad que la literatura, la poesía, son el medio que nos salva y a través del cual se queda el registro y la denuncia.
También es interesante ver la cantidad y maravilla de editores independientes y grupos editoriales, la cantidad sorprendente de publicaciones, concursos literarios que existen; resulta interesante la proliferación en el país y fuera de él. Increíble los premios importantes obtenidos por nuestros queridos poetas y junto con ello, la proyección que ha tenido nuestra poesía, dando aportes al mundo. Es notable el desarrollo de medios de producción de libros de carácter individual, libros online y editoriales digitales también.
Me siento feliz y orgullosa de ver nuestra narrativa y, sobre todo, nuestra poesía expandiéndose por el mundo, junto al valor de sus obras en tiempos tan terribles y difíciles. Considero que estos años están marcando cambios y crecimientos extraordinarios para nuestra literatura.
![[Img #54964]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/4132_captura-de-pantalla.png)
¿Se escribe la literatura venezolana desde el dolor?
Sí, desde las heridas, el dolor, desde la valoración de sus paisajes, también desde la denuncia, desde el desasosiego, desde un lugar creativo de construcción individual y colectiva que nos salva y nos salvará como seres humanos y como colectivo. En mi opinión, los escritores venezolanos escribimos de muchos temas y mostramos una literatura auténtica a la par de nuestras vivencias, y el dolor está allí, …
El dolor y el sufrimiento están presentes en tu obra. Lo percibo por tus vínculos ancestrales, culturales y religiosos. ¿Buscas alcanzar una relación con Dios desde estos ángulos, o es una cercanía más íntima, cotidiana, de plenitud amorosa?
Creo que el dolor es parte de la vida y todos tenemos una herida, la poesía nos ayuda a descubrirla, a hacerla más consciente y a sanarla, a manejar ese dolor, muchos de ellos inconscientes, que la poesía revela. No busco alcanzar una relación con Dios desde lo que comentas. Mi relación con Dios existe antes de la poesía.
Y sí, es así como lo dices, mi cercanía con Dios es más íntima, cotidiana, de plenitud amorosa, porque yo la llevo desde mi judaísmo y esa historia pasada como parte de mí, en los valores, en mi manera de ser, de estar en el mundo, es parte de mi cotidianidad, soy parte de esa cultura y la poesía vino a reafirmar con mayor fuerza mi relación con Dios, creencias y valores. También a chequear lo que sabía y no era visible. En el judaísmo la relación con Dios está ligada a la relación que tenemos con los otros. Cuando nos relacionamos con la palabra, nos estamos relacionando y conectando con la creación.
El proceso poético, en especial con la publicación de mis dos libros, me llevó a un conocimiento más hondo de mi relación con Dios, con el judaísmo. Me ofreció mensajes y un camino cabalístico sin haberlo buscado. Una suerte de entender cómo se entretejen acontecimientos, relaciones, tiempos; y eso habla del poder de la palabra.
La escritura, la poesía me ha ayudado a conocerme más en lo espiritual, a transitar el camino íntimo del autoconocimiento de un modo más profundo. El trabajo de la poesía está ligado al inconsciente y a fuerzas mayores a nosotros mismos, esto la hace esencial.
Finalmente, Victoria. Coméntanos sobre tu actividad literaria actual.
Tengo un libro de poesía por publicar que estoy trabajando. Son poemas inéditos de varios momentos y épocas junto con poemas más recientes. Estoy trabajando para publicar mis dos libros ya editados en papel por digital. ¡Vienen sorpresas! Si Dios quiere, pronto.