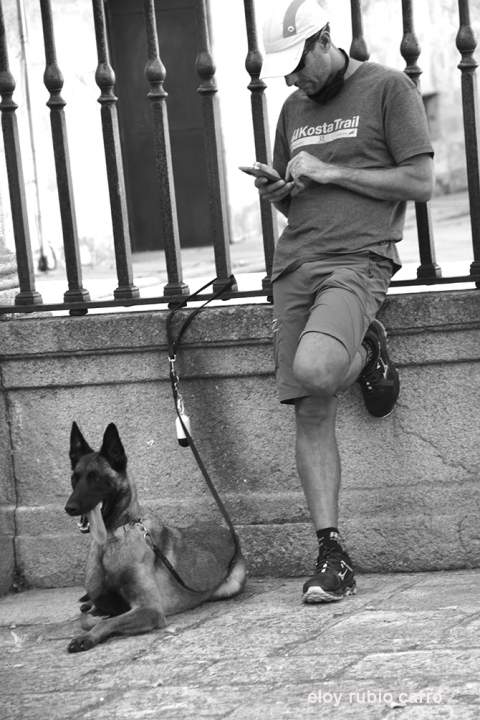Flores de Oria
![[Img #55107]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2021/8661_oria-2017-027.jpg)
“El cielo, que parecía abrir, se encapota por momentos y se pone para llover, así que el solitario aligera entre el encinar y los tesos donde ya amarillea el pan. Más allá, por la ladera del Teleno, se escurren nubarrones amenazantes. A la espalda, brilla el caserío de Santiagomillas sobre un fondo de pan de oro y almagre de grama florida. En la hondonada, se rinden las paredes de los huertos al vigor de la maleza. Pululan los insectos en rincones flameantes donde compiten son su gama esplendorosa las digitales malvas, los cardos de flor de acanto, las florecillas fulgurantes de amarillo, los escaramujos en flor, los cantuesos de nazareno vivo, el tomillo agreste y oloroso.”
Es un pasaje de Flor de cantueso, el último libro de Andrés Martínez Oria, culminación de su tetralogía viajera, que se inició con Flores de malva (2011), y continuó con Flor de saúco (2016) y Flores de hinojo (2019).Florecillas humildes de la tierra leonesa que valen como emblemas de la comarca pateada: la Sequeda, los Ancares, la Cabrera, Maragatería. Cambian los lugares, pero en las cuatro entregas permanece incólume la misma fascinante prosa; una prosa cada vez más difícil de encontrar en la literatura de nuestros días, en la que abunda la que José Manuel Caballero Bonald llamara, con su sal andaluza, ‘prosa administrativa’. Y es que muchos escribidores actuales parecen haber reducido su oficio a contar historias más o menos inanes y aprovechar de paso para vocear ideas rousseaunianas, de acuerdo con la ideología dominante, llámese esta memoria histórica, democrática, cancelación del pasado (¡qué malos eran nuestros ancestros!), identidades de género y otras chuminadas similares. Lo de menos para estos presuntos artistas es lo que más importó siempre en la historia del arte: la voluntad de estilo, creadora de la belleza, que siempre está más allá del bien y del mal.
Afectados de la misma enfermedad, la mayoría de los críticos actuales menosprecia estas consideraciones formales sin haber entendido todavía que la forma es el fondo y viceversa. ¡Cómo echamos de menos en este romo panorama literario a Ricardo Senabre y sus reseñas en la revista El Cultural, A su inteligente y documentada disección de los textos seguía siempre un largo párrafo dedicado al buen o mal uso que en ellos se hacía de la lengua: y unas veces, atacaba la pobreza de léxico, y otras, los préstamos mostrencos del inglés y hasta esa sintaxis de guardería que algunos tienen como paradigma de naturalidad… ¿Qué diría hoy del llamado lenguaje inclusivo y otros hazmerreíres lingüísticos de la corrección política? El nombre del profesor Senabre viene a cuento, además, porque en varias ocasiones y con admirable independencia se ocupó de la obra de un escritor de provincias, ajeno al mundillo literario y los cenáculos de poder, pero de singular cultura y de probada excelencia en el buen castellano: Andrés Martínez Oria.
Nuestro autor tiene tras sí una cumplida trayectoria en todos los géneros: poesía, teatro, cuento, novela… Mas para mí el Oria esencial brilla sobremanera en el libro de viajes, un género nada fácil, propicio a las ocurrencias y trivialidades. A ejemplo del romántico Gil y Carrasco en su Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, Oria no ha viajado por países exóticos sino que ha preferido explorar el exotismo cotidiano de los lugares próximos, esos que tenemos delante de nuestros ojos pero que no sabemos apreciar en su grandeza callada. Fue Camilo José Cela quien, con su Viaje a la Alcarria, sentó el modelo para quienes vinieron después, entre ellos el creador de esta Flor de cantueso, que en alguna otra ocasión, así por caso en su más ambiciosa novela, Invitación a la melancolía, ha dejado testimonio de admiración por nuestro primer prosista del medio siglo pasado.
En la dedicatoria-prólogo a su Viaje, Cela ponderaba ·el castellano magnífico y con buen acento” que hablaban los naturales de la Alcarria, y algo similar pudiera decirse de los maragatos que se cruzan con Oria y se dirigen a él con fórmulas añejas y otras reliquias del dialecto vulgar que, con tanta pericia, estudió hace ya muchos años Santiago Alonso Garrote. Castiza expresividad que alcanza la propia toponimia: las Llameronas, la Moura, los Cousos, las Veigas, las Bouzas…Y me acuerdo del gran viajero y aún más grande escritor que fuera Stevenson: “Nadie que no se regocije con la música de los nombres puede estar en condiciones de gustar de la literatura”. Y junto a la nomenclatura de los lugares, la de los árboles y las plantas, la de los pájaros… Todo lo cual para en “la armonía del mundo, la belleza de las cosas, la naturaleza que nos sostiene y la vida que nos sale al paso». Y aquí uno se acuerda también de Panero y su estoico ‘peso del mundo”.
Puesto que es el País de Maragatos el escenario de sus andanzas, el caminante no se resiste a echar su cuarto a espadas sobre las leyendas que corren en torno a esta tierra y sus habitantes: desde su misteriosa etimología ?ni el mismísimo Corominas la ha sabido explicar? hasta la genial invención del cocido maragato. Oria no transige al respecto y una a una derriba las cartas falsas del castillo: ni pueblo maldito, ni costumbrismo insólito, ni esfinges que valgan. El crítico, más quijotesco, no comparte, sin embargo, la contenida indignación del autor ante tanta superchería. Pues ¿qué sería de nuestra cultura sin los mitos que, más o menos infundados, la sustentan, nos sustentan? Por lo demás, en esto de las mitologías hay clases: y no son lo mismo las muy nocivas y tóxicas que alimentan los nacionalismos al uso y estas otras entrañables, como la maragata, que a nadie hacen daño.
Mayor interés tiene para mí el tono elegíaco que sostiene el armazón de Flor de cantueso y, en general, toda la obra de Martínez Oria, cronista de un mundo en ruinas, como algunos títulos de sus libros testimonian: Más allá del olvido, Jardín perdido, La hoja que cae en espiral…”gestos petrificados, palabras silenciadas, humanidad sumida en el desagüe del tiempo.” Elegía no exenta de humor, como en la mención de Borrow, don Jorgito el inglés, “cuando pasó camino de Galicia vendiendo biblias y habló mal de la gente de aquí porque no colocó ni una”. O cuando llega a un pueblo y le sorprende encontrarse con una «Escuela ecocultural maragata». Extravagancias de la modernidad líquida que vivimos, ecología urbanita al servicio de ideologías extemporáneas, construidas desde las ciudades y con un desconocimiento palmariode la vida rural. De ahí la pesimista conclusión de Flor de cantueso:
La geografía española va a ser en breve, si no se pone algún remedio, una red de vías rápidas para unir grandes núcleos entre yermos interminables.
Es todo.
?Pues sí que nos ponemos estupendos.
-Y qué quiere.
No quisiera ponerme yo demasiado estupendo al concluir esta crónica, lanzando a la nube una pregunta por si encontrara, por ventura, respuesta: ¿para cuándo el Premio Castilla y León de las Letras a Andrés Martínez Oria?
![[Img #55107]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2021/8661_oria-2017-027.jpg)
“El cielo, que parecía abrir, se encapota por momentos y se pone para llover, así que el solitario aligera entre el encinar y los tesos donde ya amarillea el pan. Más allá, por la ladera del Teleno, se escurren nubarrones amenazantes. A la espalda, brilla el caserío de Santiagomillas sobre un fondo de pan de oro y almagre de grama florida. En la hondonada, se rinden las paredes de los huertos al vigor de la maleza. Pululan los insectos en rincones flameantes donde compiten son su gama esplendorosa las digitales malvas, los cardos de flor de acanto, las florecillas fulgurantes de amarillo, los escaramujos en flor, los cantuesos de nazareno vivo, el tomillo agreste y oloroso.”
Es un pasaje de Flor de cantueso, el último libro de Andrés Martínez Oria, culminación de su tetralogía viajera, que se inició con Flores de malva (2011), y continuó con Flor de saúco (2016) y Flores de hinojo (2019).Florecillas humildes de la tierra leonesa que valen como emblemas de la comarca pateada: la Sequeda, los Ancares, la Cabrera, Maragatería. Cambian los lugares, pero en las cuatro entregas permanece incólume la misma fascinante prosa; una prosa cada vez más difícil de encontrar en la literatura de nuestros días, en la que abunda la que José Manuel Caballero Bonald llamara, con su sal andaluza, ‘prosa administrativa’. Y es que muchos escribidores actuales parecen haber reducido su oficio a contar historias más o menos inanes y aprovechar de paso para vocear ideas rousseaunianas, de acuerdo con la ideología dominante, llámese esta memoria histórica, democrática, cancelación del pasado (¡qué malos eran nuestros ancestros!), identidades de género y otras chuminadas similares. Lo de menos para estos presuntos artistas es lo que más importó siempre en la historia del arte: la voluntad de estilo, creadora de la belleza, que siempre está más allá del bien y del mal.
Afectados de la misma enfermedad, la mayoría de los críticos actuales menosprecia estas consideraciones formales sin haber entendido todavía que la forma es el fondo y viceversa. ¡Cómo echamos de menos en este romo panorama literario a Ricardo Senabre y sus reseñas en la revista El Cultural, A su inteligente y documentada disección de los textos seguía siempre un largo párrafo dedicado al buen o mal uso que en ellos se hacía de la lengua: y unas veces, atacaba la pobreza de léxico, y otras, los préstamos mostrencos del inglés y hasta esa sintaxis de guardería que algunos tienen como paradigma de naturalidad… ¿Qué diría hoy del llamado lenguaje inclusivo y otros hazmerreíres lingüísticos de la corrección política? El nombre del profesor Senabre viene a cuento, además, porque en varias ocasiones y con admirable independencia se ocupó de la obra de un escritor de provincias, ajeno al mundillo literario y los cenáculos de poder, pero de singular cultura y de probada excelencia en el buen castellano: Andrés Martínez Oria.
Nuestro autor tiene tras sí una cumplida trayectoria en todos los géneros: poesía, teatro, cuento, novela… Mas para mí el Oria esencial brilla sobremanera en el libro de viajes, un género nada fácil, propicio a las ocurrencias y trivialidades. A ejemplo del romántico Gil y Carrasco en su Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, Oria no ha viajado por países exóticos sino que ha preferido explorar el exotismo cotidiano de los lugares próximos, esos que tenemos delante de nuestros ojos pero que no sabemos apreciar en su grandeza callada. Fue Camilo José Cela quien, con su Viaje a la Alcarria, sentó el modelo para quienes vinieron después, entre ellos el creador de esta Flor de cantueso, que en alguna otra ocasión, así por caso en su más ambiciosa novela, Invitación a la melancolía, ha dejado testimonio de admiración por nuestro primer prosista del medio siglo pasado.
En la dedicatoria-prólogo a su Viaje, Cela ponderaba ·el castellano magnífico y con buen acento” que hablaban los naturales de la Alcarria, y algo similar pudiera decirse de los maragatos que se cruzan con Oria y se dirigen a él con fórmulas añejas y otras reliquias del dialecto vulgar que, con tanta pericia, estudió hace ya muchos años Santiago Alonso Garrote. Castiza expresividad que alcanza la propia toponimia: las Llameronas, la Moura, los Cousos, las Veigas, las Bouzas…Y me acuerdo del gran viajero y aún más grande escritor que fuera Stevenson: “Nadie que no se regocije con la música de los nombres puede estar en condiciones de gustar de la literatura”. Y junto a la nomenclatura de los lugares, la de los árboles y las plantas, la de los pájaros… Todo lo cual para en “la armonía del mundo, la belleza de las cosas, la naturaleza que nos sostiene y la vida que nos sale al paso». Y aquí uno se acuerda también de Panero y su estoico ‘peso del mundo”.
Puesto que es el País de Maragatos el escenario de sus andanzas, el caminante no se resiste a echar su cuarto a espadas sobre las leyendas que corren en torno a esta tierra y sus habitantes: desde su misteriosa etimología ?ni el mismísimo Corominas la ha sabido explicar? hasta la genial invención del cocido maragato. Oria no transige al respecto y una a una derriba las cartas falsas del castillo: ni pueblo maldito, ni costumbrismo insólito, ni esfinges que valgan. El crítico, más quijotesco, no comparte, sin embargo, la contenida indignación del autor ante tanta superchería. Pues ¿qué sería de nuestra cultura sin los mitos que, más o menos infundados, la sustentan, nos sustentan? Por lo demás, en esto de las mitologías hay clases: y no son lo mismo las muy nocivas y tóxicas que alimentan los nacionalismos al uso y estas otras entrañables, como la maragata, que a nadie hacen daño.
Mayor interés tiene para mí el tono elegíaco que sostiene el armazón de Flor de cantueso y, en general, toda la obra de Martínez Oria, cronista de un mundo en ruinas, como algunos títulos de sus libros testimonian: Más allá del olvido, Jardín perdido, La hoja que cae en espiral…”gestos petrificados, palabras silenciadas, humanidad sumida en el desagüe del tiempo.” Elegía no exenta de humor, como en la mención de Borrow, don Jorgito el inglés, “cuando pasó camino de Galicia vendiendo biblias y habló mal de la gente de aquí porque no colocó ni una”. O cuando llega a un pueblo y le sorprende encontrarse con una «Escuela ecocultural maragata». Extravagancias de la modernidad líquida que vivimos, ecología urbanita al servicio de ideologías extemporáneas, construidas desde las ciudades y con un desconocimiento palmariode la vida rural. De ahí la pesimista conclusión de Flor de cantueso:
La geografía española va a ser en breve, si no se pone algún remedio, una red de vías rápidas para unir grandes núcleos entre yermos interminables.
Es todo.
?Pues sí que nos ponemos estupendos.
-Y qué quiere.
No quisiera ponerme yo demasiado estupendo al concluir esta crónica, lanzando a la nube una pregunta por si encontrara, por ventura, respuesta: ¿para cuándo el Premio Castilla y León de las Letras a Andrés Martínez Oria?