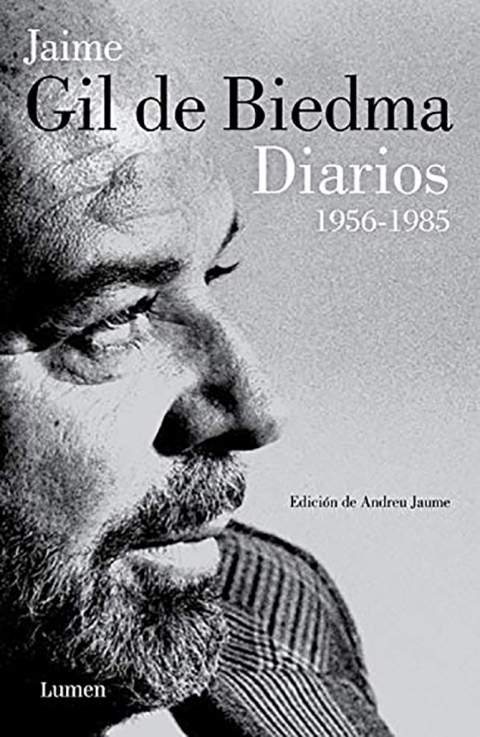'Tierra de lobos, urces y hambre': Un vocabulario de otros mundos que están en este
Gregorio Urz. Tierra de lobos, urces y hambre; Marciano Sonoro Ediciones, 2021
![[Img #55500]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/9431_978841232684.gif)
Nos encontramos ante un libro de 28 cuentos breves sobre la vida rural en La Cepeda de la postguerra. Ya el título es indicativo de lo que nos vamos a encontrar: ‘Tierra de lobos, urces y hambre’.
Una cita de John Berger en el proemio declara sus intenciones: "Lo que me llevó a escribir a lo largo de los años es el pálpito de que algo debe ser contado y que, si yo no lo intento corre el riesgo de que quede sin contar. Más que como un escritor profesional y consecuente, me veo como alguien que lo hace de forma transitoria".
Las narraciones están localizadas aunque sus topónimos hayan sido modificados siguen siendo reconocibles, así Valdeferreras, el más frecuente. Está localización, mal disimulada, curiosamente funciona como deslocalización, pues esa vida rural de postguerra en una comarca concreta se extiende a cualquier comarca rural por esos años.
Son historias contadas y recontadas de viva voz, en tercera persona, por un oyente, que apenas las modifica para la impresión. Apenas hay más interpretación que la de los hechos narrados por él/la protagonista de un suceso real; por eso son relatos breves, pues no narran un periplo vital con planteamiento, nudo y desenlace.
No es extraño entonces, pero es de ida y vuelta, que en el relato de Valdeferreras asomen los temores y costumbres, la solidaridad y a veces también la enemistad de los comarcanos.
Cada narración es un apunte o una pieza de puzzle para articular una posible historia colectiva. El montaje del puzzle quedará siempre incompleto por su cualidad de abierto, porque las historias personales son inabarcables, aunque con las aquí pergeñadas serían suficientes para calar su manera de vida.
Con un lenguaje sencillo, como de escribano de narración oral que toma cuenta de la realidad sin retóricas, que rescata lo bello y lo ominoso de la pobreza, de la economía de la escasez que invade también a las palabras. Un lenguaje por otra parte muy rico y variado en términos agrarios, palabras que se desvanecen en el habla por su desuso, desuso ya de la actividad o aparejo nombrado, desaparecido o convertido en pieza de museo o de centro de interpretación, modos abstractos que no acceden al dolor, al espíritu que este libro concreta.
Abundan las construcciones gramaticales y palabras en dialecto leonés. Por eso es un recordatorio, por eso la retórica se va de vacaciones.
Pobreza y peligros son aquí casi sinónimos, parecen ir de la mano y son de variado tipo, peligros de la naturaleza: la llamada del lobo, una enfermedad para la que acaba de salir un medicamento que curaría, pero que no es accesible para una economía precaria; peligros que vienen de la relación y sumisión a quienes tienen una mejor posición social: funcionarios, guardias civiles, usureros, prestamistas, bienhechores varios: "Era una época en la que curas y caciques se creían dueños de todo bicho viviente." Peligros como la manera consuetudinaria y violenta de solventar los pleitos, las venganzas de honor, venganzas otras que aprovecharon la Guerra Civil para llevarse a cabo. Y el más grande peligro: el del enfrentamiento de la legalidad administrativa con los usos y costumbres milenarios. La sociedad contra el Estado, aunque, salvando excepciones, muy frecuentemente con una actitud resignada de los paisanos.
Al ser estos cuentos constataciones, revelan también la intención de los afectados. Por ello la pretensión de asepsia de escribano es en alguna manera imposible. En el titulado ‘El señor obispo’ (69) se incorpora a través de una anécdota, la crítica a la concepción machista de la mujer por parte de un prelado de la Iglesia. En ‘Por la pena el loco se hace cuerdo’ (73), la violencia de género socialmente consentida no puede tolerarse a una imaginación inocente, justiciera. En ‘Una mujer brava’ (93) son las mujeres marginales, solteras, las que se enfrentan a la autoridad. Por seguir con el ejemplo ‘Una vida mejor’ (77) cuenta las miserias y desengaños de quienes emigraron a la ciudad, buscando mejorar. En fin, los asuntos son muy variados: El denuedo de unos niños por ayudar a sus padres en una situación de extrema necesidad límite en ‘La noche más corta’ (91). En ‘Anda el demonio suelto’ (107), la grandeza de la cooperación colectiva para apagar un incendio. O el ritual de la espera del hijo pródigo en 'La madre de Suso' (131), una variación de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ aunque aquí el mensajero termine por llegar.
Esta variedad de escenas componen un modo de vida periclitado y con ella su manera de hablar; reafirma la conocida sentencia de que un lenguaje es un modo de vida, e incluso se atreve a darle la vuelta: un modo de vida es un lenguaje, genera un lenguaje. No lo presenta como un modo de vida idílico, pues el paisanaje estaba sometido a los arbitrios de los poderosos y tampoco se producía la necesaria unidad entre ellos. Aunque en ocasiones surgía ese sentir común solidario y de pertenencia que se ha tirado como el niño con el agua sucia.
Unas cuantas curiosidades harán las delicias del lector urbanita, así las formas de conocerse los días, desapareciendo el numeral y el mes, acudiendo al santo o santa del día o al de una determinada fiesta patronal: "Llegó Santa Lucía", "Por las Candelas", "El día de San Juan". El tiempo de la juventud se mide por las fiestas de los pueblos. Resultará extraño para quien haya perdido contacto con su procedencia rural la manera de dirigirse a los animales, la manera en que el nombre establece el vínculo al tiempo que le pone límite. El animal en el campo es un útil y algo más, se habla del animal con el artículo que antecede al nombre: "la Bonita", "la Marinera", "la Cierva", "la Rubia", pero cuando se le dirigen cariñosamente o para darle una orden, se suprime ese artículo: "vamos Bonita", "vamos Marinera". Pareciera que en el trato emocional se reconociera a un igual, una procedencia común casi totémica.
Me pregunto cómo leerán 'Tierra de lobos, urces y hambre' los afectados y presupongo que en la intimidad lo harán entre las lágrimas, con ese doble sentimiento, por ese doble vínculo de rabia y miel, de añoranza y repudio. Supongo también que ocultarán esas valiosas vivencias a los extraños por la discrepancia que tal vez ejerza su actual modo de vida con ese origen ‘vergonzante’.
Por contra, cada vez hay más ‘neorrurales’ o quienes vienen a estas tierras que quisieran saber sobre su modo de vida antecedente. Una manera de escapar al anonimato y sin sentido de la ciudad y vestirse una identidad significativa, una manera de vincularse emocionalmente a la localidad que incita a la recuperación de su memoria. Esperemos que estas golondrinas hagan primavera y que termine por ser algo más encarnado que el típico centro de interpretación. Libros como el de Gregorio Urz serán de enorme valía para esta tarea de recuperación de la memoria en un mundo rural que se ha perdido.
Gregorio Urz. Tierra de lobos, urces y hambre; Marciano Sonoro Ediciones, 2021
![[Img #55500]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/9431_978841232684.gif)
Nos encontramos ante un libro de 28 cuentos breves sobre la vida rural en La Cepeda de la postguerra. Ya el título es indicativo de lo que nos vamos a encontrar: ‘Tierra de lobos, urces y hambre’.
Una cita de John Berger en el proemio declara sus intenciones: "Lo que me llevó a escribir a lo largo de los años es el pálpito de que algo debe ser contado y que, si yo no lo intento corre el riesgo de que quede sin contar. Más que como un escritor profesional y consecuente, me veo como alguien que lo hace de forma transitoria".
Las narraciones están localizadas aunque sus topónimos hayan sido modificados siguen siendo reconocibles, así Valdeferreras, el más frecuente. Está localización, mal disimulada, curiosamente funciona como deslocalización, pues esa vida rural de postguerra en una comarca concreta se extiende a cualquier comarca rural por esos años.
Son historias contadas y recontadas de viva voz, en tercera persona, por un oyente, que apenas las modifica para la impresión. Apenas hay más interpretación que la de los hechos narrados por él/la protagonista de un suceso real; por eso son relatos breves, pues no narran un periplo vital con planteamiento, nudo y desenlace.
No es extraño entonces, pero es de ida y vuelta, que en el relato de Valdeferreras asomen los temores y costumbres, la solidaridad y a veces también la enemistad de los comarcanos.
Cada narración es un apunte o una pieza de puzzle para articular una posible historia colectiva. El montaje del puzzle quedará siempre incompleto por su cualidad de abierto, porque las historias personales son inabarcables, aunque con las aquí pergeñadas serían suficientes para calar su manera de vida.
Con un lenguaje sencillo, como de escribano de narración oral que toma cuenta de la realidad sin retóricas, que rescata lo bello y lo ominoso de la pobreza, de la economía de la escasez que invade también a las palabras. Un lenguaje por otra parte muy rico y variado en términos agrarios, palabras que se desvanecen en el habla por su desuso, desuso ya de la actividad o aparejo nombrado, desaparecido o convertido en pieza de museo o de centro de interpretación, modos abstractos que no acceden al dolor, al espíritu que este libro concreta.
Abundan las construcciones gramaticales y palabras en dialecto leonés. Por eso es un recordatorio, por eso la retórica se va de vacaciones.
Pobreza y peligros son aquí casi sinónimos, parecen ir de la mano y son de variado tipo, peligros de la naturaleza: la llamada del lobo, una enfermedad para la que acaba de salir un medicamento que curaría, pero que no es accesible para una economía precaria; peligros que vienen de la relación y sumisión a quienes tienen una mejor posición social: funcionarios, guardias civiles, usureros, prestamistas, bienhechores varios: "Era una época en la que curas y caciques se creían dueños de todo bicho viviente." Peligros como la manera consuetudinaria y violenta de solventar los pleitos, las venganzas de honor, venganzas otras que aprovecharon la Guerra Civil para llevarse a cabo. Y el más grande peligro: el del enfrentamiento de la legalidad administrativa con los usos y costumbres milenarios. La sociedad contra el Estado, aunque, salvando excepciones, muy frecuentemente con una actitud resignada de los paisanos.
Al ser estos cuentos constataciones, revelan también la intención de los afectados. Por ello la pretensión de asepsia de escribano es en alguna manera imposible. En el titulado ‘El señor obispo’ (69) se incorpora a través de una anécdota, la crítica a la concepción machista de la mujer por parte de un prelado de la Iglesia. En ‘Por la pena el loco se hace cuerdo’ (73), la violencia de género socialmente consentida no puede tolerarse a una imaginación inocente, justiciera. En ‘Una mujer brava’ (93) son las mujeres marginales, solteras, las que se enfrentan a la autoridad. Por seguir con el ejemplo ‘Una vida mejor’ (77) cuenta las miserias y desengaños de quienes emigraron a la ciudad, buscando mejorar. En fin, los asuntos son muy variados: El denuedo de unos niños por ayudar a sus padres en una situación de extrema necesidad límite en ‘La noche más corta’ (91). En ‘Anda el demonio suelto’ (107), la grandeza de la cooperación colectiva para apagar un incendio. O el ritual de la espera del hijo pródigo en 'La madre de Suso' (131), una variación de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ aunque aquí el mensajero termine por llegar.
Esta variedad de escenas componen un modo de vida periclitado y con ella su manera de hablar; reafirma la conocida sentencia de que un lenguaje es un modo de vida, e incluso se atreve a darle la vuelta: un modo de vida es un lenguaje, genera un lenguaje. No lo presenta como un modo de vida idílico, pues el paisanaje estaba sometido a los arbitrios de los poderosos y tampoco se producía la necesaria unidad entre ellos. Aunque en ocasiones surgía ese sentir común solidario y de pertenencia que se ha tirado como el niño con el agua sucia.
Unas cuantas curiosidades harán las delicias del lector urbanita, así las formas de conocerse los días, desapareciendo el numeral y el mes, acudiendo al santo o santa del día o al de una determinada fiesta patronal: "Llegó Santa Lucía", "Por las Candelas", "El día de San Juan". El tiempo de la juventud se mide por las fiestas de los pueblos. Resultará extraño para quien haya perdido contacto con su procedencia rural la manera de dirigirse a los animales, la manera en que el nombre establece el vínculo al tiempo que le pone límite. El animal en el campo es un útil y algo más, se habla del animal con el artículo que antecede al nombre: "la Bonita", "la Marinera", "la Cierva", "la Rubia", pero cuando se le dirigen cariñosamente o para darle una orden, se suprime ese artículo: "vamos Bonita", "vamos Marinera". Pareciera que en el trato emocional se reconociera a un igual, una procedencia común casi totémica.
Me pregunto cómo leerán 'Tierra de lobos, urces y hambre' los afectados y presupongo que en la intimidad lo harán entre las lágrimas, con ese doble sentimiento, por ese doble vínculo de rabia y miel, de añoranza y repudio. Supongo también que ocultarán esas valiosas vivencias a los extraños por la discrepancia que tal vez ejerza su actual modo de vida con ese origen ‘vergonzante’.
Por contra, cada vez hay más ‘neorrurales’ o quienes vienen a estas tierras que quisieran saber sobre su modo de vida antecedente. Una manera de escapar al anonimato y sin sentido de la ciudad y vestirse una identidad significativa, una manera de vincularse emocionalmente a la localidad que incita a la recuperación de su memoria. Esperemos que estas golondrinas hagan primavera y que termine por ser algo más encarnado que el típico centro de interpretación. Libros como el de Gregorio Urz serán de enorme valía para esta tarea de recuperación de la memoria en un mundo rural que se ha perdido.