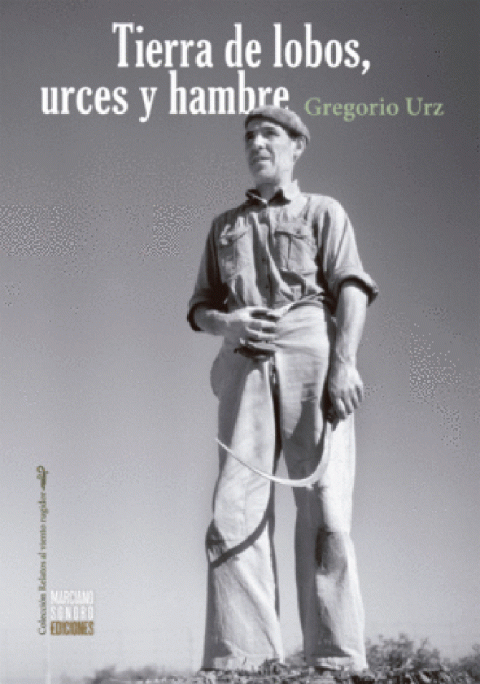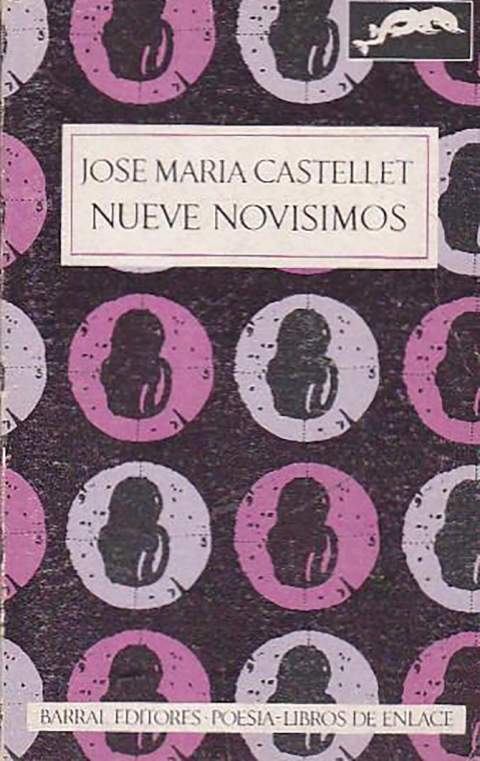ENTREVISTA / Guillermo Carnero, poeta de los 'Novísimos'
Guillermo Carnero, una poesía escrita desde la inteligencia emocional
Desde el jueves 2 de septiembre hasta el sábado se ha celebrado en Astorga el congreso 'Los Novísimos, cincuenta años de una antología'. Aunque retrasado un año a causa de la pandemia, ha contado con muy valiosas intervenciones de algunos de los propios Novísimos, como Antonio Colinas, Jaime Siles, Vicente Molina Foix y Guillermo Carnero, además de intervenciones de reputados críticos, como las de Juan José Lanz, Luis García Jambrina y Araceli Iravedra. El congreso contó con más de 45 ponencias que abordaron aspectos como: 'En torno a Leopoldo María Panero, 'En torno a Manuel Vázquez Montalván y José María Álvarez', 'En torno a Guillermo Carnero', 'En torno a Pere Gimferrer', así como los considerados 'Novísimos' y no seleccionados en la famosa antología de J. M. Castellet, 'Nueve Novísimos'.
![[Img #55502]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/3538_dsc_6099.jpg)
Eloy Rubio Carro: En las reseñas de su primer libro, Dibujo de la muerte (1967), se indica su carácter renovador, de arte culto y minoritario, expresión de una sensibilidad nueva y actual caracterizada por el decadentismo, mientras que en El sueño de Escipión su poesía era más reflexiva, de orientación metapoética, con una investigación de la relación entre el autor, texto y lector ¿En su poesía actual ya casi no queda nada de esto?
Guillermo Carnero: Permanece absolutamente todo, y goza de buena salud.
“Culto y minoritario” es una pareja de adjetivos que no tienen que estar fatalmente unidos y que son de distinta naturaleza: el segundo corresponde a los lectores, y depende de la educación que hayan recibido o adquirido, del conocimiento de la tradición literaria y del concepto de comunicación que tengan. Yo me encuentro en una tradición cultural que tiene casi tres mil años de antigüedad, y que es un placer recorrer y frecuentar. Carlos Bousoño y José Olivio Jiménez relacionaron mi primer libro con el decadentismo, una de las provincias del Modernismo de fines del siglo XIX, en cuanto reconocieron que mi disgusto ante la realidad social y cultural contemporánea me hacía añorar épocas pretéritas de mayor calidad en ambos sentidos, al mismo tiempo que era consciente de que se trataba del intento, siempre frustrado o al menos incompleto, de sustituir la realidad por el deseo, por decirlo utilizando la fórmula acuñada por Luis Cernuda.
El Sueño de Escipión explicita la metapoesía que ya vertebraba Dibujo de la muerte, porque este libro, el primero de los míos, plantea la sustitución de la realidad por la belleza del arte, una de cuyas provincias es el arte de la escritura, y en concreto la escritura propia. Para quien escribe con esa convicción, el hecho de hacerlo se convierte en un problema personal y emocional, y no en un divertimento de teoría literaria. La metapoesía ha estado siempre presente en mí, desde que en poemas de Dibujo de la Muerte como ‘Capricho en Aranjuez’ o 'El Serenísimo Príncipe Ludovico Manin...' me pregunté si el lenguaje puede bastar como mundo alternativo a quien se autoexilia del real.
Lo distintivo de esos dos primeros libros (expresión del yo mediante la tradición cultural y metapoesía) forma parte, desde entonces y hasta hoy, en absoluta continuidad, de una visión del mundo que con el paso de los años se ha mantenido, si bien añadiendo un intimismo más directo en mi segunda época, la que se inicia en 1999 con Verano inglés. Los cuatro primeros libros de esa segunda época han sido publicados en 2020 en editorial Cátedra con el título de Jardín concluso, uno de cuyos textos preliminares, la ‘Nota del autor’, contesta directamente, en su página 238, a su pregunta.
![[Img #55504]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/802_dsc_6370.jpg)
Se ha insistido en que El sueño de Escipión (1971), su segundo libro, supone un cambio metapoético en su poesía, de una estética negativa denunciadora de las falacias que la cultura considera como absolutos. ¿Es una ruptura o una continuidad de su proyecto poético?
Como acabo de decirle, se trata de una continuidad. No hay un ‘cambio’ metapoético, sino una diversificación y una manifestación más directa de la metapoesía que ya se encontraba en Dibujo de la muerte.
En Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère (1974) realiza una crítica del lenguaje como medio adecuado para aprehender la realidad o la experiencia. Hay una cierta frialdad en su manera de abordar las emociones. ¿Pero cómo ser aséptico en la peculiar manera de abordaje de la poesía, de su poesía? ¿Ha habido algún intento por parte de la psicología de las emociones de comprender su manera de abordarlas?
Lo que usted llama frialdad es consecuencia de una de las cuestiones que en el terreno metapoético me planteé desde el principio: la necesidad de expresar las emociones fuera de la tradición neorromántica, adoptando lo que en más de una ocasión he llamado ‘máscara cultural’, señalando que es semejante a las máscaras del teatro griego, que ocultaban el rostro del actor pero definían mejor el del personaje y no ahogaban la voz del primero sino que la potenciaban, la hacían llegar más lejos.
Nos podría explicar la contradicción aparente en El azar objetivo (1975) entre el lenguaje científico, posiblemente irónico, y el título del libro, que hace referencia al Surrealismo?
Se trata de una consecuencia más de la indagación a que me refería en la pregunta anterior: cómo una desconfianza demasiado radical de la expresión directa del intimismo conduce a una excesiva hipertrofia del lenguaje frío, al que había aludido por analogía en poemas como ‘Piero della Francesca’. Cuando escribí el poema sobre Piero quería una poesía escrita no sólo desde la emoción ni tampoco sólo desde la conciencia doctrinal, sino desde la inteligencia emocional. El hieratismo de Piero encajaba en mi proyecto de lenguaje de las emociones frías, y debo el poema al recuerdo de tres de sus obras: Madona del Parto; Virgen con el niño, santos y Federico de Montefeltro, y Cristo resucitado, que se encuentran, respectivamente, en la iglesia de Monterchi, la Pinacoteca de Brera de Milán, y el Museo de San Sepolcro.
Volviendo a El azar objetivo, ese título de ese libro apunta a la necesidad de contar con la doble naturaleza (emoción y pensamiento), del lenguaje poético, sin perder de vista nunca que la motivación básica de un poema es una apelación emocional sentida ante algo o alguien, en el pasado o en el presente, en la experiencia directa o en el recuerdo. Ese nódulo instintivo e intuitivo es imprescidible, de ahí la referencia al Surrealismo que Vd. observa. Por cierto, siempre he creído que el Surrealismo cayó en una excesiva y engañosa autoindulgencia en cuanto a la legitimidad de lo subconsciente incontrolado, y por eso buena parte de la literatura surrealista es cháchara biodegradable o autismo autobiográfico intransferible, adaptación del monólogo supuestamente libre que, obtenido en el diván del psicoanalista, afloraba episodios de lo individual privativo, una vez descifrado y explicado. Pero el lenguaje del poema, o el de una obra de arte, debería bastarse a sí mismo, sin ser explicado.
![[Img #55503]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/8161_dsc_6366.jpg)
En Ensayo de una teoría de la visión, título que tanto recuerda al empirista Berkeley, recupera la preocupación por el tiempo y la muerte de su primer libro. Hay un rescate de las emociones personales, un cierto sentimentalismo irónico. Decía nuestro querido Berkeley que “ni los objetos propios de la vista ni las imágenes de ninguna otra cosa están fuera de la mente”. ¿Nos conduce la metapoesía y su incipiente ‘sentimentalismo’ a un viaje por su propia mente?
Ensayo de una teoría de la visión, si se refiere a la primera edición de mis obras completas (1979), no es que recupere nada de mi primer libro, sino que lo incluye. En cuanto a nuestro querido y viajero Berkeley, por supuesto.
En una crítica de Jaime Siles sobre Verano Inglés (1999), comenta que en este libro “se da un giro, pero no un cambio” y aclara que “se mueve ahora sobre la geografía de la carne y no –o no solo- sobre un territorio sígnico o mental.” Más adelante comenta que esta ampliación de registros subraya la coherencia de un mundo que aquí se ve en su unidad, pues la desolación sentimental retematiza todas las demás”. ¿No le parece que tanta insistencia en lo mismo querría decir lo otro?
No entiendo a qué supuesta insistencia se refiere, y si la atribuye a Siles o a mí. Tampoco entiendo qué es ‘lo otro’. Verano inglés inicia en 1999 una segunda época en la que siguen presentes los elementos que han caracterizado mi poesía desde el primer momento: intimismo, lo que se ha llamado ‘culturalismo’, metapoesía, pensamiento, preocupación por la musicalidad del verso. Con un matiz: una mayor afloración del intimismo en el libro de 1999, que lo ha acercado a un mayor número de lectores. Yo he hablado de ‘culturalismo duro’ cuando la máscara cultural recubre por entero el discurso del yo, y de ‘culturalismo de baja intensidad’ cuando no lo oculta sino que le añade insertos que lo enriquecen. Incluso he propuesto, en alguna conferencia, el experimento de proponer un poema de Verano inglés, ‘El poema no escrito’ en dos versiones, una con referencias culturales y otra sin ellas, y demostrar que funcionan ambas, si bien la primera resulta más rica.
![[Img #55501]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/7213_dsc_6373.jpg)
De Fuente de Médicis (2006) Ángel Prieto de Paula comenta que, “como otros compañeros de su generación ha abierto las esclusas del pudor’, sin apenas ostentación anecdótica y donde los versos adoptan una linealidad lapidaria y predecible, de rara naturalidad (…) Un libro que delata el refugio mendaz del arte y simulacro de los cuerpos, un corolario descorazonador”. Pero esto ya venía de antes. Usted mismo decía en la entrevista de Jover, “Nueve preguntas a Guillermo Carnero” que “El sueño de Escipión es el reconocimiento de la mezquindad constitutiva del escritor, que utiliza la cochambre de su propia experiencia para convertirla en poemas estéticamente bellos.” O Carlos Bousoño, que dice de Dibujo de la muerte que “expresa el conflicto que existe entre la belleza perdurable del arte frente a la decadencia del ser humano que crea dicho arte o lo contempla.” Pero ahora la expresión poética es distinta. ¿Es un cambio generacional, pienso también en Luis Alberto de Cuenca, en su modo de adaptación a las nuevas exigencias sociales? ¿Llegaron a un callejón sin salida?
En absoluto; lo que me pregunta está dicho en mi respuesta a la pregunta anterior.Fuente de Médicis es un libro directo y penitencial.
![[Img #55502]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/3538_dsc_6099.jpg)
Eloy Rubio Carro: En las reseñas de su primer libro, Dibujo de la muerte (1967), se indica su carácter renovador, de arte culto y minoritario, expresión de una sensibilidad nueva y actual caracterizada por el decadentismo, mientras que en El sueño de Escipión su poesía era más reflexiva, de orientación metapoética, con una investigación de la relación entre el autor, texto y lector ¿En su poesía actual ya casi no queda nada de esto?
Guillermo Carnero: Permanece absolutamente todo, y goza de buena salud.
“Culto y minoritario” es una pareja de adjetivos que no tienen que estar fatalmente unidos y que son de distinta naturaleza: el segundo corresponde a los lectores, y depende de la educación que hayan recibido o adquirido, del conocimiento de la tradición literaria y del concepto de comunicación que tengan. Yo me encuentro en una tradición cultural que tiene casi tres mil años de antigüedad, y que es un placer recorrer y frecuentar. Carlos Bousoño y José Olivio Jiménez relacionaron mi primer libro con el decadentismo, una de las provincias del Modernismo de fines del siglo XIX, en cuanto reconocieron que mi disgusto ante la realidad social y cultural contemporánea me hacía añorar épocas pretéritas de mayor calidad en ambos sentidos, al mismo tiempo que era consciente de que se trataba del intento, siempre frustrado o al menos incompleto, de sustituir la realidad por el deseo, por decirlo utilizando la fórmula acuñada por Luis Cernuda.
El Sueño de Escipión explicita la metapoesía que ya vertebraba Dibujo de la muerte, porque este libro, el primero de los míos, plantea la sustitución de la realidad por la belleza del arte, una de cuyas provincias es el arte de la escritura, y en concreto la escritura propia. Para quien escribe con esa convicción, el hecho de hacerlo se convierte en un problema personal y emocional, y no en un divertimento de teoría literaria. La metapoesía ha estado siempre presente en mí, desde que en poemas de Dibujo de la Muerte como ‘Capricho en Aranjuez’ o 'El Serenísimo Príncipe Ludovico Manin...' me pregunté si el lenguaje puede bastar como mundo alternativo a quien se autoexilia del real.
Lo distintivo de esos dos primeros libros (expresión del yo mediante la tradición cultural y metapoesía) forma parte, desde entonces y hasta hoy, en absoluta continuidad, de una visión del mundo que con el paso de los años se ha mantenido, si bien añadiendo un intimismo más directo en mi segunda época, la que se inicia en 1999 con Verano inglés. Los cuatro primeros libros de esa segunda época han sido publicados en 2020 en editorial Cátedra con el título de Jardín concluso, uno de cuyos textos preliminares, la ‘Nota del autor’, contesta directamente, en su página 238, a su pregunta.
![[Img #55504]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/802_dsc_6370.jpg)
Se ha insistido en que El sueño de Escipión (1971), su segundo libro, supone un cambio metapoético en su poesía, de una estética negativa denunciadora de las falacias que la cultura considera como absolutos. ¿Es una ruptura o una continuidad de su proyecto poético?
Como acabo de decirle, se trata de una continuidad. No hay un ‘cambio’ metapoético, sino una diversificación y una manifestación más directa de la metapoesía que ya se encontraba en Dibujo de la muerte.
En Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère (1974) realiza una crítica del lenguaje como medio adecuado para aprehender la realidad o la experiencia. Hay una cierta frialdad en su manera de abordar las emociones. ¿Pero cómo ser aséptico en la peculiar manera de abordaje de la poesía, de su poesía? ¿Ha habido algún intento por parte de la psicología de las emociones de comprender su manera de abordarlas?
Lo que usted llama frialdad es consecuencia de una de las cuestiones que en el terreno metapoético me planteé desde el principio: la necesidad de expresar las emociones fuera de la tradición neorromántica, adoptando lo que en más de una ocasión he llamado ‘máscara cultural’, señalando que es semejante a las máscaras del teatro griego, que ocultaban el rostro del actor pero definían mejor el del personaje y no ahogaban la voz del primero sino que la potenciaban, la hacían llegar más lejos.
Nos podría explicar la contradicción aparente en El azar objetivo (1975) entre el lenguaje científico, posiblemente irónico, y el título del libro, que hace referencia al Surrealismo?
Se trata de una consecuencia más de la indagación a que me refería en la pregunta anterior: cómo una desconfianza demasiado radical de la expresión directa del intimismo conduce a una excesiva hipertrofia del lenguaje frío, al que había aludido por analogía en poemas como ‘Piero della Francesca’. Cuando escribí el poema sobre Piero quería una poesía escrita no sólo desde la emoción ni tampoco sólo desde la conciencia doctrinal, sino desde la inteligencia emocional. El hieratismo de Piero encajaba en mi proyecto de lenguaje de las emociones frías, y debo el poema al recuerdo de tres de sus obras: Madona del Parto; Virgen con el niño, santos y Federico de Montefeltro, y Cristo resucitado, que se encuentran, respectivamente, en la iglesia de Monterchi, la Pinacoteca de Brera de Milán, y el Museo de San Sepolcro.
Volviendo a El azar objetivo, ese título de ese libro apunta a la necesidad de contar con la doble naturaleza (emoción y pensamiento), del lenguaje poético, sin perder de vista nunca que la motivación básica de un poema es una apelación emocional sentida ante algo o alguien, en el pasado o en el presente, en la experiencia directa o en el recuerdo. Ese nódulo instintivo e intuitivo es imprescidible, de ahí la referencia al Surrealismo que Vd. observa. Por cierto, siempre he creído que el Surrealismo cayó en una excesiva y engañosa autoindulgencia en cuanto a la legitimidad de lo subconsciente incontrolado, y por eso buena parte de la literatura surrealista es cháchara biodegradable o autismo autobiográfico intransferible, adaptación del monólogo supuestamente libre que, obtenido en el diván del psicoanalista, afloraba episodios de lo individual privativo, una vez descifrado y explicado. Pero el lenguaje del poema, o el de una obra de arte, debería bastarse a sí mismo, sin ser explicado.
![[Img #55503]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/8161_dsc_6366.jpg)
En Ensayo de una teoría de la visión, título que tanto recuerda al empirista Berkeley, recupera la preocupación por el tiempo y la muerte de su primer libro. Hay un rescate de las emociones personales, un cierto sentimentalismo irónico. Decía nuestro querido Berkeley que “ni los objetos propios de la vista ni las imágenes de ninguna otra cosa están fuera de la mente”. ¿Nos conduce la metapoesía y su incipiente ‘sentimentalismo’ a un viaje por su propia mente?
Ensayo de una teoría de la visión, si se refiere a la primera edición de mis obras completas (1979), no es que recupere nada de mi primer libro, sino que lo incluye. En cuanto a nuestro querido y viajero Berkeley, por supuesto.
En una crítica de Jaime Siles sobre Verano Inglés (1999), comenta que en este libro “se da un giro, pero no un cambio” y aclara que “se mueve ahora sobre la geografía de la carne y no –o no solo- sobre un territorio sígnico o mental.” Más adelante comenta que esta ampliación de registros subraya la coherencia de un mundo que aquí se ve en su unidad, pues la desolación sentimental retematiza todas las demás”. ¿No le parece que tanta insistencia en lo mismo querría decir lo otro?
No entiendo a qué supuesta insistencia se refiere, y si la atribuye a Siles o a mí. Tampoco entiendo qué es ‘lo otro’. Verano inglés inicia en 1999 una segunda época en la que siguen presentes los elementos que han caracterizado mi poesía desde el primer momento: intimismo, lo que se ha llamado ‘culturalismo’, metapoesía, pensamiento, preocupación por la musicalidad del verso. Con un matiz: una mayor afloración del intimismo en el libro de 1999, que lo ha acercado a un mayor número de lectores. Yo he hablado de ‘culturalismo duro’ cuando la máscara cultural recubre por entero el discurso del yo, y de ‘culturalismo de baja intensidad’ cuando no lo oculta sino que le añade insertos que lo enriquecen. Incluso he propuesto, en alguna conferencia, el experimento de proponer un poema de Verano inglés, ‘El poema no escrito’ en dos versiones, una con referencias culturales y otra sin ellas, y demostrar que funcionan ambas, si bien la primera resulta más rica.
![[Img #55501]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/7213_dsc_6373.jpg)
De Fuente de Médicis (2006) Ángel Prieto de Paula comenta que, “como otros compañeros de su generación ha abierto las esclusas del pudor’, sin apenas ostentación anecdótica y donde los versos adoptan una linealidad lapidaria y predecible, de rara naturalidad (…) Un libro que delata el refugio mendaz del arte y simulacro de los cuerpos, un corolario descorazonador”. Pero esto ya venía de antes. Usted mismo decía en la entrevista de Jover, “Nueve preguntas a Guillermo Carnero” que “El sueño de Escipión es el reconocimiento de la mezquindad constitutiva del escritor, que utiliza la cochambre de su propia experiencia para convertirla en poemas estéticamente bellos.” O Carlos Bousoño, que dice de Dibujo de la muerte que “expresa el conflicto que existe entre la belleza perdurable del arte frente a la decadencia del ser humano que crea dicho arte o lo contempla.” Pero ahora la expresión poética es distinta. ¿Es un cambio generacional, pienso también en Luis Alberto de Cuenca, en su modo de adaptación a las nuevas exigencias sociales? ¿Llegaron a un callejón sin salida?
En absoluto; lo que me pregunta está dicho en mi respuesta a la pregunta anterior.Fuente de Médicis es un libro directo y penitencial.