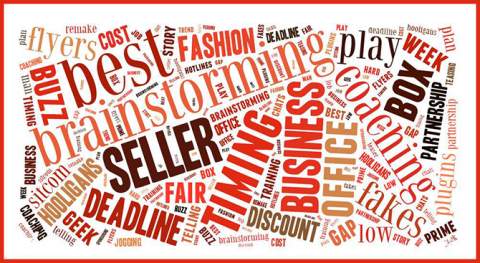Utópicas / 1
![[Img #55777]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/3573_huerta-_dsc0062.jpg)
Parafraseando a Anson cuando dirigía el ABC ‘verdadero’, no se comenta otra cosa en los círculos de la capital que el prólogo de la ministra Yolanda Díaz a la última edición del Manifiesto comunista, de Marx y Engels. La pieza no es una obra maestra del ensayismo político ni tampoco un prodigio de retórica, pero tiene al menos una cualidad muy de estimar en los tiempos que corren donde no hay tiempo para nada: su brevedad. Tampoco es de menospreciar su valor más que simbólico: el hecho de que la autora sea miembro del Partido Comunista y que, como tal, forme parte del gobierno de España, una circunstancia que, si no me equivoco, estaba inédita desde la Guerra Civil. En verdad que la capacidad sobreviviente del comunismo, luego de la caída del Muro y de la Unión Soviética, es algo que los politólogos tendrán algún día que explicarnos.
Lo que me interesa del panfletín de Díaz (discúlpenme el diminutivo pero uno es de origen leonés) estriba en su párrafo final, una suerte de traca lírica, en este caso con más traca que lírica. Después de asegurar la vigencia de las ideas de Marx y Engels, y de afirmar que el capitalismo jamás podrá “escapar a las teorías de Marx y al poder transformador de este texto”, concluye la ministra que estamos ante “un libro que nos habla de utopías, cifradas en nuestro presente, y en el que, hoy como ayer, late una defensa vital y apasionada de la democracia y la libertad”. ¡Caramba! ?exclama perplejo el lector?, qué mal leyeron e interpretaron el Manifiesto comunista Lenin, Stalin, Ceacescu, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Pol Pot e tutti quanti, en nombre de la democracia y la libertad, tiranizaron a sus pueblos y provocaron masacres sin cuento, alrededor de unos cien millones y pico de criaturas, según los cálculos de la más fiable historiografía francesa.
No cabe duda de que la señora Díaz, al esgrimir conceptos tan sagrados en la historia occidental como la libertad y la democracia, se ha puesto harto estupenda, como diría don Latino de Híspalis, y aún más, cuando en el mismo párrafo invoca las ‘utopías’, término y concepto que provocan este comentario mío y del que se valieron a discreción los precursores de Marx, como Fourier, Saint Simon y otros socialistas llamados precisamente por ello ‘utópicos’. ¿Quién en principio puede negar la belleza intrínseca de una idea tras la cual se adivina un porvenir maravilloso para la humanidad, obstaculizado solo por las fuerzas malignas del capitalismo, el liberalismo y otras ideologías de la democracia burguesa, al cabo ya, como se ha visto, la democracia menos mala y acaso la única posible?
‘Utopía’ era, en efecto, palabra recurrente en el discurso promarxista de la Transición. Sin embargo, yo topé con ella un poco antes, cuando estudiaba Filología Hispánica en la Complutense. Tuve la suerte de contar entre mis profesores a quien acabaría siendo mi maestro, don Francisco López Estrada, que en sus trabajos había dedicado mucha atención a la figura del autor de la Utopía, Thomas More, o Tomás Moro, como lo conocemos entre nosotros. Recuerdo que, en el despacho de su casa, don Francisco tenía una reproducción del retrato que del canciller inglés hiciera Hans Holbein, lo cual demostraba que su aprecio por el gran humanista iba más allá del interés profesional como filólogo. Años después, don Francisco publicó un sintético ensayo bajo el título de Tomás Moro y España, en el que se registraban las principales huellas que la obra maestra de Moro había dejado en España: Fernando de Herrera, Cervantes, Quevedo y un texto del siglo xviii por entonces recién descubierto: Sinapia (un anagrama de [H]ispania, la primera utopía española, propiamente dicha.
Con su Utopia, escrita en latín, Moro creaba una de las obras señeras del humanismo cristiano. Aun cuando literalmente ‘U-Topos’ significa ‘No-Lugar’, es decir, un territorio inexistente, el autor ubicaba su ficción en el Nuevo Mundo, cuyo descubrimiento había hecho volar la imaginación de los cronistas, que llegaron a describir lugares fantásticos donde toda felicidad podía ser: así, por caso, la tierra de Jauja, descrita por Cieza de León en su crónica del Perú y sobre la que Lope de Rueda compuso uno de sus pasos más amenos; o El dorado, el país del oro que persiguióla locura de Lope de Aguirre; o la Fuente de la Eterna Juventud, que Ponce de León ubicara en la península de la Florida. A estas ensoñaciones míticas debe agregarse una utopía regresiva como la Edad de Oro, sobre la que tan bellamente perora don Quijote en el episodio de los cabreros. Cervantes, tan optimista que no parece español –como suelo decirles a mis estudiantes–, participó del ideal utópico y, con su divertida invención de la Ínsula Barataria, ironizó acerca del ejercicio del poder, pues Sancho Panza, desde su ignorancia de villano, demuestra saber gobernar con mayor sentido de la justicia y la equidad que cualquier político letrado, sin duda más formado pero también más venal y arbitrario.
La república utopiense de Moro sigue, en buena parte, el modelo de La República, de Platón, y en esa órbita idealista se prescriben las leyes conducentes a la general prosperidad: el regreso a la naturaleza, la tendencia a la igualdad de los diferentes estados, la reducción de la jornada laboral a seis horas, el derecho a la educación para todos, la defensa del pacifismo, la tolerancia religiosa, la reivindicación del papel de la mujer… Pese a este plausible programa, todo en Utopía está tan regulado, que es difícil dar un paso sin control de quien manda, riesgo este de todos los totalitarismos que en el mundo han sido.
En esas contradicciones entre el orden social bien reglado y la libertad radica el problema de la sociedad utópica y de cualquier sociedad de nuestros días que aspire al bien común. Quiero decir que en la utopía va implícita ya su antagonista, la distopía, esto es, la “representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causante de la alienación humana”, según la define el diccionario académico. Para Tomás Moro, esta quimera era realizable, y el modelo lo tenía cerca, en su misma patria, Inglaterra, dentro de la Gran Bretaña, una isla europea pero al mismo tiempo a resguardo de la imperfecta y desunida Europa continental; o sea, un anticipo en toda regla del Brexit de nuestros días. Pero su proyecto idealista se dio de bruces con la realidad más ominosa. Cuando en 1530 se proclama en contra de la nulidad del matrimonio de su rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, empieza a forjarse su destino trágico. Tres años después rechaza el nuevo matrimonio del monarca con Ana Bolena. Finalmente, en 1535, es condenado y decapitado. Como ven mis lectores, a diferencia de otros consejeros lameculos de nuestros días, Moro no se tiró por ningún barranco en fidelidad al querido líder, y defendió hasta la muerte sus principios. Antes de morir, proclamó su lealtad al rey, “pero a Dios primero”, y así quedó en la memoria universal como “un hombre para la eternidad”, tal lo retratara Fred Zinnemann en su excelente película.
Hasta aquí esta breve reflexión utópica, más literaria que política, con el entrañable recuerdo de mi maestro López Estrada, que a su modo nos enseñó que, si la utopía a gran escala era imposible, no lo era tanto a ras más humilde, por ejemplo entre las cuatro paredes de un aula universitaria, profesor y estudiantes dirimiendo acerca del bien y la belleza. Así es que mi próxima reflexión será justo al revés, más política que literaria, con otro maestro que hablaba mucho de la utopía, don Enrique Tierno Galván, al que tuve la suerte de conocer, como protagonista.
![[Img #55777]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/3573_huerta-_dsc0062.jpg)
Parafraseando a Anson cuando dirigía el ABC ‘verdadero’, no se comenta otra cosa en los círculos de la capital que el prólogo de la ministra Yolanda Díaz a la última edición del Manifiesto comunista, de Marx y Engels. La pieza no es una obra maestra del ensayismo político ni tampoco un prodigio de retórica, pero tiene al menos una cualidad muy de estimar en los tiempos que corren donde no hay tiempo para nada: su brevedad. Tampoco es de menospreciar su valor más que simbólico: el hecho de que la autora sea miembro del Partido Comunista y que, como tal, forme parte del gobierno de España, una circunstancia que, si no me equivoco, estaba inédita desde la Guerra Civil. En verdad que la capacidad sobreviviente del comunismo, luego de la caída del Muro y de la Unión Soviética, es algo que los politólogos tendrán algún día que explicarnos.
Lo que me interesa del panfletín de Díaz (discúlpenme el diminutivo pero uno es de origen leonés) estriba en su párrafo final, una suerte de traca lírica, en este caso con más traca que lírica. Después de asegurar la vigencia de las ideas de Marx y Engels, y de afirmar que el capitalismo jamás podrá “escapar a las teorías de Marx y al poder transformador de este texto”, concluye la ministra que estamos ante “un libro que nos habla de utopías, cifradas en nuestro presente, y en el que, hoy como ayer, late una defensa vital y apasionada de la democracia y la libertad”. ¡Caramba! ?exclama perplejo el lector?, qué mal leyeron e interpretaron el Manifiesto comunista Lenin, Stalin, Ceacescu, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Pol Pot e tutti quanti, en nombre de la democracia y la libertad, tiranizaron a sus pueblos y provocaron masacres sin cuento, alrededor de unos cien millones y pico de criaturas, según los cálculos de la más fiable historiografía francesa.
No cabe duda de que la señora Díaz, al esgrimir conceptos tan sagrados en la historia occidental como la libertad y la democracia, se ha puesto harto estupenda, como diría don Latino de Híspalis, y aún más, cuando en el mismo párrafo invoca las ‘utopías’, término y concepto que provocan este comentario mío y del que se valieron a discreción los precursores de Marx, como Fourier, Saint Simon y otros socialistas llamados precisamente por ello ‘utópicos’. ¿Quién en principio puede negar la belleza intrínseca de una idea tras la cual se adivina un porvenir maravilloso para la humanidad, obstaculizado solo por las fuerzas malignas del capitalismo, el liberalismo y otras ideologías de la democracia burguesa, al cabo ya, como se ha visto, la democracia menos mala y acaso la única posible?
‘Utopía’ era, en efecto, palabra recurrente en el discurso promarxista de la Transición. Sin embargo, yo topé con ella un poco antes, cuando estudiaba Filología Hispánica en la Complutense. Tuve la suerte de contar entre mis profesores a quien acabaría siendo mi maestro, don Francisco López Estrada, que en sus trabajos había dedicado mucha atención a la figura del autor de la Utopía, Thomas More, o Tomás Moro, como lo conocemos entre nosotros. Recuerdo que, en el despacho de su casa, don Francisco tenía una reproducción del retrato que del canciller inglés hiciera Hans Holbein, lo cual demostraba que su aprecio por el gran humanista iba más allá del interés profesional como filólogo. Años después, don Francisco publicó un sintético ensayo bajo el título de Tomás Moro y España, en el que se registraban las principales huellas que la obra maestra de Moro había dejado en España: Fernando de Herrera, Cervantes, Quevedo y un texto del siglo xviii por entonces recién descubierto: Sinapia (un anagrama de [H]ispania, la primera utopía española, propiamente dicha.
Con su Utopia, escrita en latín, Moro creaba una de las obras señeras del humanismo cristiano. Aun cuando literalmente ‘U-Topos’ significa ‘No-Lugar’, es decir, un territorio inexistente, el autor ubicaba su ficción en el Nuevo Mundo, cuyo descubrimiento había hecho volar la imaginación de los cronistas, que llegaron a describir lugares fantásticos donde toda felicidad podía ser: así, por caso, la tierra de Jauja, descrita por Cieza de León en su crónica del Perú y sobre la que Lope de Rueda compuso uno de sus pasos más amenos; o El dorado, el país del oro que persiguióla locura de Lope de Aguirre; o la Fuente de la Eterna Juventud, que Ponce de León ubicara en la península de la Florida. A estas ensoñaciones míticas debe agregarse una utopía regresiva como la Edad de Oro, sobre la que tan bellamente perora don Quijote en el episodio de los cabreros. Cervantes, tan optimista que no parece español –como suelo decirles a mis estudiantes–, participó del ideal utópico y, con su divertida invención de la Ínsula Barataria, ironizó acerca del ejercicio del poder, pues Sancho Panza, desde su ignorancia de villano, demuestra saber gobernar con mayor sentido de la justicia y la equidad que cualquier político letrado, sin duda más formado pero también más venal y arbitrario.
La república utopiense de Moro sigue, en buena parte, el modelo de La República, de Platón, y en esa órbita idealista se prescriben las leyes conducentes a la general prosperidad: el regreso a la naturaleza, la tendencia a la igualdad de los diferentes estados, la reducción de la jornada laboral a seis horas, el derecho a la educación para todos, la defensa del pacifismo, la tolerancia religiosa, la reivindicación del papel de la mujer… Pese a este plausible programa, todo en Utopía está tan regulado, que es difícil dar un paso sin control de quien manda, riesgo este de todos los totalitarismos que en el mundo han sido.
En esas contradicciones entre el orden social bien reglado y la libertad radica el problema de la sociedad utópica y de cualquier sociedad de nuestros días que aspire al bien común. Quiero decir que en la utopía va implícita ya su antagonista, la distopía, esto es, la “representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causante de la alienación humana”, según la define el diccionario académico. Para Tomás Moro, esta quimera era realizable, y el modelo lo tenía cerca, en su misma patria, Inglaterra, dentro de la Gran Bretaña, una isla europea pero al mismo tiempo a resguardo de la imperfecta y desunida Europa continental; o sea, un anticipo en toda regla del Brexit de nuestros días. Pero su proyecto idealista se dio de bruces con la realidad más ominosa. Cuando en 1530 se proclama en contra de la nulidad del matrimonio de su rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, empieza a forjarse su destino trágico. Tres años después rechaza el nuevo matrimonio del monarca con Ana Bolena. Finalmente, en 1535, es condenado y decapitado. Como ven mis lectores, a diferencia de otros consejeros lameculos de nuestros días, Moro no se tiró por ningún barranco en fidelidad al querido líder, y defendió hasta la muerte sus principios. Antes de morir, proclamó su lealtad al rey, “pero a Dios primero”, y así quedó en la memoria universal como “un hombre para la eternidad”, tal lo retratara Fred Zinnemann en su excelente película.
Hasta aquí esta breve reflexión utópica, más literaria que política, con el entrañable recuerdo de mi maestro López Estrada, que a su modo nos enseñó que, si la utopía a gran escala era imposible, no lo era tanto a ras más humilde, por ejemplo entre las cuatro paredes de un aula universitaria, profesor y estudiantes dirimiendo acerca del bien y la belleza. Así es que mi próxima reflexión será justo al revés, más política que literaria, con otro maestro que hablaba mucho de la utopía, don Enrique Tierno Galván, al que tuve la suerte de conocer, como protagonista.