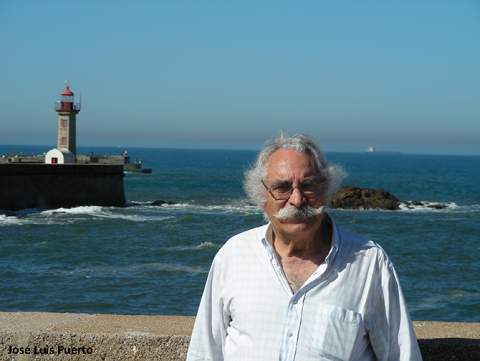Utópicas / 2
![[Img #55863]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/9691_huerta-97994155_10219435770782379_6128564061014589440_o.jpg)
Uno de los partidos más singulares de la Transición fue el Partido Socialista Popular (PSP), que fundara don Enrique Tierno Galván sobre un anterior Partido Socialista del Interior, creado por él mismo cuando era catedrático en la Universidad de Salamanca, como una alternativa al viejo PSOE, ensimismado en su exilio de posguerra y con apenas implantación dentro del país. El PSP atrajo a numerosos catedráticos, diplomáticos, médicos y escritores, pero no tuvo igual poder de atracción entre las clases trabajadoras. Con no poco choteo se decía que el PSP era un partido marxista que tenía un solo obrero en sus filas, un tal Ángel Nombela, que ya jubilado y después de pasar muchos años en las cárceles franquistas, hacía las veces de conserje en la sede del partido, en la madrileña calle del Marqués de Cubas. Allí acudíamos algunos jóvenes militantes a escuchar al Viejo Profesor (VP), cuyo verbo añejo y pensamiento humanista–una rara mezcla de escolástica y marxismo– nos embelesaban. Aquellas lecciones, al igual que sus prolijos discursos en los mítines, eran una suerte de sermones laicos, pero llenos de auctoritas y de sabiduría. Tenían, además, la virtud de que, a diferencia de los que emitían otros líderes de izquierdas, carecían de agresividad, infundían paz y siempre concluían con un mensaje de esperanza en el porvenir.
Pero ya se sabe que la predicación y la recogida del trigo son negociados diferentes. Y así las ideas del VP iban por un lado, y la dura realidad por otro. Del nulo sentido práctico de Tierno y de quienes lo rodeaban da idea la disparatada propaganda del PSP en las primeras elecciones de 1978. Recuerdo un cartelón, que se exponía en los andenes del Metro, en el que se veía al VP, luciendo su elegante terno de costumbre (traje gris oscuro, chaqueta cruzada, chaleco), rodeado de mecánicos y operarios con monos azules manchados de grasa. Aquella escena tan poco utópica presagiaba un desastre electoral del PSP, como así fue. Y más demoledor que todo ello fue, cuando auditadas sus cuentas ruinosas, el VP se vio obligado a convocar un congreso para que el PSP se hiciera el harakiri y se integrara en el rampante PSOE, cuyo joven líder no hablaba de utopías, renegaba de Marx y, sobre todo, sabía conectar mejor con la gente del común.
Más tarde el VP, arrinconado por los felipistas, que en el fondo lo odiaban cordialmente, fue elegido corregidor de Madrid, y en la alcaldía se hizo popularísimo por cosas que poco tenían que ver con la praxis política: sus festejados bandos, en que brillaba una prosa tan barroquista como divertida; sus guiñosa los más jóvenes, no exentos de alguna ocurrencia desmadrada (“rockeros, a colocarse y al loro”); su liderazgo de la ‘movida’ madrileña, al alimón con Paco Umbral; el talante condescendiente del agnóstico que respetaba símbolos y crucifijos, y saludaba al papa en latín; y hasta su tardía vocación sicalíptica, à la recherche de un tiempo gastado en lecturas sin cuento, pues nada de la filosofía y la literatura le fue ajeno, de la novela picaresca a Melville, del tacitismo a los toros, de Gracián y Spinoza a Galdós, de Carl Schmitt a Wittgenstein…
Marginado de la alta política, obtuvo el VP el premio de consolación de la alcaldía de Madrid, donde a su modo buscó la utopía en una permanente acción por la cultura, que le hacía rodearse de los mejores. Mi amigo, el dramaturgo Ignacio Amestoy, estuvo bajo sus órdenes, y suele recordar las jugosas charlas que con él mantenía sobre cuestiones teatrales tan específicas como si la versión primigenia del Fausto, de Goethe, era de mayor fuste que la posterior. El Madrid de aquellos 80 fue, en efecto, una fiesta para la cultura: Veranos de la Villa, Festivales de Otoño, añoradas programaciones del primer coliseo del país, el Teatro Español…
Andaba uno por los últimos cursos en la Facultad, y en 1977 había algo importante que celebrar: el cincuentenario de la generación del 27 y, al poco, el Nobel a Vicente Aleixandre. Unos cuantos alumnos de la profesora Margarita Altolaguirre nos conjuramos para estar a la altura del acontecimiento. Invitamos, entre otros, a Claudio Rodríguez, Carlos Bousoño y a Tierno Galván, que aceptó de inmediato. ¿De qué quiere hablar, don Enrique? Y de inmediato también: “La concepción del mundo en la obra poética de Jorge Guillén”. Faltaban meses para la celebración de las Jornadas. El día señalado se presentó el VP en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense y ante mi sorpresa me espetó: “Dígame, ¿de qué tengo que hablar?”. Bueno, profesor, usted me dijo que de Guillen y su visión del mundo. “Ah, bien, pues vamos a ello, a ver qué sale”. Y, claro, le salió una conferencia magnífica, sin papeles, sin falsa erudición, en torno al poeta de Cántico, a vueltas con la décima ‘Beato sillón’, en la que se lee: “El mundo / está bien hecho”, o sea, la utopía hecha verso, tal como nos la explicó Tierno.
En otra ocasión, ya como alcalde y con motivo de la entrega, en el Instituto Cervantes (el de bachillerato), de un premio escolar que llevaba el nombre de Rafael Lapesa, le escuché un magistral discurso sobre el gran filólogo, el inolvidable autor de la Historia de la lengua española. Fue aquella una magnífica lección de humanismo y de humanidad, en la que Tierno puso a Lapesa como ejemplo del universitario íntegro, del maestro admirable, modelo de “héroe cívico” dentro de una sociedad que, de querer prosperar, necesitaba cada vez más ese tipo de héroes.
En 2009 y, por iniciativa del también alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, se publicaron las Obras completas, de Tierno Galván. Seis gruesos volúmenes, al cuidado del profesor Antonio Rovira, que pasaron con más pena que gloria, sin apenas cobertura en la prensa. Tan solo mi recordado amigo y director, José Luis Gutiérrez, le dedicó atención en su revista Leer. El resto, olvido y silencio, incluido el de sus conmilitones del PSOE, a los que sin duda molestaba el peso de aquellas miles de páginas, insólitas desde don Fernando de los Ríos en el baldío panorama del pensamiento socialista español.
Pero, tal como vimos con el artífice del invento, el canciller Moro, la utopía, en tanto imposible metafísico, siempre va acompañada de su reverso, este sí factible siempre, la cruda y abyecta realidad. De unos meses para acá, la prensa está informando sobre un sucio affaire, con millones de euros de por medio, fruto de comisiones,en el que se ha visto envuelto el que fuera embajador en Venezuela (la distopía en marcha: ¡patria y muerte!), Raúl Morodo. Morodo fue secretario general del PSP y hombre de confianza de Tierno. Los militantes de base nunca lo tuvieron (lo tuvimos) en gran estima. Sus ideas, más pragmáticas, en la línea socialdemócrata que impondría, con gran sentido común, Felipe González (Good bye, Marx), contrastaba con las más puristas del VP. Pero no faltaban razones personales en el recelo que nos producían Morodo y otros militantes del PSP, pongamos que José Bono. Tras el pragmatismo de ambos se vislumbraban intenciones aviesas, arribistas, propias de quien pasa por la política con el inequívoco fin de enriquecerse. Y así ha sido, bien de manera parece que legal en un caso, y presuntamente ilegal en el otro. Lo indiscutible es que, entre los pecados de Enrique Tierno Galván, no estaba el amor por el dinero. El dinero, una palabra del todo ausente en el vocabulario de cualquier utópico que se precie.
![[Img #55863]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/9691_huerta-97994155_10219435770782379_6128564061014589440_o.jpg)
Uno de los partidos más singulares de la Transición fue el Partido Socialista Popular (PSP), que fundara don Enrique Tierno Galván sobre un anterior Partido Socialista del Interior, creado por él mismo cuando era catedrático en la Universidad de Salamanca, como una alternativa al viejo PSOE, ensimismado en su exilio de posguerra y con apenas implantación dentro del país. El PSP atrajo a numerosos catedráticos, diplomáticos, médicos y escritores, pero no tuvo igual poder de atracción entre las clases trabajadoras. Con no poco choteo se decía que el PSP era un partido marxista que tenía un solo obrero en sus filas, un tal Ángel Nombela, que ya jubilado y después de pasar muchos años en las cárceles franquistas, hacía las veces de conserje en la sede del partido, en la madrileña calle del Marqués de Cubas. Allí acudíamos algunos jóvenes militantes a escuchar al Viejo Profesor (VP), cuyo verbo añejo y pensamiento humanista–una rara mezcla de escolástica y marxismo– nos embelesaban. Aquellas lecciones, al igual que sus prolijos discursos en los mítines, eran una suerte de sermones laicos, pero llenos de auctoritas y de sabiduría. Tenían, además, la virtud de que, a diferencia de los que emitían otros líderes de izquierdas, carecían de agresividad, infundían paz y siempre concluían con un mensaje de esperanza en el porvenir.
Pero ya se sabe que la predicación y la recogida del trigo son negociados diferentes. Y así las ideas del VP iban por un lado, y la dura realidad por otro. Del nulo sentido práctico de Tierno y de quienes lo rodeaban da idea la disparatada propaganda del PSP en las primeras elecciones de 1978. Recuerdo un cartelón, que se exponía en los andenes del Metro, en el que se veía al VP, luciendo su elegante terno de costumbre (traje gris oscuro, chaqueta cruzada, chaleco), rodeado de mecánicos y operarios con monos azules manchados de grasa. Aquella escena tan poco utópica presagiaba un desastre electoral del PSP, como así fue. Y más demoledor que todo ello fue, cuando auditadas sus cuentas ruinosas, el VP se vio obligado a convocar un congreso para que el PSP se hiciera el harakiri y se integrara en el rampante PSOE, cuyo joven líder no hablaba de utopías, renegaba de Marx y, sobre todo, sabía conectar mejor con la gente del común.
Más tarde el VP, arrinconado por los felipistas, que en el fondo lo odiaban cordialmente, fue elegido corregidor de Madrid, y en la alcaldía se hizo popularísimo por cosas que poco tenían que ver con la praxis política: sus festejados bandos, en que brillaba una prosa tan barroquista como divertida; sus guiñosa los más jóvenes, no exentos de alguna ocurrencia desmadrada (“rockeros, a colocarse y al loro”); su liderazgo de la ‘movida’ madrileña, al alimón con Paco Umbral; el talante condescendiente del agnóstico que respetaba símbolos y crucifijos, y saludaba al papa en latín; y hasta su tardía vocación sicalíptica, à la recherche de un tiempo gastado en lecturas sin cuento, pues nada de la filosofía y la literatura le fue ajeno, de la novela picaresca a Melville, del tacitismo a los toros, de Gracián y Spinoza a Galdós, de Carl Schmitt a Wittgenstein…
Marginado de la alta política, obtuvo el VP el premio de consolación de la alcaldía de Madrid, donde a su modo buscó la utopía en una permanente acción por la cultura, que le hacía rodearse de los mejores. Mi amigo, el dramaturgo Ignacio Amestoy, estuvo bajo sus órdenes, y suele recordar las jugosas charlas que con él mantenía sobre cuestiones teatrales tan específicas como si la versión primigenia del Fausto, de Goethe, era de mayor fuste que la posterior. El Madrid de aquellos 80 fue, en efecto, una fiesta para la cultura: Veranos de la Villa, Festivales de Otoño, añoradas programaciones del primer coliseo del país, el Teatro Español…
Andaba uno por los últimos cursos en la Facultad, y en 1977 había algo importante que celebrar: el cincuentenario de la generación del 27 y, al poco, el Nobel a Vicente Aleixandre. Unos cuantos alumnos de la profesora Margarita Altolaguirre nos conjuramos para estar a la altura del acontecimiento. Invitamos, entre otros, a Claudio Rodríguez, Carlos Bousoño y a Tierno Galván, que aceptó de inmediato. ¿De qué quiere hablar, don Enrique? Y de inmediato también: “La concepción del mundo en la obra poética de Jorge Guillén”. Faltaban meses para la celebración de las Jornadas. El día señalado se presentó el VP en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense y ante mi sorpresa me espetó: “Dígame, ¿de qué tengo que hablar?”. Bueno, profesor, usted me dijo que de Guillen y su visión del mundo. “Ah, bien, pues vamos a ello, a ver qué sale”. Y, claro, le salió una conferencia magnífica, sin papeles, sin falsa erudición, en torno al poeta de Cántico, a vueltas con la décima ‘Beato sillón’, en la que se lee: “El mundo / está bien hecho”, o sea, la utopía hecha verso, tal como nos la explicó Tierno.
En otra ocasión, ya como alcalde y con motivo de la entrega, en el Instituto Cervantes (el de bachillerato), de un premio escolar que llevaba el nombre de Rafael Lapesa, le escuché un magistral discurso sobre el gran filólogo, el inolvidable autor de la Historia de la lengua española. Fue aquella una magnífica lección de humanismo y de humanidad, en la que Tierno puso a Lapesa como ejemplo del universitario íntegro, del maestro admirable, modelo de “héroe cívico” dentro de una sociedad que, de querer prosperar, necesitaba cada vez más ese tipo de héroes.
En 2009 y, por iniciativa del también alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, se publicaron las Obras completas, de Tierno Galván. Seis gruesos volúmenes, al cuidado del profesor Antonio Rovira, que pasaron con más pena que gloria, sin apenas cobertura en la prensa. Tan solo mi recordado amigo y director, José Luis Gutiérrez, le dedicó atención en su revista Leer. El resto, olvido y silencio, incluido el de sus conmilitones del PSOE, a los que sin duda molestaba el peso de aquellas miles de páginas, insólitas desde don Fernando de los Ríos en el baldío panorama del pensamiento socialista español.
Pero, tal como vimos con el artífice del invento, el canciller Moro, la utopía, en tanto imposible metafísico, siempre va acompañada de su reverso, este sí factible siempre, la cruda y abyecta realidad. De unos meses para acá, la prensa está informando sobre un sucio affaire, con millones de euros de por medio, fruto de comisiones,en el que se ha visto envuelto el que fuera embajador en Venezuela (la distopía en marcha: ¡patria y muerte!), Raúl Morodo. Morodo fue secretario general del PSP y hombre de confianza de Tierno. Los militantes de base nunca lo tuvieron (lo tuvimos) en gran estima. Sus ideas, más pragmáticas, en la línea socialdemócrata que impondría, con gran sentido común, Felipe González (Good bye, Marx), contrastaba con las más puristas del VP. Pero no faltaban razones personales en el recelo que nos producían Morodo y otros militantes del PSP, pongamos que José Bono. Tras el pragmatismo de ambos se vislumbraban intenciones aviesas, arribistas, propias de quien pasa por la política con el inequívoco fin de enriquecerse. Y así ha sido, bien de manera parece que legal en un caso, y presuntamente ilegal en el otro. Lo indiscutible es que, entre los pecados de Enrique Tierno Galván, no estaba el amor por el dinero. El dinero, una palabra del todo ausente en el vocabulario de cualquier utópico que se precie.