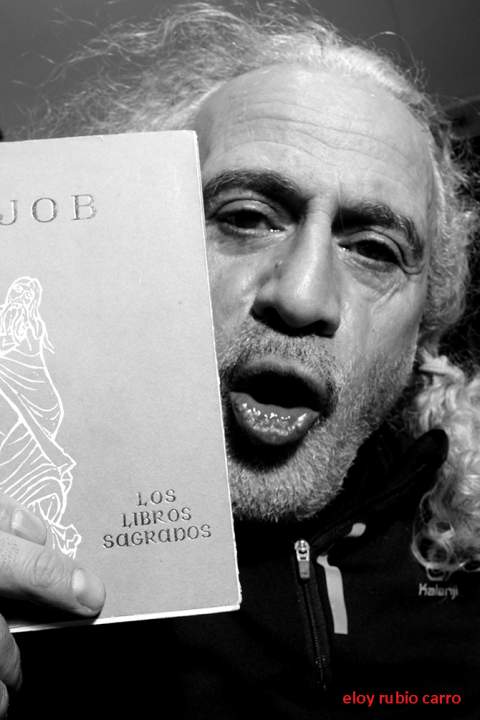Reivindicación de la compasión
![[Img #55952]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/5105__angel-670-dsc0036.jpg)
Hay un denominador común en la condición humana: la propensión a refugiarse como consuelo en las desgracias ajenas. Es un lenitivo poderoso para la mayoría. El pensamiento agarrado al socorrido conformismo de otro estará peor que yo es un analgésico de difícil escape. Tiempos duros e inciertos como los actuales redundan en esa sensación con tanta carga de estupidez que ya se encarga el viejo refrán de recordarlo, llamándonos tontos sin medias tintas.
No hay que darle más vueltas. Nunca faltará la abstracción de un alguien en quien hallar males superiores. ¿Qué nuestra existencia se tambalea por las incidencias de una pandemia? No muy lejos, incluso demasiado cerca, habrá un semejante que soporta una enfermedad terminal, el efecto devastador de una guerra, la crueldad interior de un exilio, o la asfixiante angustia de procurar a hijos y cercanos los bienes básicos de subsistencia o salud. La incomprensible comparativa se escapa como vulgar e inhumano aliento al amigo o pariente. Como si esas desdichas máximas pudieran poner silenciador a la descarga de pistola de ansiedades propias.
El mundo se ha constreñido tanto que ha evolucionado en menos de un siglo de la categoría de planeta a la de barrio por la riada de emociones que descargan sin descanso medios de comunicación, tan saciados de información, que ya no se puede digerir si no es bajo la fórmula de burdo espectáculo. La banalización del mal, tan maravillosamente explicada por Hannah Arendt, tiene hoy su fiel seguimiento en la frivolización de las tragedias, como, sin duda, se acaba de hacer patente con el despliegue de las cadenas de televisión, a raíz de la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma. Vamos camino, si no estamos ya plenamente en ella, de una sociedad que ha trocado el dolor de las catástrofes en ungüento curativo de las depresiones o incertidumbres personales. No estar en el ojo de esos huracanes parece que fortalece conciencias simplonas. Una faceta más del triunfo de lo individual sobre lo colectivo, miserable herencia del neoliberalismo.
El mal (o males) de uno es algo personal e intransferible. Es un sello de propiedad dimensionado a nuestra fortaleza y templanza del momento, pero no puede llegar suavizado a las vísceras con un marchamo de desgracia colectiva leída como lenguaje anestésico o droga evasiva. A los desheredados de la fortuna se les debe un tratamiento identificativo generoso y solidario, no otro, hecho a la imagen y conveniencia de una actitud egoísta. Mi preocupación es enteramente mía y bastante haré con sortearla a base de redaños, si puedo. Para los que sufren, a falta de otras potencias impropias de la condición humana, mi complicidad, mi comprensión, mi compasión. No hay más equipaje.
Causa de peso en esta forma de interpretar la vida parece estar en el olvido, por descrédito, de una de esas palabras dichas. Merece la reivindicación y me refiero a la compasión. Cuando la calamidad azota en otras latitudes, aún en este mundo de lejanías geográficas imposibles, esa compasión debe ser el encendido de un motor de solidaridad, no el escondite de nuestras miserias. Compasión, más por sus sinónimos, arrastra un componente religioso que desvirtúa la potencia de su sentido humano y humanístico en opinión de muchos. Pero creo que esa palabra porta una más que significativa carga de generosidad. Las modas laicas, siempre prestas a la prestidigitación del lenguaje, se sacaron de la chistera el término buenismo, lastrado por un sufijo con mucha carga de militancia y no poco de sectarismo. La bondad, como tantas cosas, hoy ha de atenerse a los imperativos de lo políticamente correcto.
La compasión se otorga y se recibe; es decir, tiene su oración activa y pasiva. No hay desdoro en ninguna de sus conjugaciones. Concederla se ha traducido en actitudes heroicas de personas ayudando a gente necesitada en situaciones límite. Ver a voluntarios atender a inmigrantes de patera, a enfermos terminales, a ancianos presos en la infernal mazmorra de la soledad, son imágenes que reconcilian con los valores intrínsecos de la persona. Recibirla es la caricia de una valía reconocida, de una importancia bien ganada, de un consuelo sincero, de una esencia y presencia que no han dimitido.
Voy más lejos, la autocompasión, el epítome actual de la debilidad, merece también su lugar y vindicación. No hay mal en su demanda. El combate por la vida te pone repetidas veces contra las cuerdas y cuando la lluvia de golpes está a punto de derribarte, oír una campana salvadora en forma de llamada de ánimo, te da ese segundo aire para capear el temporal. El sufrimiento ajeno es trampolín para la compasión. Prohibido venderse como repelente de fantasmagorías y comeduras de coco de uno mismo.
![[Img #55952]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2021/5105__angel-670-dsc0036.jpg)
Hay un denominador común en la condición humana: la propensión a refugiarse como consuelo en las desgracias ajenas. Es un lenitivo poderoso para la mayoría. El pensamiento agarrado al socorrido conformismo de otro estará peor que yo es un analgésico de difícil escape. Tiempos duros e inciertos como los actuales redundan en esa sensación con tanta carga de estupidez que ya se encarga el viejo refrán de recordarlo, llamándonos tontos sin medias tintas.
No hay que darle más vueltas. Nunca faltará la abstracción de un alguien en quien hallar males superiores. ¿Qué nuestra existencia se tambalea por las incidencias de una pandemia? No muy lejos, incluso demasiado cerca, habrá un semejante que soporta una enfermedad terminal, el efecto devastador de una guerra, la crueldad interior de un exilio, o la asfixiante angustia de procurar a hijos y cercanos los bienes básicos de subsistencia o salud. La incomprensible comparativa se escapa como vulgar e inhumano aliento al amigo o pariente. Como si esas desdichas máximas pudieran poner silenciador a la descarga de pistola de ansiedades propias.
El mundo se ha constreñido tanto que ha evolucionado en menos de un siglo de la categoría de planeta a la de barrio por la riada de emociones que descargan sin descanso medios de comunicación, tan saciados de información, que ya no se puede digerir si no es bajo la fórmula de burdo espectáculo. La banalización del mal, tan maravillosamente explicada por Hannah Arendt, tiene hoy su fiel seguimiento en la frivolización de las tragedias, como, sin duda, se acaba de hacer patente con el despliegue de las cadenas de televisión, a raíz de la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma. Vamos camino, si no estamos ya plenamente en ella, de una sociedad que ha trocado el dolor de las catástrofes en ungüento curativo de las depresiones o incertidumbres personales. No estar en el ojo de esos huracanes parece que fortalece conciencias simplonas. Una faceta más del triunfo de lo individual sobre lo colectivo, miserable herencia del neoliberalismo.
El mal (o males) de uno es algo personal e intransferible. Es un sello de propiedad dimensionado a nuestra fortaleza y templanza del momento, pero no puede llegar suavizado a las vísceras con un marchamo de desgracia colectiva leída como lenguaje anestésico o droga evasiva. A los desheredados de la fortuna se les debe un tratamiento identificativo generoso y solidario, no otro, hecho a la imagen y conveniencia de una actitud egoísta. Mi preocupación es enteramente mía y bastante haré con sortearla a base de redaños, si puedo. Para los que sufren, a falta de otras potencias impropias de la condición humana, mi complicidad, mi comprensión, mi compasión. No hay más equipaje.
Causa de peso en esta forma de interpretar la vida parece estar en el olvido, por descrédito, de una de esas palabras dichas. Merece la reivindicación y me refiero a la compasión. Cuando la calamidad azota en otras latitudes, aún en este mundo de lejanías geográficas imposibles, esa compasión debe ser el encendido de un motor de solidaridad, no el escondite de nuestras miserias. Compasión, más por sus sinónimos, arrastra un componente religioso que desvirtúa la potencia de su sentido humano y humanístico en opinión de muchos. Pero creo que esa palabra porta una más que significativa carga de generosidad. Las modas laicas, siempre prestas a la prestidigitación del lenguaje, se sacaron de la chistera el término buenismo, lastrado por un sufijo con mucha carga de militancia y no poco de sectarismo. La bondad, como tantas cosas, hoy ha de atenerse a los imperativos de lo políticamente correcto.
La compasión se otorga y se recibe; es decir, tiene su oración activa y pasiva. No hay desdoro en ninguna de sus conjugaciones. Concederla se ha traducido en actitudes heroicas de personas ayudando a gente necesitada en situaciones límite. Ver a voluntarios atender a inmigrantes de patera, a enfermos terminales, a ancianos presos en la infernal mazmorra de la soledad, son imágenes que reconcilian con los valores intrínsecos de la persona. Recibirla es la caricia de una valía reconocida, de una importancia bien ganada, de un consuelo sincero, de una esencia y presencia que no han dimitido.
Voy más lejos, la autocompasión, el epítome actual de la debilidad, merece también su lugar y vindicación. No hay mal en su demanda. El combate por la vida te pone repetidas veces contra las cuerdas y cuando la lluvia de golpes está a punto de derribarte, oír una campana salvadora en forma de llamada de ánimo, te da ese segundo aire para capear el temporal. El sufrimiento ajeno es trampolín para la compasión. Prohibido venderse como repelente de fantasmagorías y comeduras de coco de uno mismo.