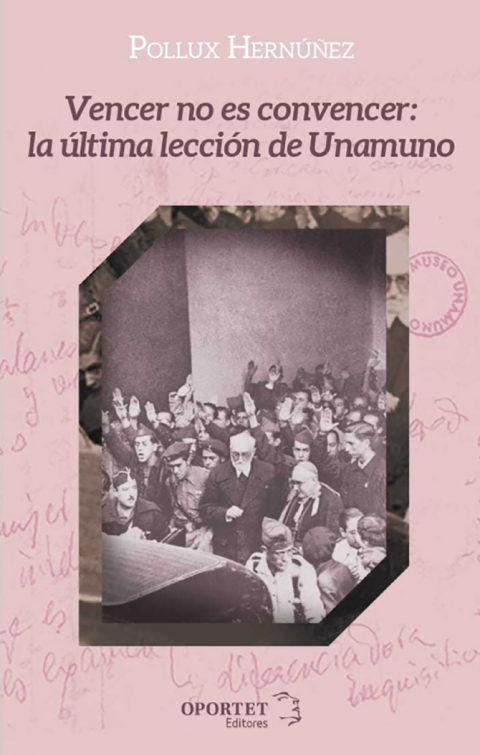La visita
![[Img #56249]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2021/8084_1000-dsc_9860.jpg)
“¿Quién, al fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordará?
(Bécquer)
El reloj dio las dos de la mañana. Era la hora. Se levantó sin pereza, pues no se había dormido. Solo había cerrado los ojos. Se vistió sin luz, a tientas. También a oscuras bajó las escaleras. Con mucho cuidado de no hacer ruido, cerró la puerta de la pensión. Como un espectro. Pensó en la leyenda de Bécquer El monte de las ánimas. La noche era clara, había una luna como un sol. La ciudad estaba quieta. Dormía. No se veía un alma por la calle. Palpó el bolsillo derecho del pantalón. Tenía la llave. Se la había proporcionado en secreto su amigo José María Palacio. Ya era octubre y hacía un poco de frío. Se subió las solapas de la chaqueta. Con las manos hundidas en los bolsillos y un poco encogido, echó a andar por la Plaza Mayor. Solo se oía el chapoteo del agua de la fuente.
Al llegar a la altura de la iglesia de Santa María la Mayor, se detuvo para mirarla. Solo un minuto. Volvió a recordar que en esa iglesia él se había casado hacía ya más de dos décadas. El tiempo volaba. También se acordó de aquello tan feo –tan horrible– que algunos jóvenes maliciosos y desocupados le gritaron después de la boda. No, y no, él no era eso. No lo era pese a la diferencia de edad. Y apretó el paso, como si aquello todavía le doliera. Como si la herida no hubiera curado del todo.
Enseguida se plantó en el principio de la cuesta. Un cuesta muy empinada. Tenía que subirla despacio, poco a poco, sin prisa. Su corazón ya no podía mucho. La cuesta estaba flanqueada por casas de planta baja. Eran casas humildes, pero algunas tenían delante un pequeño jardín cerrado con un muro bajo de piedra. En uno de esos jardines, junto al muro, crecía un rosal de rosas blancas, y aún tenía rosas. Las últimas rosas. Aprovechando la impunidad que concedía la noche, se acercó y cortó con la mano una rosa. Pero las espinas del tallo le pincharon en un dedo, y de él brotó un hilo de sangre que resbaló hasta la palma de la mano. Dolía. Y para mitigar el dolor apretó los dientes y después chupó la sangre. Una gota de esa sangre cayó en la rosa y la manchó. La rosa estaba cerrada, apretada, como dormida. No muerta. Con la rosa en la mano, continuó ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo.
Por fin llegó arriba. Antes de encaminarse hacia la puerta se detuvo unos segundos a recuperar el aliento. El olmo viejo le pareció un gigante con los brazos abiertos, pero no lo asustó. Al pasar a su lado, lo miró, y se alegró de verlo. Seguía todavía ahí, y estaba como siempre, herido. Y se preguntó si esta primavera habría echado algunas hojas nuevas. La noche no le dejaba ver las colinas, los alcores ni las roquedas. Pero le traía el sonido del río, que abajo, en el barranco, se rompía contra los salientes de las rocas.
Antes de abrir la puerta, miró por entre los barrotes y se acordó otra vez de El monte de las ánimas. Pero tampoco tuvo miedo. Estas cosas ya no lo asustaban. Después metió la llave. A la primera. Empujó la puerta, que chirrió, y entró. No necesitó pensar dónde estaba ni cómo llegar hasta ella. Lo sabía de memoria. Podría encontrarla con los ojos cerrados. El mármol blanco reflejaba la luz desvaída de la luna. Brillaba. La sombra alargada de un ciprés cruzaba el pasillo de guijarros. El silencio en este lugar parecía más profundo. Oía perfectamente sus pasos. Oía también su corazón: tan-tan, tan-tan. Lo oía todo. Poco a poco, sin premura, fue llegando. Ahí estaba. Sobre la lápida había restos de flores: pétalos, tallos, hojas. Todo seco, podrido. No sabía de qué flores eran esos restos, pero le habría gustado que fueran de rosas y de lirios. Rosas y lirios de las huertas de esta ciudad. También había polvo y tierra. Suciedad. Pero sobre todo había abandono, y olvido. Olvido. Sacó del bolsillo de la chaqueta el pañuelo y de rodillas se puso a limpiar la piedra. Enseguida el pañuelo hizo brotar fechas y nombres. Leyó, aunque con dificultad, Leonor, y después, como si eso hubiera sido insuficiente, pasó sus dedos cansados por cada una de las letras de ese nombre. “Perdóname, tenía que vivir”, a duras penas pudo musitar, porque pronto la voz se le rompió y ya no le salió ninguna otra palabra. Antes de incorporarse, puso la rosa sobre el nombre, y le pareció que la mancha roja refulgía, daba luz. Ya de pie, con los ojos cerrados, los brazos caídos, abatido, rezó una oración, aunque no era creyente, al menos de manera convencional. “Adiós mi niña, mi niña esposa”, dijo, ya algo repuesto, y se marchó, sin mirar atrás, como un fugitivo, y se perdió en la noche.
En el tren, de regreso a Madrid, el sol del otoño entraba por la ventanilla y le daba en las piernas. Agradecía su tibieza. El día era azul. Su hermano José se había quedado dormido. Pero él no, y eso que estaba muy cansado. Él miraba por la ventana; escuchaba el traqueteo del tren, sus sonidos metálicos, monótonos. Se dejaba mecer. Pensaba. La ciudad iba con él, su corazón la llevaba. Recordó el homenaje: la plazoleta de la ermita llena de gente, la alocución de las autoridades, su discurso, en el que mencionó muchas cosas, como la luna amoratada de una tarde de septiembre, pero no a Leonor, el paño de tres colores descorriéndose, la placa de mármol con su busto, la orquesta, los aplausos. Le gustó ver el río, los álamos dorados, la muralla vieja. No encontró los evónimos en los jardines del parque, y los echó de menos.
Por último recordó a Leonor. Pese a todo, a su nuevo amor, no podía dejar de visitarla, algo de ella había quedado en su corazón, algo hermoso. Pero no quería que nadie lo viera. Deseaba estar a solas con ella. Por eso subió por la noche, tan de noche.
Finalmente, pensó en la rosa. Pensó que la rosa, aún fresca, ya se habría abierto sobre su nombre.
![[Img #56249]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2021/8084_1000-dsc_9860.jpg)
“¿Quién, al fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordará?
(Bécquer)
El reloj dio las dos de la mañana. Era la hora. Se levantó sin pereza, pues no se había dormido. Solo había cerrado los ojos. Se vistió sin luz, a tientas. También a oscuras bajó las escaleras. Con mucho cuidado de no hacer ruido, cerró la puerta de la pensión. Como un espectro. Pensó en la leyenda de Bécquer El monte de las ánimas. La noche era clara, había una luna como un sol. La ciudad estaba quieta. Dormía. No se veía un alma por la calle. Palpó el bolsillo derecho del pantalón. Tenía la llave. Se la había proporcionado en secreto su amigo José María Palacio. Ya era octubre y hacía un poco de frío. Se subió las solapas de la chaqueta. Con las manos hundidas en los bolsillos y un poco encogido, echó a andar por la Plaza Mayor. Solo se oía el chapoteo del agua de la fuente.
Al llegar a la altura de la iglesia de Santa María la Mayor, se detuvo para mirarla. Solo un minuto. Volvió a recordar que en esa iglesia él se había casado hacía ya más de dos décadas. El tiempo volaba. También se acordó de aquello tan feo –tan horrible– que algunos jóvenes maliciosos y desocupados le gritaron después de la boda. No, y no, él no era eso. No lo era pese a la diferencia de edad. Y apretó el paso, como si aquello todavía le doliera. Como si la herida no hubiera curado del todo.
Enseguida se plantó en el principio de la cuesta. Un cuesta muy empinada. Tenía que subirla despacio, poco a poco, sin prisa. Su corazón ya no podía mucho. La cuesta estaba flanqueada por casas de planta baja. Eran casas humildes, pero algunas tenían delante un pequeño jardín cerrado con un muro bajo de piedra. En uno de esos jardines, junto al muro, crecía un rosal de rosas blancas, y aún tenía rosas. Las últimas rosas. Aprovechando la impunidad que concedía la noche, se acercó y cortó con la mano una rosa. Pero las espinas del tallo le pincharon en un dedo, y de él brotó un hilo de sangre que resbaló hasta la palma de la mano. Dolía. Y para mitigar el dolor apretó los dientes y después chupó la sangre. Una gota de esa sangre cayó en la rosa y la manchó. La rosa estaba cerrada, apretada, como dormida. No muerta. Con la rosa en la mano, continuó ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo.
Por fin llegó arriba. Antes de encaminarse hacia la puerta se detuvo unos segundos a recuperar el aliento. El olmo viejo le pareció un gigante con los brazos abiertos, pero no lo asustó. Al pasar a su lado, lo miró, y se alegró de verlo. Seguía todavía ahí, y estaba como siempre, herido. Y se preguntó si esta primavera habría echado algunas hojas nuevas. La noche no le dejaba ver las colinas, los alcores ni las roquedas. Pero le traía el sonido del río, que abajo, en el barranco, se rompía contra los salientes de las rocas.
Antes de abrir la puerta, miró por entre los barrotes y se acordó otra vez de El monte de las ánimas. Pero tampoco tuvo miedo. Estas cosas ya no lo asustaban. Después metió la llave. A la primera. Empujó la puerta, que chirrió, y entró. No necesitó pensar dónde estaba ni cómo llegar hasta ella. Lo sabía de memoria. Podría encontrarla con los ojos cerrados. El mármol blanco reflejaba la luz desvaída de la luna. Brillaba. La sombra alargada de un ciprés cruzaba el pasillo de guijarros. El silencio en este lugar parecía más profundo. Oía perfectamente sus pasos. Oía también su corazón: tan-tan, tan-tan. Lo oía todo. Poco a poco, sin premura, fue llegando. Ahí estaba. Sobre la lápida había restos de flores: pétalos, tallos, hojas. Todo seco, podrido. No sabía de qué flores eran esos restos, pero le habría gustado que fueran de rosas y de lirios. Rosas y lirios de las huertas de esta ciudad. También había polvo y tierra. Suciedad. Pero sobre todo había abandono, y olvido. Olvido. Sacó del bolsillo de la chaqueta el pañuelo y de rodillas se puso a limpiar la piedra. Enseguida el pañuelo hizo brotar fechas y nombres. Leyó, aunque con dificultad, Leonor, y después, como si eso hubiera sido insuficiente, pasó sus dedos cansados por cada una de las letras de ese nombre. “Perdóname, tenía que vivir”, a duras penas pudo musitar, porque pronto la voz se le rompió y ya no le salió ninguna otra palabra. Antes de incorporarse, puso la rosa sobre el nombre, y le pareció que la mancha roja refulgía, daba luz. Ya de pie, con los ojos cerrados, los brazos caídos, abatido, rezó una oración, aunque no era creyente, al menos de manera convencional. “Adiós mi niña, mi niña esposa”, dijo, ya algo repuesto, y se marchó, sin mirar atrás, como un fugitivo, y se perdió en la noche.
En el tren, de regreso a Madrid, el sol del otoño entraba por la ventanilla y le daba en las piernas. Agradecía su tibieza. El día era azul. Su hermano José se había quedado dormido. Pero él no, y eso que estaba muy cansado. Él miraba por la ventana; escuchaba el traqueteo del tren, sus sonidos metálicos, monótonos. Se dejaba mecer. Pensaba. La ciudad iba con él, su corazón la llevaba. Recordó el homenaje: la plazoleta de la ermita llena de gente, la alocución de las autoridades, su discurso, en el que mencionó muchas cosas, como la luna amoratada de una tarde de septiembre, pero no a Leonor, el paño de tres colores descorriéndose, la placa de mármol con su busto, la orquesta, los aplausos. Le gustó ver el río, los álamos dorados, la muralla vieja. No encontró los evónimos en los jardines del parque, y los echó de menos.
Por último recordó a Leonor. Pese a todo, a su nuevo amor, no podía dejar de visitarla, algo de ella había quedado en su corazón, algo hermoso. Pero no quería que nadie lo viera. Deseaba estar a solas con ella. Por eso subió por la noche, tan de noche.
Finalmente, pensó en la rosa. Pensó que la rosa, aún fresca, ya se habría abierto sobre su nombre.