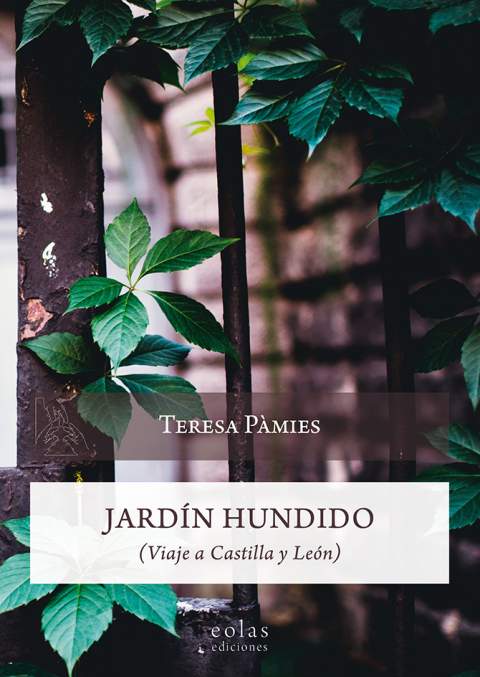Los entremeses de Cervantes
Miguel de Cervantes, ENTREMESES. Edición de Adrián J. Sáez, Madrid, Cátedra, 2020, 289 pp.
![[Img #56433]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2021/1845_9788437641584-entremeses.jpg)
El teatro de Cervantes —que indudablemente no admite parangón con sus grandes obras narrativas— tampoco ha gozado en nuestros días de mucho aprecio, hasta el punto de que en su reciente biografía del autor del Quijote José Manuel Lucía Mejías se lamentaba de que algunas de sus comedias —La casa de los celos y El gallardo español— ni siquiera hubiesen subido todavía a las tablas en España y el resto —salvo contadas excepciones— lo hubiesen hecho en escasas oportunidades. No ha sido ese el caso, sin embargo, de sus entremeses casi unánimemente valorados como la mejor muestra de su producción dramática. La prestigiosa colección “Letras Hispánicas· de Cátedra contaba desde 1982 con una cuidada edición exenta de estas piezas breves. El tiempo transcurrido desde entonces hacía aconsejable una nueva edición que recogiera las aportaciones de los cervantistas en las últimas décadas. De esa tarea se ha ocupado Adrián Sáez, profesor de la Universidad de Venecia y editor también en los últimos años de otras obras cervantinas —Poesías, La tía fingida, Información de Argel— en la misma colección.
El volumen va acompañado, como es de rigor, de un importante estudio introductorio. En su primer apartado, ‘La mitad de un libro’ (pp. 11-20), se analiza brevemente el teatro de Cervantes, en el que “dedicación y pasión no fueron de la mano con el éxito, y dejaron clavada una espina en el corazón” (p. 13) del escritor. Este análisis se sirve sobre todo del prólogo que puso al frente de sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), y que constituye, según el profesor Sáez, una orgullosa reivindicación de sus méritos de dramaturgo. Sin embargo, y al margen de otras posibles debilidades de su propuesta escénica, el motivo fundamental de su fracaso estriba en que se trata de un teatro “que mira hacia atrás” (p. 18), pues es hijo del siglo XVI. En cambio, los entremeses encarnan las mejores virtudes teatrales del autor del Quijote y por ello forman “parte del canon dramático del Siglo de Oro” (p. 20).
El segundo capítulo —‘Ocho eran ocho’ (pp. 20-30)— se centra en la cuestión del número de entremeses finalmente publicados en 1615 —en el Viaje del Parnaso se alude a que el escritor disponía únicamente de seis— y de su edición conjunta con las comedias. Para ello se buscan posibles modelos editoriales, desde algunas ediciones de Lope de Rueda y Lope de Vega, hasta recopilaciones de comedias latinas. Asimismo se abordan brevemente otros temas como su organización y su estructura, los ‘lances entremesiles’ insertos en sus novelas y comedias, y finalmente los entremeses anónimos atribuidos a nuestro autor, de los que Sáez solo reconoce como genuinamente cervantinos dos: Los habladores y el Entremés de los romances (en el que Menéndez Pidal creía que Cervantes había encontrado la inspiración del Quijote).
El apartado más extenso, ‘Un mundo en miniatura’ pp. 30- 60), se inicia con el análisis de los múltiples ecos literarios diseminados por los entremeses, que en ese sentido “son una fiesta de la intertextualidad” (p. 31). Igualmente se señalan los ecos internos, es decir, aquellos que remiten a la obra del propio Cervantes (pp. 33-34) y que en algunos casos —El viejo celoso y El celoso extremeño— constituyen un ejemplo de rescrituras o de reconversión genérica. El grueso del capítulo se centra en el examen de los asuntos y temas, entre burlas y veras, de estas piezas, si bien se abordan otras cuestiones como la organización dramática, los recursos cómicos para crear humor, o los recursos escénicos (vestuario, accesorios, espacios, o música…).
La sección final (pp. 60-63) traza una apretado panorama de la recepción posterior de los entremeses cervantinos, a través de las rescrituras —que comienzan ya con Quiñones Benavente y Calderón y se extienden hasta dramaturgos contemporáneos como Lauro Olmo o Sanchís Sinisterra, y entre las que se incluye algunas adaptaciones al cine e incluso a la historieta gráfica—, y las representaciones en la escenas contemporánea, que confirman su indudable vigor. El estudio preliminar se cierra con un breve apartado (pp. 65-69) sobre las características de esta edición —en el que se incluye un inventario de los ejemplares de la princeps cotejados para fijar el texto, un sucinto comentario filológico de estos, una lista de las ediciones modernas de los Entremeses manejadas por el editor, etc.— y la pertinente bibliografía (pp. 71-94).
El texto de las ocho piezas publicadas por Cervantes en 1615 —cuyo prólogo original no se recoge aquí, como, por el contrario, sí hacía Spadaccini en su edición de 1982— se ofrece con todo el rigor filológico, la adecuada modernización gráfica y las oportunas notas para que el lector pueda salvar las inevitables dificultades de vocabulario o de interpretación de estas pequeñas joyas teatrales. En ellas se revela el talento dramático de su autor, que ofrece un ameno y variado repertorio de situaciones cómicas protagonizadas por un variopinto grupo humano: matrimonios mal avenidos, míseros soldados que rivalizan —en una jocosa parodia de la contienda de las armas y las letras— por el amor de una fregona, villanescos aspirantes a alcaldes, rufianes, pícaros avispados que discurren ingeniosos engaños, esposas adúlteras, viejos celosos, etc.
Por último, en el apéndice consagrado al “aparato textual” se recogen las variantes de los ejemplares de la princeps y las distintas enmiendas propuestas por los editores, además de unos breves comentarios textuales. En definitiva, el lector interesado cuenta ahora con una nueva edición, rigurosa y puesta al día, de los entremeses cervantinos.
Miguel de Cervantes, ENTREMESES. Edición de Adrián J. Sáez, Madrid, Cátedra, 2020, 289 pp.
![[Img #56433]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2021/1845_9788437641584-entremeses.jpg)
El teatro de Cervantes —que indudablemente no admite parangón con sus grandes obras narrativas— tampoco ha gozado en nuestros días de mucho aprecio, hasta el punto de que en su reciente biografía del autor del Quijote José Manuel Lucía Mejías se lamentaba de que algunas de sus comedias —La casa de los celos y El gallardo español— ni siquiera hubiesen subido todavía a las tablas en España y el resto —salvo contadas excepciones— lo hubiesen hecho en escasas oportunidades. No ha sido ese el caso, sin embargo, de sus entremeses casi unánimemente valorados como la mejor muestra de su producción dramática. La prestigiosa colección “Letras Hispánicas· de Cátedra contaba desde 1982 con una cuidada edición exenta de estas piezas breves. El tiempo transcurrido desde entonces hacía aconsejable una nueva edición que recogiera las aportaciones de los cervantistas en las últimas décadas. De esa tarea se ha ocupado Adrián Sáez, profesor de la Universidad de Venecia y editor también en los últimos años de otras obras cervantinas —Poesías, La tía fingida, Información de Argel— en la misma colección.
El volumen va acompañado, como es de rigor, de un importante estudio introductorio. En su primer apartado, ‘La mitad de un libro’ (pp. 11-20), se analiza brevemente el teatro de Cervantes, en el que “dedicación y pasión no fueron de la mano con el éxito, y dejaron clavada una espina en el corazón” (p. 13) del escritor. Este análisis se sirve sobre todo del prólogo que puso al frente de sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), y que constituye, según el profesor Sáez, una orgullosa reivindicación de sus méritos de dramaturgo. Sin embargo, y al margen de otras posibles debilidades de su propuesta escénica, el motivo fundamental de su fracaso estriba en que se trata de un teatro “que mira hacia atrás” (p. 18), pues es hijo del siglo XVI. En cambio, los entremeses encarnan las mejores virtudes teatrales del autor del Quijote y por ello forman “parte del canon dramático del Siglo de Oro” (p. 20).
El segundo capítulo —‘Ocho eran ocho’ (pp. 20-30)— se centra en la cuestión del número de entremeses finalmente publicados en 1615 —en el Viaje del Parnaso se alude a que el escritor disponía únicamente de seis— y de su edición conjunta con las comedias. Para ello se buscan posibles modelos editoriales, desde algunas ediciones de Lope de Rueda y Lope de Vega, hasta recopilaciones de comedias latinas. Asimismo se abordan brevemente otros temas como su organización y su estructura, los ‘lances entremesiles’ insertos en sus novelas y comedias, y finalmente los entremeses anónimos atribuidos a nuestro autor, de los que Sáez solo reconoce como genuinamente cervantinos dos: Los habladores y el Entremés de los romances (en el que Menéndez Pidal creía que Cervantes había encontrado la inspiración del Quijote).
El apartado más extenso, ‘Un mundo en miniatura’ pp. 30- 60), se inicia con el análisis de los múltiples ecos literarios diseminados por los entremeses, que en ese sentido “son una fiesta de la intertextualidad” (p. 31). Igualmente se señalan los ecos internos, es decir, aquellos que remiten a la obra del propio Cervantes (pp. 33-34) y que en algunos casos —El viejo celoso y El celoso extremeño— constituyen un ejemplo de rescrituras o de reconversión genérica. El grueso del capítulo se centra en el examen de los asuntos y temas, entre burlas y veras, de estas piezas, si bien se abordan otras cuestiones como la organización dramática, los recursos cómicos para crear humor, o los recursos escénicos (vestuario, accesorios, espacios, o música…).
La sección final (pp. 60-63) traza una apretado panorama de la recepción posterior de los entremeses cervantinos, a través de las rescrituras —que comienzan ya con Quiñones Benavente y Calderón y se extienden hasta dramaturgos contemporáneos como Lauro Olmo o Sanchís Sinisterra, y entre las que se incluye algunas adaptaciones al cine e incluso a la historieta gráfica—, y las representaciones en la escenas contemporánea, que confirman su indudable vigor. El estudio preliminar se cierra con un breve apartado (pp. 65-69) sobre las características de esta edición —en el que se incluye un inventario de los ejemplares de la princeps cotejados para fijar el texto, un sucinto comentario filológico de estos, una lista de las ediciones modernas de los Entremeses manejadas por el editor, etc.— y la pertinente bibliografía (pp. 71-94).
El texto de las ocho piezas publicadas por Cervantes en 1615 —cuyo prólogo original no se recoge aquí, como, por el contrario, sí hacía Spadaccini en su edición de 1982— se ofrece con todo el rigor filológico, la adecuada modernización gráfica y las oportunas notas para que el lector pueda salvar las inevitables dificultades de vocabulario o de interpretación de estas pequeñas joyas teatrales. En ellas se revela el talento dramático de su autor, que ofrece un ameno y variado repertorio de situaciones cómicas protagonizadas por un variopinto grupo humano: matrimonios mal avenidos, míseros soldados que rivalizan —en una jocosa parodia de la contienda de las armas y las letras— por el amor de una fregona, villanescos aspirantes a alcaldes, rufianes, pícaros avispados que discurren ingeniosos engaños, esposas adúlteras, viejos celosos, etc.
Por último, en el apéndice consagrado al “aparato textual” se recogen las variantes de los ejemplares de la princeps y las distintas enmiendas propuestas por los editores, además de unos breves comentarios textuales. En definitiva, el lector interesado cuenta ahora con una nueva edición, rigurosa y puesta al día, de los entremeses cervantinos.