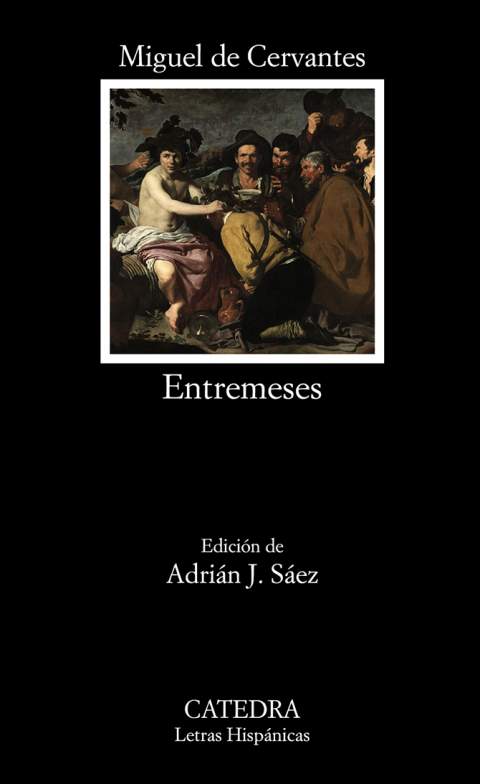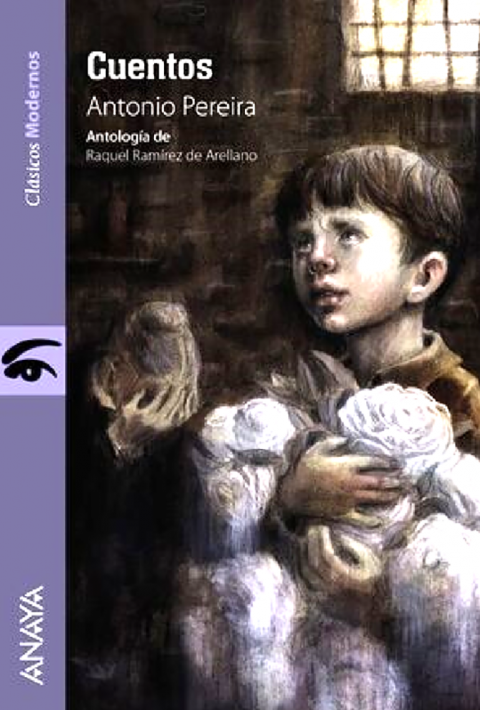Nosferatu, Casa de los Panero 1989
Teresa Pámies. Jardín hundido (Viaje a Castilla y León). Traducción de Sergio Fernández Martínez; Eolas ediciones
![[Img #56514]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/3571_9788418079054_jardin_hundido_viaje_a_castilla_leon.jpg)
Lo primero que salta a la vista es que el título desfigura aquello que promete, pues el viaje es exclusivamente a la provincia de León, y fundamentalmente a Astorga.
Dos citas tiran de la madeja que se va a ovillar durante buena parte del libro. La primera de Joan Vinyoli: "Escucho todavía el chillido del viento / del otoño moviendo arboledas de infancia." La segunda es un fragmento de un poema de Juan Luis Panero, del que se nos dice que fue escrito después de una visita a Vinyoli: "Rasguea el lápiz sobre el mudo papel, en la noche sin fin, aún llegan las palabras." No sabemos si las palabras que llegan a ese mudo papel son las de infancia, o las de Vinyoli. De aquí Teresa Pámies va a tentar en su visita a Astorga, al menos dos recorridos de memoria. Una reconstrucción en préstamo, a partir de la película 'El desencanto' de la memoria de los Panero y el otro el de la reconstrucción del enigma de su propia memoria, cuyo colofón es la visita al enigmático paraíso perdido que simboliza en el jardín de la casa de los Panero, en Astorga.
Consta el libro de tres partes, con muy breves capítulos en cada una de ellas. Las dos primeras partes, de manera recurrente, obsesiva, abordan la película de 'El desencanto' y de los Panero. Podríamos decir que en algunos momentos la narración se presenta como un guión sobre el guión de la película, un guión más literario si cabe que el original. Téngase en cuenta que el guión que utiliza fue realizado con posterioridad al montaje de la película, una transcripción no totalmente espontánea de lo que allí, en ‘la verité’ se representaba.
El libro comienza con la repetición de la secuencia 18 del film en la calle Leopoldo Panero en Astorga, el ambiente es irreal, por reiterativo, por ser otro, es ‘deja vu’: "La verja no estaba cerrada, solo ajustada. La herrumbre había corrido la pintura. Al empujar con las dos manos, los goznes rechinaron como un gato escaldado. El césped exhalaba un vaho caliente y denso, como el rescoldo de una hoguera soterrada. Eran las 3 de la tarde del miércoles 9 de agosto de 1989 y el termómetro de la catedral de Astorga marcaba 35 grados." (11)
Todavía le quedará traspasar otra puerta tras cruzar el umbral: "El recibidor estaba oscuro como boca de lobo (...) Una turba de moscas se puso en movimiento. (...) Del techo entablado se descolgaron murciélago siniestros, agresivos, chillones (…) Como si tuviesen la misión de salvaguardar y preservar el santuario del poeta (…)” Expulsada del santuario del terror va reculando hasta que “poco a poco, el jardín se convirtió en algo familiar y tranquilo. Y sin embargo se hundía."
Esta era la segunda vuelta en repetición, tras la primera acaecida al presenciar en el cine Casablanca la película ‘El desencanto’ de Jaime Chávarri.
La misma sensación de decadencia, de horror, de hundimiento que ahora corroboraba. La película representaba la decadencia de una forma de familia, y por eso la casa languidecía condenada a la ruina y al olvido ese presentimiento de decadencia irremediable "espoleaba mi curiosidad de mujer, de madre y escritora."
"Vi la película más de una vez sin encontrar la clave del enigma" dice Teresa Pámies, un enigma que tal vez escondiera “un drama familiar conmovedor y sórdido del cual el ilustre difunto evocado era causa principal pero no la única." (14) Enseguida entra a enjuiciar a los personajes de la película como si no estuvieran actuando, como trataríamos de desentrañar los personajes de una novela psicológica, indagando en sus motivos, en sus intenciones; y ello a pesar de cierta desconfianza: "sin embargo, yo me preguntaba si aquellas confidencias delante de la cámara cinematográfica eran tan sinceras como pretendían los protagonistas; si brotaban espontáneamente o habían sido montadas pieza por pieza con el fin de escandalizar, conmover o provocar a los espectadores."
Pero no hay espontaneidad posible en esa interpretación, ni siquiera por serla propia, la de la propia vida. Esa propia vida es precisamente lo más irrepresentable por estarla viviendo. ¿Entonces qué? Lo que sí puede ser enigmático es el por qué adoptan tal imagen de sí mismos, esa que adoptaron, y por qué, a lo largo de toda una vida solo la desmintieron en parte. La película lo que sí les hizo fue actuar con posterioridad como sus propios personajes, y es ahí, a la salida de la película donde los personajes se articulan en sus personas. Pero esto llogaría con posterioridad.
A Teresa Pámies no le queda otra que desmontar unos personajes de ‘cinema verité’ en cuanto que se representan paradójicamente a sí mismos. De ahí le viene el enigma que no consigue desentrañar, incluso cuando se apoya en otros escritos, fundamentalmente en la autobiografía de Felicidad Blanc, 'Espejo de sombras'. Escritos todos ‘al salir de la película’.
![[Img #56515]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/9024_escanear0001.jpg)
Una y otra vez emergen los contrastes como procedimiento de la autora para destacar la paradoja: ‘esa infeliz vida en la que fueron tan felices’. Pero su indagación empírica apenas va más allá de lo expuesto en el film, y la crítica que la limita es la de unos personajes de cine que seguramente apuntan a sí mismos en el contexto histórico social de la transición política española. Claro que esta concreción de su actuación también puede decir mucho de ellos, de cómo se autoproducen como familia, regalándose a toda una colectividad para que se represente en ellos. Entonces lo que veríamos sería nuestro propio derrumbe, lo que temíamos ver de nosotros mismos, la Gorgona siniestra guiñandonos en el espejo de Atenea.
Pero Teresa Pámies se contenta con los personajes. Va desvelando las cobardías de una mujer que se consuela con ser ‘perlita’ en un poema, y las bravatas de unos hijos que tuvieron a un padre “insoportablemente perfecto indiscutible". Decir que Leopoldo María no se entiende bien con sus parientes es un eufemismo: sus distintos modos de medir son, se mire por donde se mire, inconmensurables, lo mismo que pasará, según Latour, con las generaciones de antes y después del confinamiento
No es difícil confundir la compasión literaria o cinematográfica por un personaje con la compasión por su persona, y así le sucede a Teresa Pámies con Felicidad Blanc. Pero tal vez ‘la culturilla’ española y sus revistas de cotilleo se hayan encargado de atizar esa fogata al prolongar sus biografías en torno a esa escena originaria que sería ‘El desencanto’. Así que Pámies no confunde, sino que entra en la historia; pues "La historia que nos contaba Chávarri no era cine, era la vida." Tal vez 'El desencanto’ haya conseguido fusionar el arte con la vida. No cabe duda de que la conversión del personaje del padre en un fantasma, sin derecho de réplica, es la más extrema de las ficciones, y que trae a la consciencia, de una manera extremadamente racionalizada, las batallas reprimidas del pasado. Una forma de terapia a la que estaríamos permanentemente invitados para el esclarecimiento, -hay quien lo vio como escarnio- de esa enfermedad transitoria que padecímos y que si terminaar de curarla nos ha dejado pendiente ' la rebatiña de los hermanos.
Como en la película ‘La rosa púrpura del Cairo’, de Woody Allen, Pámies va a entrar a partir del tercer capítulo como voz en off en el guión de ‘El desencanto’.
La primera secuencia es una repetición de una repetición, paralela a la ya descrita al comienzo del libro de Pámies: "Un hombre camina por la calle Leopoldo Panero (...) El personaje se detiene delante de la puerta de hierro, empuja los batientes sin esfuerzo (punto..) Los goznes no chirrían. Se abren con suavidad (...)". Entonces la voz en off apunta a los contrastes, a las paradojas. Un ejemplo: desde el poema de Juan Luis, dedicado al padre, en las secuencias 6 y 20 de la película, accedemos al poema que Leopoldo Panero dedicara, como de vuelta, a la infancia de Juan Luis. Vemos el enorme contraste entre ellos. Sus códigos son inconmensurables.
Ahonda, la escritora, en el enorme desencanto que tuvo que suponer para un joven encontrarse con una imagen tan desoladora y vergonzosa de su padre: “Había algo de enfermizo en las despiadadas evocaciones de los hijos. Se adivinaba el amor filial pervertido por la frustración, la autocompasión y la incapacidad de superarlo." (25)
Otro motivo recurrente y simbólico es el del señuelo del jardín, la entrada en el mismo empujando una verja bien engrasada o chirriante y la salida o expulsión de ese jardín por los 'nosferatus' que esconde y preserva esa casa, motivo que se repite en jardines varios a lo largo del viaje por esta provincia de interior, que es León: en los jardines de Quevedo en León, en el jardín en descomposición, tras el decorado paradisíaco del Esla, en Valencia de Don Juan, o ese otro jardín lleno de ortigas del claustro de San Marcos en León: aunque también haya jardines salvíficos como el del Jardín de la Sinagoga, de Astorga, o como colofón del libro el Parque de San Francisco, en León.
Un segundo acercamiento a ‘Asturica’ en este 'Viaje a Castilla y León', desde su alojamiento en León, es para visitar "la obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí". Se le nota la contundencia del nacionalismo. Algunas de las descripciones de los parajes Astorga parece hacerlas de memoria, por lo inexactas e irreconocibles: el palacio no puede verse desde la calle Leopoldo Panero y no hubo ningún 'león de bronce' en la Plaza de Gaudí, salvo en alguna antigua postal, etcétera, etcétera. Se detiene en una breve descripción de los pormenores de la construcción del palacio. Luego frente a la estatua de Panero, en su antigua ubicación, en la plaza de Gaudí, evoca de nuevo ‘El desencanto’ con citas expresas sobre el guión y algunas otras más de la autobiografía de Felicidad Blanc, queda clara entonces su perseverancia de off para la lectura del guión.
En la pluralidad de significados de ‘El desencanto’, Pámies deja de lado la lectura más significativa, en la que los españoles encontrarían licencia para transferir la alargada sombra del franquismo, en la figura fantasmal, embozada de Leopoldo Panero y su familia. Como dice Germán Labrador Méndez: "transformando en algo público, aquello que, hasta ahora se guardaba en privado. Lo que más sobresaltó la conciencia de quiénes vieron la película fue la negativa de los Panero de regresar a la casa del padre."
El leitmotiv aparente de este libro es el jardín, la expulsión del jardín, la de la casa del padre, con tan solo un hijo pródigo a destiempo. En el jardín de la casa Panero de Astorga transcurre la tercera escena de ‘El desencanto’. Michi y Juan Luis dialogan, mientras los dos personajes más importantes de la película permanecen ausentes, los dos ‘leopoldos’ (La sombra del padre y ‘en lugar del hijo’) (...) Unos años más tarde Teresa Pámies lee un artículo de Michi Panero, el pródigo a destiempo, en el que pide que a sus 40 años, no lo molesten: "que me dejen en paz con mis fantasmas". Teresa Pámies remeje en las sombras de esos fantasmas que se le alargan desde que vio la película y que hasta el día la poseen sin que consiga despojarlos del disfraz: "cuántos años conviviendo con los fantasmas que rondan por los escenarios interiores y exteriores de la película El desencanto."
La segunda parte del libro se abre con un poema de Ana María Moix alusivo a la trasliteración ineludible de los ideales de la juventud en la edad madura, posiblemente esté pensando en el regreso al padre, algo que aparentemente no hicieron los Panero, o sí.
Sigue Pámies con la película. Recriminando a Leopoldo María por las acusaciones a Felicidad Blanc sobre su propio ‘fracaso’, o el de su familia. Aquí la escritora echa un capote a Felicidad: "Murió sin saber en qué había fallado y sin preguntarse en qué habían fallado ellos". La película se prolonga en algún momento más allá de sí misma, y vuela hasta el manicomio de Mondragón, ya muerta la madre, donde Leopoldo trepa a contracorriente de la entropía, Nosferatu convertido en "espectáculo y carnaza". En ningún momento pudo identificar Pámies el papel expiatorio que tuvo que pagar Leopoldo por afear a sus compañeros de generación la traición a sus compartidos ideales juveniles. Confinado sí, pero en su sitio.
Ya en la tercera parte del libro en el viaje de vuelta a León desde Astorga, el 9 de agosto de 1989, narra el episodio del encarcelamiento de Leopoldo Panero y la conocida intervención de su madre en su liberación.
Visita al santuario de La Virgen del Camino “para conocer las estatuas de Josep M Subirachs" y la casa de botines de Antonio Gaudí en León, visita a la iglesia de Jesús del Divino Obrero para ver el mural de Vela Zanetti, amigo de su juventud. Visita a Valencia Don Juan.
En 'Jardín hundido' evoca tambien los jardines perdidos de su juventud republicana y los recuerdos sabrosos de su exilio en la Unión Soviética y en Santo Domingo.
El jardín en descomposición, el hundido de los Panero, podría ser también el paraíso perdido tras el decorado en el río Esla de Valencia de Don Juan. En Boñar adquiere ya tintes de reivindicación ecológica. Finaliza el libro con esta reflexión sobre el jardín que pretende guiarnos desde el título: "He comenzado recordando un jardín hundido en la ciudad de Astorga, escenario de la decadencia de una saga de malogrados poetas. Acabo recordando otros jardines, el de San Francisco, visión serena, pletórica de vida y de futuro en el corazón de la vieja ciudad de León. Si alguna vez regreso, allí lo encontraré. Allí me encontrarán."
Teresa Pámies. Jardín hundido (Viaje a Castilla y León). Traducción de Sergio Fernández Martínez; Eolas ediciones
![[Img #56514]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/3571_9788418079054_jardin_hundido_viaje_a_castilla_leon.jpg)
Lo primero que salta a la vista es que el título desfigura aquello que promete, pues el viaje es exclusivamente a la provincia de León, y fundamentalmente a Astorga.
Dos citas tiran de la madeja que se va a ovillar durante buena parte del libro. La primera de Joan Vinyoli: "Escucho todavía el chillido del viento / del otoño moviendo arboledas de infancia." La segunda es un fragmento de un poema de Juan Luis Panero, del que se nos dice que fue escrito después de una visita a Vinyoli: "Rasguea el lápiz sobre el mudo papel, en la noche sin fin, aún llegan las palabras." No sabemos si las palabras que llegan a ese mudo papel son las de infancia, o las de Vinyoli. De aquí Teresa Pámies va a tentar en su visita a Astorga, al menos dos recorridos de memoria. Una reconstrucción en préstamo, a partir de la película 'El desencanto' de la memoria de los Panero y el otro el de la reconstrucción del enigma de su propia memoria, cuyo colofón es la visita al enigmático paraíso perdido que simboliza en el jardín de la casa de los Panero, en Astorga.
Consta el libro de tres partes, con muy breves capítulos en cada una de ellas. Las dos primeras partes, de manera recurrente, obsesiva, abordan la película de 'El desencanto' y de los Panero. Podríamos decir que en algunos momentos la narración se presenta como un guión sobre el guión de la película, un guión más literario si cabe que el original. Téngase en cuenta que el guión que utiliza fue realizado con posterioridad al montaje de la película, una transcripción no totalmente espontánea de lo que allí, en ‘la verité’ se representaba.
El libro comienza con la repetición de la secuencia 18 del film en la calle Leopoldo Panero en Astorga, el ambiente es irreal, por reiterativo, por ser otro, es ‘deja vu’: "La verja no estaba cerrada, solo ajustada. La herrumbre había corrido la pintura. Al empujar con las dos manos, los goznes rechinaron como un gato escaldado. El césped exhalaba un vaho caliente y denso, como el rescoldo de una hoguera soterrada. Eran las 3 de la tarde del miércoles 9 de agosto de 1989 y el termómetro de la catedral de Astorga marcaba 35 grados." (11)
Todavía le quedará traspasar otra puerta tras cruzar el umbral: "El recibidor estaba oscuro como boca de lobo (...) Una turba de moscas se puso en movimiento. (...) Del techo entablado se descolgaron murciélago siniestros, agresivos, chillones (…) Como si tuviesen la misión de salvaguardar y preservar el santuario del poeta (…)” Expulsada del santuario del terror va reculando hasta que “poco a poco, el jardín se convirtió en algo familiar y tranquilo. Y sin embargo se hundía."
Esta era la segunda vuelta en repetición, tras la primera acaecida al presenciar en el cine Casablanca la película ‘El desencanto’ de Jaime Chávarri.
La misma sensación de decadencia, de horror, de hundimiento que ahora corroboraba. La película representaba la decadencia de una forma de familia, y por eso la casa languidecía condenada a la ruina y al olvido ese presentimiento de decadencia irremediable "espoleaba mi curiosidad de mujer, de madre y escritora."
"Vi la película más de una vez sin encontrar la clave del enigma" dice Teresa Pámies, un enigma que tal vez escondiera “un drama familiar conmovedor y sórdido del cual el ilustre difunto evocado era causa principal pero no la única." (14) Enseguida entra a enjuiciar a los personajes de la película como si no estuvieran actuando, como trataríamos de desentrañar los personajes de una novela psicológica, indagando en sus motivos, en sus intenciones; y ello a pesar de cierta desconfianza: "sin embargo, yo me preguntaba si aquellas confidencias delante de la cámara cinematográfica eran tan sinceras como pretendían los protagonistas; si brotaban espontáneamente o habían sido montadas pieza por pieza con el fin de escandalizar, conmover o provocar a los espectadores."
Pero no hay espontaneidad posible en esa interpretación, ni siquiera por serla propia, la de la propia vida. Esa propia vida es precisamente lo más irrepresentable por estarla viviendo. ¿Entonces qué? Lo que sí puede ser enigmático es el por qué adoptan tal imagen de sí mismos, esa que adoptaron, y por qué, a lo largo de toda una vida solo la desmintieron en parte. La película lo que sí les hizo fue actuar con posterioridad como sus propios personajes, y es ahí, a la salida de la película donde los personajes se articulan en sus personas. Pero esto llogaría con posterioridad.
A Teresa Pámies no le queda otra que desmontar unos personajes de ‘cinema verité’ en cuanto que se representan paradójicamente a sí mismos. De ahí le viene el enigma que no consigue desentrañar, incluso cuando se apoya en otros escritos, fundamentalmente en la autobiografía de Felicidad Blanc, 'Espejo de sombras'. Escritos todos ‘al salir de la película’.
![[Img #56515]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/9024_escanear0001.jpg)
Una y otra vez emergen los contrastes como procedimiento de la autora para destacar la paradoja: ‘esa infeliz vida en la que fueron tan felices’. Pero su indagación empírica apenas va más allá de lo expuesto en el film, y la crítica que la limita es la de unos personajes de cine que seguramente apuntan a sí mismos en el contexto histórico social de la transición política española. Claro que esta concreción de su actuación también puede decir mucho de ellos, de cómo se autoproducen como familia, regalándose a toda una colectividad para que se represente en ellos. Entonces lo que veríamos sería nuestro propio derrumbe, lo que temíamos ver de nosotros mismos, la Gorgona siniestra guiñandonos en el espejo de Atenea.
Pero Teresa Pámies se contenta con los personajes. Va desvelando las cobardías de una mujer que se consuela con ser ‘perlita’ en un poema, y las bravatas de unos hijos que tuvieron a un padre “insoportablemente perfecto indiscutible". Decir que Leopoldo María no se entiende bien con sus parientes es un eufemismo: sus distintos modos de medir son, se mire por donde se mire, inconmensurables, lo mismo que pasará, según Latour, con las generaciones de antes y después del confinamiento
No es difícil confundir la compasión literaria o cinematográfica por un personaje con la compasión por su persona, y así le sucede a Teresa Pámies con Felicidad Blanc. Pero tal vez ‘la culturilla’ española y sus revistas de cotilleo se hayan encargado de atizar esa fogata al prolongar sus biografías en torno a esa escena originaria que sería ‘El desencanto’. Así que Pámies no confunde, sino que entra en la historia; pues "La historia que nos contaba Chávarri no era cine, era la vida." Tal vez 'El desencanto’ haya conseguido fusionar el arte con la vida. No cabe duda de que la conversión del personaje del padre en un fantasma, sin derecho de réplica, es la más extrema de las ficciones, y que trae a la consciencia, de una manera extremadamente racionalizada, las batallas reprimidas del pasado. Una forma de terapia a la que estaríamos permanentemente invitados para el esclarecimiento, -hay quien lo vio como escarnio- de esa enfermedad transitoria que padecímos y que si terminaar de curarla nos ha dejado pendiente ' la rebatiña de los hermanos.
Como en la película ‘La rosa púrpura del Cairo’, de Woody Allen, Pámies va a entrar a partir del tercer capítulo como voz en off en el guión de ‘El desencanto’.
La primera secuencia es una repetición de una repetición, paralela a la ya descrita al comienzo del libro de Pámies: "Un hombre camina por la calle Leopoldo Panero (...) El personaje se detiene delante de la puerta de hierro, empuja los batientes sin esfuerzo (punto..) Los goznes no chirrían. Se abren con suavidad (...)". Entonces la voz en off apunta a los contrastes, a las paradojas. Un ejemplo: desde el poema de Juan Luis, dedicado al padre, en las secuencias 6 y 20 de la película, accedemos al poema que Leopoldo Panero dedicara, como de vuelta, a la infancia de Juan Luis. Vemos el enorme contraste entre ellos. Sus códigos son inconmensurables.
Ahonda, la escritora, en el enorme desencanto que tuvo que suponer para un joven encontrarse con una imagen tan desoladora y vergonzosa de su padre: “Había algo de enfermizo en las despiadadas evocaciones de los hijos. Se adivinaba el amor filial pervertido por la frustración, la autocompasión y la incapacidad de superarlo." (25)
Otro motivo recurrente y simbólico es el del señuelo del jardín, la entrada en el mismo empujando una verja bien engrasada o chirriante y la salida o expulsión de ese jardín por los 'nosferatus' que esconde y preserva esa casa, motivo que se repite en jardines varios a lo largo del viaje por esta provincia de interior, que es León: en los jardines de Quevedo en León, en el jardín en descomposición, tras el decorado paradisíaco del Esla, en Valencia de Don Juan, o ese otro jardín lleno de ortigas del claustro de San Marcos en León: aunque también haya jardines salvíficos como el del Jardín de la Sinagoga, de Astorga, o como colofón del libro el Parque de San Francisco, en León.
Un segundo acercamiento a ‘Asturica’ en este 'Viaje a Castilla y León', desde su alojamiento en León, es para visitar "la obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí". Se le nota la contundencia del nacionalismo. Algunas de las descripciones de los parajes Astorga parece hacerlas de memoria, por lo inexactas e irreconocibles: el palacio no puede verse desde la calle Leopoldo Panero y no hubo ningún 'león de bronce' en la Plaza de Gaudí, salvo en alguna antigua postal, etcétera, etcétera. Se detiene en una breve descripción de los pormenores de la construcción del palacio. Luego frente a la estatua de Panero, en su antigua ubicación, en la plaza de Gaudí, evoca de nuevo ‘El desencanto’ con citas expresas sobre el guión y algunas otras más de la autobiografía de Felicidad Blanc, queda clara entonces su perseverancia de off para la lectura del guión.
En la pluralidad de significados de ‘El desencanto’, Pámies deja de lado la lectura más significativa, en la que los españoles encontrarían licencia para transferir la alargada sombra del franquismo, en la figura fantasmal, embozada de Leopoldo Panero y su familia. Como dice Germán Labrador Méndez: "transformando en algo público, aquello que, hasta ahora se guardaba en privado. Lo que más sobresaltó la conciencia de quiénes vieron la película fue la negativa de los Panero de regresar a la casa del padre."
El leitmotiv aparente de este libro es el jardín, la expulsión del jardín, la de la casa del padre, con tan solo un hijo pródigo a destiempo. En el jardín de la casa Panero de Astorga transcurre la tercera escena de ‘El desencanto’. Michi y Juan Luis dialogan, mientras los dos personajes más importantes de la película permanecen ausentes, los dos ‘leopoldos’ (La sombra del padre y ‘en lugar del hijo’) (...) Unos años más tarde Teresa Pámies lee un artículo de Michi Panero, el pródigo a destiempo, en el que pide que a sus 40 años, no lo molesten: "que me dejen en paz con mis fantasmas". Teresa Pámies remeje en las sombras de esos fantasmas que se le alargan desde que vio la película y que hasta el día la poseen sin que consiga despojarlos del disfraz: "cuántos años conviviendo con los fantasmas que rondan por los escenarios interiores y exteriores de la película El desencanto."
La segunda parte del libro se abre con un poema de Ana María Moix alusivo a la trasliteración ineludible de los ideales de la juventud en la edad madura, posiblemente esté pensando en el regreso al padre, algo que aparentemente no hicieron los Panero, o sí.
Sigue Pámies con la película. Recriminando a Leopoldo María por las acusaciones a Felicidad Blanc sobre su propio ‘fracaso’, o el de su familia. Aquí la escritora echa un capote a Felicidad: "Murió sin saber en qué había fallado y sin preguntarse en qué habían fallado ellos". La película se prolonga en algún momento más allá de sí misma, y vuela hasta el manicomio de Mondragón, ya muerta la madre, donde Leopoldo trepa a contracorriente de la entropía, Nosferatu convertido en "espectáculo y carnaza". En ningún momento pudo identificar Pámies el papel expiatorio que tuvo que pagar Leopoldo por afear a sus compañeros de generación la traición a sus compartidos ideales juveniles. Confinado sí, pero en su sitio.
Ya en la tercera parte del libro en el viaje de vuelta a León desde Astorga, el 9 de agosto de 1989, narra el episodio del encarcelamiento de Leopoldo Panero y la conocida intervención de su madre en su liberación.
Visita al santuario de La Virgen del Camino “para conocer las estatuas de Josep M Subirachs" y la casa de botines de Antonio Gaudí en León, visita a la iglesia de Jesús del Divino Obrero para ver el mural de Vela Zanetti, amigo de su juventud. Visita a Valencia Don Juan.
En 'Jardín hundido' evoca tambien los jardines perdidos de su juventud republicana y los recuerdos sabrosos de su exilio en la Unión Soviética y en Santo Domingo.
El jardín en descomposición, el hundido de los Panero, podría ser también el paraíso perdido tras el decorado en el río Esla de Valencia de Don Juan. En Boñar adquiere ya tintes de reivindicación ecológica. Finaliza el libro con esta reflexión sobre el jardín que pretende guiarnos desde el título: "He comenzado recordando un jardín hundido en la ciudad de Astorga, escenario de la decadencia de una saga de malogrados poetas. Acabo recordando otros jardines, el de San Francisco, visión serena, pletórica de vida y de futuro en el corazón de la vieja ciudad de León. Si alguna vez regreso, allí lo encontraré. Allí me encontrarán."