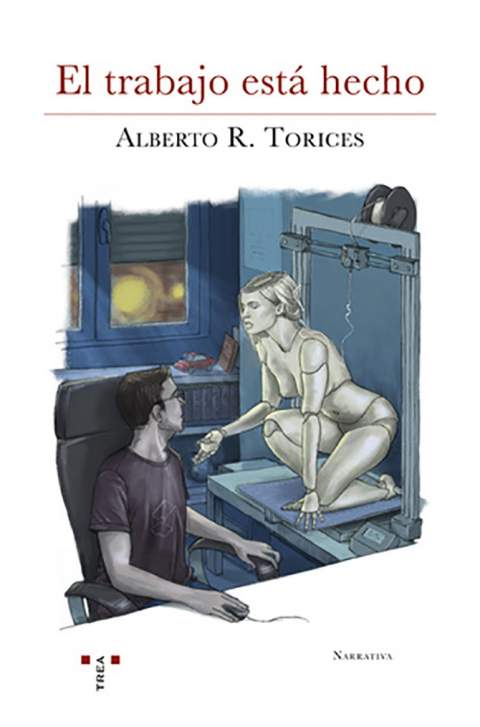Naturaleza insepulta, el ensimismamiento desensimismado
Andrés P. Broncano. Laura Guiomar; Naturaleza insepulta. La Bañeza, 2021
![[Img #56649]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/6291_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-portada.jpg)
Antes de abordar el poemario ‘Naturaleza insepulta’ tenemos que tomar la decisión de por dónde empezar, cuál va a ser la portada elegida de las dos posibles. Esto hará que el libro leído pueda ser distinto, como diría Julio Cortázar, un modelo para armar. En una de las portadas destaca una 'N'. No se esconde como un elefante detrás de las flores, sino que surge en avanzadilla sobre la vegetación. La otra posible portada y comienzo dibuja una 'i' minúscula como una flor más cuyo punto de la 'i' se interroga por el azul espacio.
![[Img #56647]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/3883_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-02-1250x1250.jpg)
Dos comienzos posibles ('Plantones' o 'Destierro') o dos partes, a elegir, con índices alternativos y una sección en mitad de ambas, la última 'Sepultura no aceptada' escrita en el otro sentido de la página, duplicando su tamaño y el del poema hacia el DIN A4, haciéndolo más largo. Entonces la paginación y el orden de la página no coinciden. Otra anomalía más que activa la responsabilidad de la lectura. ¿Pero con qué propósito y criterio, si todavía no lo hubiéramos leído? Descúbrelo, descúbrelo, te dicen cada poco en el libro.
La poesía de este libro no radica tan solo en el verso, en el poema versal, sino que también en la articulación de lo escrito con el marco dibujado, en una consonancia dialéctica que se resuelve en un producto que recupera lo novedoso de las vanguardias. Por un lado podría recordar a Oquendo y sus '5 metros de poemas' y por otro a la poesía visual de tipo naif. De hecho la autoría conjunta es reivindicada en la solapillas: Andrés P. Broncano y en la otra Laura Guiomar, (ilustradora).
Ante la duda, ‘Plantones’ puede ser un buen comienzo. Plantón: arbolito planta joven con el fin de trasplantar. Un comienzo que, según el autor, lleva aún el aroma de sus escritos anteriores. Diríamos entonces con él que son 'poemas novicios', Quevedo diría que “en hábito de pacuvios”. Los temas son la naturaleza animal o vegetal, pero domestiada por la intervención humana. Se percibe con claridad en 'Un sauce en una maceta', ¡qué triste es su suerte!, o en 'El jardín del apartahotel' etcétera.
El marco dibujado en ‘Plantones’ oscila entre lo envolvente y la eflorescencia, las hojas de lluvia cayendo en paralelo desde el coletazo del Big Bang pausadamente, sin tocarse. Golondrinas con colas vegetales, “golondeando viene la golondrina”, y esa “sobrevivida al fin la transparencia” de un plantón dentro de un cubo. Y en la tierra la cornamenta del ciervo, o la cola del gato, o la llama de la hoguera como réplica unísona a ese descendimiento celestial.
‘Un sauce en una maceta’ es el poema inaugural, un recuento de infancia: "(...) Colmado estaba el barrio de vida anfibia, / de olores contenidos. Un sumergido consorcio / entre lombrices y caracoles completaba / los breves jardines del Centenario." (11)
Todo jardín en el origen lleva como diría, José Luis Puerto, al olvido; sobre todo si este se ubica en la infancia. Entonces ‘Un sauce en una maceta’ es el epónimo de toda esa infancia. La imagen aquí no se usa como denuncia de la triste suerte del sauce, sino como una salvaguarda ante el cerco del cemento.
En 'Migraciones' aborda el ‘tempus fugit’, entendido como una carrera de relevos. En 'El jardín del apartahotel' juega con esa imagen de vergel o paraíso asediado por la sociedad del ladrillo. Es el recuerdo de su infancia y sus juegos lo que puede revitalizar ese patio ahora asolado y desolado: "El niño en mi interior desea llenar de agua / un cubo y derramarlo en las tejas, / dar vida al mecanismo inerte, / (...) Desea escuchar / el agua recorriendo estas vías secas, / el estruendo y el chocar contra la cerámica." (15)
Ese jardín sofocante desvela también su parte oculta, al caer la noche. Una parte oculta que expele al niño que se había refugiado en él. "Hay murciélagos que recrean un camino a seguir / con sus chirridos. (...) Hay tanto bajo el amparo de la noche / que me preguntó si hemos confundido / el camino con esta vida diurna." (16)
Entonces, ‘La lumbre’, último de los poemas de esta primera parte es como una despedida de ese mundo que se pierde. De una manera 'colinasiana' nos dice: "La lumbre en las manos se extingue / al palpar las piedras. ¿No te impregnas / de la nieve que ahogó las laderas / durante las frías noches? / ¿Y los regueros balsámicos / del tiempo ulterior?" (21) Nótese cómo el encabalgamiento en estos versos lentifica el paso, nos deja respirar y respira el niño.
![[Img #56648]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/4748_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-01-1250x1250.jpg)
Ahora la propuesta es girar el libro 180 grados sobre su eje vertical y continuar con 'Destierro', que realmente comienza en la página 57 y nos lleva a la sección entremetida entre la primera y esta: ‘Sepultura no aceptada', viajaremos por la paginación hacia atrás, hasta la 45.
En los dibujos de esta sección, el mundo vegetal sigue siendo protagonista, pero de manera derivada, en segunda navegación. Las plantas, las macetas aparecen como imágenes en un televisor, o en un móvil, o en la imaginación (como en el grafismo del cómic, pero en el almario, no en el aire) de unos urbanitas que pululan entre rascacielos.
Significativamente esta serie de poemas comienza con 'Sonidos de la ciudad'. De pronto, en un tono confesional, autobiográfico, el ruido es gritería: "Creo que estoy escuchando tres televisores / encendidos mientras escribo. / Solo consigo pensar a gritos." (54).
En ese mismo tono autobiográfico realiza diferentes críticas del modo de vida urbano. En 'Nuestro legado' pone en duda el modo y contenidos de la enseñanza. En 'Preguntas para nadie', retahílas de consejas desoladoras a las típicas preguntas metafísicas: "Que imites, no sojuzgues, / inútil que improvises / cuando nada tomaste. / Eres un desconocedor nato, / sin embargo, te empeñas. / Silénciate y no seas lastre / excesivo en equipaje ajeno." (50)
Tampoco le sirven de consuelo las experiencias de la edad: qué soy, qué sé. Solo la nada atina a responderle. ¿Qué le dirá la nada? En 'Archipiélagos' acomete la burla de la naturaleza en sus remedos de asfalto: "Ahora la acera muestra archipiélagos / de suciedad, de chicles resecos, / parodia de una naturaleza lejana / en espacio, tiempo, memoria." (49)
Crítica a la masificación y al gregarismo de las nuevas tecnologías en las redes sociales. 'Memorias' es un 'ubi sunt' que llora las ausencias de "¿El verde? ¿Un árbol? ¿Fuentes? (...) / Pero secos están los regueros / de donde sorbía tiempo ha.". Esta pérdida conlleva incluso la de sus palabras, por eso ahora el mundo es otro y quien viva en él solo podrá emitir voces disonantes, separadas, sin compás: "(...) Lo más real que he vivido/ ha sido a través de la pantalla: / verdosos píxeles que explotan / en todo tipo de tonalidades." (46)
Llegados aquí, deberíamos de preguntarnos: ¿Qué selección léxica se opera en el poeta de ‘Naturaleza insepulta’? ¿Qué temperatura interna de sentimiento nos reflejan las preferencias de su vocabulario? ¿Qué representaciones de fantasía quedan constituidas con tales palabras? ¿Cuáles son las tonalidades del sentimiento? Cómo nos susurran soledad, suspiro, silencios; cómo rompe su triste rutina con los cascos puestos…
Con frecuencia nos encontraremos en estos poemas un abundamiento de material conceptual, con prosapia filosófica. No es extraño pues el ser humano es fantasía y es razón. Por poner un ejemplo en 'El camino no tomado' el empiece estaría escorado hacia lo discursivo: "Avancé por mucho tiempo sin ser consciente / de la acción en sí. / Avancé por carreteras porque era el camino / marcado, otra alternativa solo podía ser / volcar en el arcén. (…)” (39) ¿Se trata de seguir ese juego dialectico en los modos expresivos que pueda reflejar todas las facetas humanas?
‘Sepultura no aceptada' es la tercera y última parte y a la vez central del libro. Sería como la síntesis de aquellos dos extremos de los que viene. En las ilustraciones vemos resolución, lianas y plantas y perfiles humanos en simbiosis. Un aire de familia comunica las plantas y los animales con lo humano, y sus construcciones ahora parecen formas de la naturaleza. El hombre alberga el alma en su almario y recupera ileso el desnudo perdido. (Costumbres del paraíso)
Habremos de girar el libro 90 grados para leerlo, ahora y hasta el final en forma apaisada, a la manera en que se mira el campo.
Lo que dicen los poemas de esta última sección es que esa naturaleza ya no podrá ocultársele al poeta que ha destilado un yo renacido, un yo que encapsula en su alma una infinidad de almas pudiendo ser todas ellas. El niño habrá entrado de nuevo a jugar en el jardín y le florece.
![[Img #56650]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/5794_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-03.jpg)
En ‘Individuo en la multitud' o en 'Tu envidia' muestra la proclama de Antígona que ha sido introducida en cita a esta tercera parte. Pero la sociedad actual es otra. El yo que proclaman estos textos no es el de los designios de la ley divina, sino el de los designios propios cuando no coinciden con los normativos, en una sociedad en exceso individualizada. Ese individuo hace recuento de sí mismo, y como un dios, se otorga el perdón. Surge entonces una 'nueva mirada', una progresión de sí mismo que anticipa una perfección inalcanzable aunque ineludible. Un alumno de por vida.
No es una poesía gota a gota pensada. No va del yo al nosotros como quiere la poesía social actualmente resurgida, aunque diferente a la de los 60. Más bien parece que esta poesía conquistara un nosotros al yo, como si siempre hubiera estado ahí y de pronto se descubriera en la pasión, aunque más que en la pasión en la ‘unio amorosa’ mística. Ahí donde el lenguaje encuentra su límite la poesía se atreve, de ahí ese enigmático verso 'La soledad me es contigo'. Ese yo que de lograrse sería paradójico, en ensimismamiento desensimismado.
Ahora bien ¿tenemos que leer esto de forma metonímica? ¿Lo que se propone para sí, lo que plantea como un logro personal sería comunicable? -Ya sabemos cuál es la imposibilidad de la poesía, su atrevimiento con lo inexpresable- o por el contrario, no habría aquí propuesta alguna, tan solo ese descubrimiento de la interpenetrabilidad de todo.
Previamente, en ‘Mi burda poética’ y en otros poemas manifiesta Andrés P´Broncano el proceso de hallazgo de su nueva voz en sus aspectos expresivo, poético y de proyecto vital, del que ‘La soledad me es contigo’ -último de los poemas- sería proclama, ensayo y muestra.
Suena la soledad de Dios. Sentimos / la soledad de dos(…), decía Blas de Otero en ‘Ángel fieramente humano’, y se lamentaba de esa soledad amorosa del ‘nos’ entre humanos. No hay ningún lamento en este ‘nosotros’ rebatido en el poema de Andrés, en ese verso contradicho y contrahecho tal la soledad sonora de su experiencia. Ese verso paradójico y emblemático que va seguido de un inciso reflexivo para el que estaría por hallar una persona verbal que lo expresara :“La soledad me es contigo, / pues ya no distingo entre el tú y el yo.” (25)
Andrés P. Broncano. Laura Guiomar; Naturaleza insepulta. La Bañeza, 2021
![[Img #56649]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/6291_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-portada.jpg)
Antes de abordar el poemario ‘Naturaleza insepulta’ tenemos que tomar la decisión de por dónde empezar, cuál va a ser la portada elegida de las dos posibles. Esto hará que el libro leído pueda ser distinto, como diría Julio Cortázar, un modelo para armar. En una de las portadas destaca una 'N'. No se esconde como un elefante detrás de las flores, sino que surge en avanzadilla sobre la vegetación. La otra posible portada y comienzo dibuja una 'i' minúscula como una flor más cuyo punto de la 'i' se interroga por el azul espacio.
![[Img #56647]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/3883_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-02-1250x1250.jpg)
Dos comienzos posibles ('Plantones' o 'Destierro') o dos partes, a elegir, con índices alternativos y una sección en mitad de ambas, la última 'Sepultura no aceptada' escrita en el otro sentido de la página, duplicando su tamaño y el del poema hacia el DIN A4, haciéndolo más largo. Entonces la paginación y el orden de la página no coinciden. Otra anomalía más que activa la responsabilidad de la lectura. ¿Pero con qué propósito y criterio, si todavía no lo hubiéramos leído? Descúbrelo, descúbrelo, te dicen cada poco en el libro.
La poesía de este libro no radica tan solo en el verso, en el poema versal, sino que también en la articulación de lo escrito con el marco dibujado, en una consonancia dialéctica que se resuelve en un producto que recupera lo novedoso de las vanguardias. Por un lado podría recordar a Oquendo y sus '5 metros de poemas' y por otro a la poesía visual de tipo naif. De hecho la autoría conjunta es reivindicada en la solapillas: Andrés P. Broncano y en la otra Laura Guiomar, (ilustradora).
Ante la duda, ‘Plantones’ puede ser un buen comienzo. Plantón: arbolito planta joven con el fin de trasplantar. Un comienzo que, según el autor, lleva aún el aroma de sus escritos anteriores. Diríamos entonces con él que son 'poemas novicios', Quevedo diría que “en hábito de pacuvios”. Los temas son la naturaleza animal o vegetal, pero domestiada por la intervención humana. Se percibe con claridad en 'Un sauce en una maceta', ¡qué triste es su suerte!, o en 'El jardín del apartahotel' etcétera.
El marco dibujado en ‘Plantones’ oscila entre lo envolvente y la eflorescencia, las hojas de lluvia cayendo en paralelo desde el coletazo del Big Bang pausadamente, sin tocarse. Golondrinas con colas vegetales, “golondeando viene la golondrina”, y esa “sobrevivida al fin la transparencia” de un plantón dentro de un cubo. Y en la tierra la cornamenta del ciervo, o la cola del gato, o la llama de la hoguera como réplica unísona a ese descendimiento celestial.
‘Un sauce en una maceta’ es el poema inaugural, un recuento de infancia: "(...) Colmado estaba el barrio de vida anfibia, / de olores contenidos. Un sumergido consorcio / entre lombrices y caracoles completaba / los breves jardines del Centenario." (11)
Todo jardín en el origen lleva como diría, José Luis Puerto, al olvido; sobre todo si este se ubica en la infancia. Entonces ‘Un sauce en una maceta’ es el epónimo de toda esa infancia. La imagen aquí no se usa como denuncia de la triste suerte del sauce, sino como una salvaguarda ante el cerco del cemento.
En 'Migraciones' aborda el ‘tempus fugit’, entendido como una carrera de relevos. En 'El jardín del apartahotel' juega con esa imagen de vergel o paraíso asediado por la sociedad del ladrillo. Es el recuerdo de su infancia y sus juegos lo que puede revitalizar ese patio ahora asolado y desolado: "El niño en mi interior desea llenar de agua / un cubo y derramarlo en las tejas, / dar vida al mecanismo inerte, / (...) Desea escuchar / el agua recorriendo estas vías secas, / el estruendo y el chocar contra la cerámica." (15)
Ese jardín sofocante desvela también su parte oculta, al caer la noche. Una parte oculta que expele al niño que se había refugiado en él. "Hay murciélagos que recrean un camino a seguir / con sus chirridos. (...) Hay tanto bajo el amparo de la noche / que me preguntó si hemos confundido / el camino con esta vida diurna." (16)
Entonces, ‘La lumbre’, último de los poemas de esta primera parte es como una despedida de ese mundo que se pierde. De una manera 'colinasiana' nos dice: "La lumbre en las manos se extingue / al palpar las piedras. ¿No te impregnas / de la nieve que ahogó las laderas / durante las frías noches? / ¿Y los regueros balsámicos / del tiempo ulterior?" (21) Nótese cómo el encabalgamiento en estos versos lentifica el paso, nos deja respirar y respira el niño.
![[Img #56648]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/4748_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-01-1250x1250.jpg)
Ahora la propuesta es girar el libro 180 grados sobre su eje vertical y continuar con 'Destierro', que realmente comienza en la página 57 y nos lleva a la sección entremetida entre la primera y esta: ‘Sepultura no aceptada', viajaremos por la paginación hacia atrás, hasta la 45.
En los dibujos de esta sección, el mundo vegetal sigue siendo protagonista, pero de manera derivada, en segunda navegación. Las plantas, las macetas aparecen como imágenes en un televisor, o en un móvil, o en la imaginación (como en el grafismo del cómic, pero en el almario, no en el aire) de unos urbanitas que pululan entre rascacielos.
Significativamente esta serie de poemas comienza con 'Sonidos de la ciudad'. De pronto, en un tono confesional, autobiográfico, el ruido es gritería: "Creo que estoy escuchando tres televisores / encendidos mientras escribo. / Solo consigo pensar a gritos." (54).
En ese mismo tono autobiográfico realiza diferentes críticas del modo de vida urbano. En 'Nuestro legado' pone en duda el modo y contenidos de la enseñanza. En 'Preguntas para nadie', retahílas de consejas desoladoras a las típicas preguntas metafísicas: "Que imites, no sojuzgues, / inútil que improvises / cuando nada tomaste. / Eres un desconocedor nato, / sin embargo, te empeñas. / Silénciate y no seas lastre / excesivo en equipaje ajeno." (50)
Tampoco le sirven de consuelo las experiencias de la edad: qué soy, qué sé. Solo la nada atina a responderle. ¿Qué le dirá la nada? En 'Archipiélagos' acomete la burla de la naturaleza en sus remedos de asfalto: "Ahora la acera muestra archipiélagos / de suciedad, de chicles resecos, / parodia de una naturaleza lejana / en espacio, tiempo, memoria." (49)
Crítica a la masificación y al gregarismo de las nuevas tecnologías en las redes sociales. 'Memorias' es un 'ubi sunt' que llora las ausencias de "¿El verde? ¿Un árbol? ¿Fuentes? (...) / Pero secos están los regueros / de donde sorbía tiempo ha.". Esta pérdida conlleva incluso la de sus palabras, por eso ahora el mundo es otro y quien viva en él solo podrá emitir voces disonantes, separadas, sin compás: "(...) Lo más real que he vivido/ ha sido a través de la pantalla: / verdosos píxeles que explotan / en todo tipo de tonalidades." (46)
Llegados aquí, deberíamos de preguntarnos: ¿Qué selección léxica se opera en el poeta de ‘Naturaleza insepulta’? ¿Qué temperatura interna de sentimiento nos reflejan las preferencias de su vocabulario? ¿Qué representaciones de fantasía quedan constituidas con tales palabras? ¿Cuáles son las tonalidades del sentimiento? Cómo nos susurran soledad, suspiro, silencios; cómo rompe su triste rutina con los cascos puestos…
Con frecuencia nos encontraremos en estos poemas un abundamiento de material conceptual, con prosapia filosófica. No es extraño pues el ser humano es fantasía y es razón. Por poner un ejemplo en 'El camino no tomado' el empiece estaría escorado hacia lo discursivo: "Avancé por mucho tiempo sin ser consciente / de la acción en sí. / Avancé por carreteras porque era el camino / marcado, otra alternativa solo podía ser / volcar en el arcén. (…)” (39) ¿Se trata de seguir ese juego dialectico en los modos expresivos que pueda reflejar todas las facetas humanas?
‘Sepultura no aceptada' es la tercera y última parte y a la vez central del libro. Sería como la síntesis de aquellos dos extremos de los que viene. En las ilustraciones vemos resolución, lianas y plantas y perfiles humanos en simbiosis. Un aire de familia comunica las plantas y los animales con lo humano, y sus construcciones ahora parecen formas de la naturaleza. El hombre alberga el alma en su almario y recupera ileso el desnudo perdido. (Costumbres del paraíso)
Habremos de girar el libro 90 grados para leerlo, ahora y hasta el final en forma apaisada, a la manera en que se mira el campo.
Lo que dicen los poemas de esta última sección es que esa naturaleza ya no podrá ocultársele al poeta que ha destilado un yo renacido, un yo que encapsula en su alma una infinidad de almas pudiendo ser todas ellas. El niño habrá entrado de nuevo a jugar en el jardín y le florece.
![[Img #56650]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2021/5794_lauraguiomar-ilustracion-poemario-editorial-03.jpg)
En ‘Individuo en la multitud' o en 'Tu envidia' muestra la proclama de Antígona que ha sido introducida en cita a esta tercera parte. Pero la sociedad actual es otra. El yo que proclaman estos textos no es el de los designios de la ley divina, sino el de los designios propios cuando no coinciden con los normativos, en una sociedad en exceso individualizada. Ese individuo hace recuento de sí mismo, y como un dios, se otorga el perdón. Surge entonces una 'nueva mirada', una progresión de sí mismo que anticipa una perfección inalcanzable aunque ineludible. Un alumno de por vida.
No es una poesía gota a gota pensada. No va del yo al nosotros como quiere la poesía social actualmente resurgida, aunque diferente a la de los 60. Más bien parece que esta poesía conquistara un nosotros al yo, como si siempre hubiera estado ahí y de pronto se descubriera en la pasión, aunque más que en la pasión en la ‘unio amorosa’ mística. Ahí donde el lenguaje encuentra su límite la poesía se atreve, de ahí ese enigmático verso 'La soledad me es contigo'. Ese yo que de lograrse sería paradójico, en ensimismamiento desensimismado.
Ahora bien ¿tenemos que leer esto de forma metonímica? ¿Lo que se propone para sí, lo que plantea como un logro personal sería comunicable? -Ya sabemos cuál es la imposibilidad de la poesía, su atrevimiento con lo inexpresable- o por el contrario, no habría aquí propuesta alguna, tan solo ese descubrimiento de la interpenetrabilidad de todo.
Previamente, en ‘Mi burda poética’ y en otros poemas manifiesta Andrés P´Broncano el proceso de hallazgo de su nueva voz en sus aspectos expresivo, poético y de proyecto vital, del que ‘La soledad me es contigo’ -último de los poemas- sería proclama, ensayo y muestra.
Suena la soledad de Dios. Sentimos / la soledad de dos(…), decía Blas de Otero en ‘Ángel fieramente humano’, y se lamentaba de esa soledad amorosa del ‘nos’ entre humanos. No hay ningún lamento en este ‘nosotros’ rebatido en el poema de Andrés, en ese verso contradicho y contrahecho tal la soledad sonora de su experiencia. Ese verso paradójico y emblemático que va seguido de un inciso reflexivo para el que estaría por hallar una persona verbal que lo expresara :“La soledad me es contigo, / pues ya no distingo entre el tú y el yo.” (25)