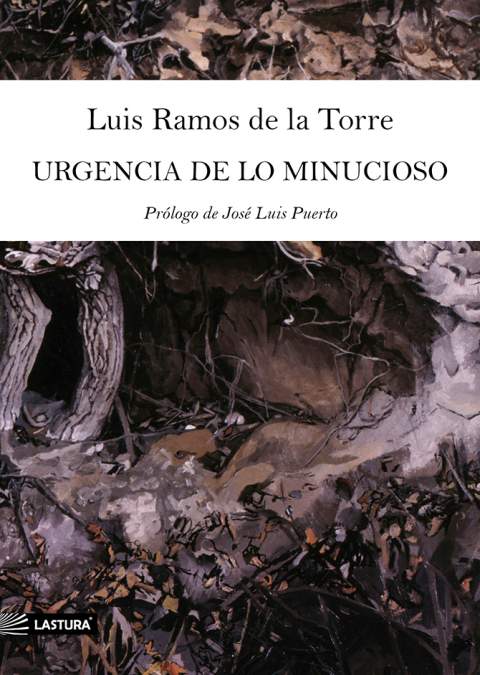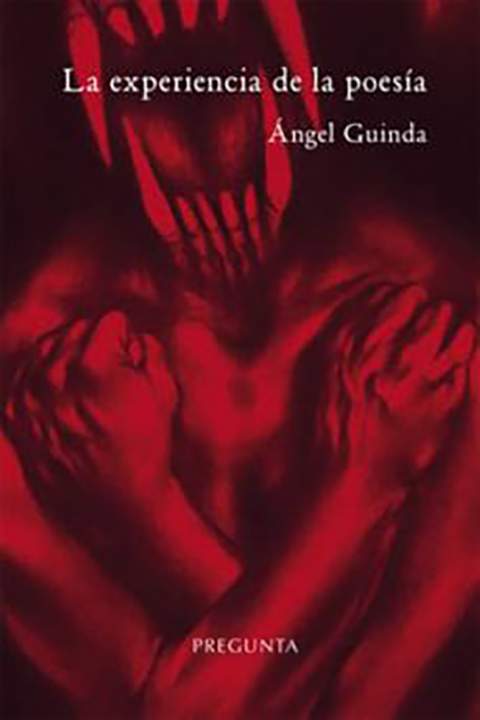El automأ³vil como tapadera, como hervidero, el club
Alaa al-Aswany. آ El Automأ³vil Club de Egipto; Literatura Random House, Barcelona 2015; Trad. أپlvaro Abella Villar, 512 pأ،gs.
آ
آ
![[Img #57078]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/9538_51uvz5n6iwl.jpg)
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
آ
Noche cerrada en Alejandrأa. La urbanizaciأ³n, asomada al mar, quedaba ya sin vecinos. En unos de los chalأ©s la voz de Umm Kalzum giraba en el casete; el salأ³n y el novelista agradecأan su compaأ±أa. Al fin, imprimirأa la novela terminada dأas atrأ،s.
آ
El timbre no cesaba de sonar. Una pareja, ella esbelta y de rasgos finos, corpulento أ©l y amable, deseaban realizar una consulta. Ante la extraأ±eza del novelista aseguran ser viejos conocidos. La sospecha y la perplejidad van en aumento. Se presentan. Los hermanos Kamel Hamam y Saliha Hamam. “Mi hermana y yo surgimos de su imaginaciأ³n… Usted nos concibiأ³ en su novelaâ€. Venأan decididos a impedir que la imprimiera, disconformes con el retrato literario, vacأo de sentimientos, que les habأa hecho.
آ
En 1914 Egipto, bajo dominio britأ،nico, importaba doscientos dieciocho coches; aumentaba constantemente el nأ؛mero de vehأculos y se hacأa necesario un club que regulase todo lo relacionado con el automأ³vil. En 1924 quedأ³ inaugurado el club en un edificio esplendoroso en la calle Qarsal-Nil; ahأ quedaba fijada la sede oficial del Real Automأ³vil Club de Egipto. La presidencia de honor se reservأ³ para el rey. Serأa dirigido por el inglأ©s James Wright siguiendo el modelo del Carlton Club de Londres. Los egipcios como miembros del club, aunque sean ricos y educados, no serأ،n admitidos, pues el automأ³vil es invenciأ³n del hombre occidental “y solo أ©l puede tomar decisiones al respectoâ€; aquellos أ؛nicamente podrأ،n comprar coches y conducirlos.
آ
Contratar personal para el funcionamiento del club se convirtiأ³ en un problema. Habأa miembros de la junta directiva que proponأan traerlos de Europa porque los egipcios “son sucios, ineptos, ladinos, mentirosos y ladronesâ€. A pesar de eso, resultaba mأ،s econأ³mico tener esclavos que ciudadanos europeos. Al fin, egipcios. Rekkabi fue el chef de cocina del restaurante del club; siempre colocado; el hachأs, decأa, evitaba el cansancio y avivaba la imaginaciأ³n para crear platos; no conocأa la vergأ¼enza. Maestro en inventar bulos, embustero y zalamero, Shaker, el maأ®tre. Hagg Yusef Tarbuch trabajaba en el salأ³n de juego y llegأ³ a ser el encargado del local; se hizo rico. Bahr, el barman, “agitaba la coctelera como si bailaraâ€; se consideraba un artista; gobernaba a sus empleados con puأ±o de hierro. Formaban estos cuatro un pequeأ±o grupo distanciado del resto de sirvientes; se consideraban muy por encima de los demأ،s empleados; sin poder, pero con mando. Una ristra de camareros, pinches, mozos de almacأ©n y otros completaba el servicio del club.
آ
Kuu, chambelأ،n mayor de palacio, el mأ،s cercano a su majestad, siervo y seأ±or, habأa asistido al nacimiento del monarca y lo habأa mecido en sus brazos. En أ©l delegأ³ el rey todo el poder; a su antojo favorecأa o arruinaba incluso a los ministros; era, al mismo tiempo, jefe supremo de los sirvientes de todos los palacios, tambiأ©n de los del club; despuأ©s del Altأsimo, أ©l regأa sus vidas, destino y sustento.
آ
La ciudad, El Cairo, en la novela queda velada, desleأda, un simple escenario; la van sintiendo emocionalmente quienes la viven soportando la carga diaria de sus propias vidas y las de los mأ،s cercanos. No aparecen sus calles, excepto la del club y al-Sad-al-Gawani en la que viven la familia Hamam y Ali Paloma con Aicha y sus hijos; la mezquita Sayed Zeinab es la de su barrio; se escuchan las llamadas a la oraciأ³n. Del resto de la gran ciudad, de su atmأ³sfera llegan los sinsabores y cuitas de la riada de personajes que Alaa al-Aswany ha colocado para disfrutarla o padecerla. Se respiraba un ambiente de sometimiento a un colonialismo voraz y al nubio Qassem Mohamed Qassem, conocido como Kuu, implacable y duro en sus decisiones ejecutadas por Hamid, matarife despiadado. El respeto a los empleados traerأ، consecuencias negativas segأ؛n Kuu. Quien estأ، acostumbrado a vivir en la injusticia entenderأ، la justicia como debilidad del que manda; asأ justificaba el nubio su trato con sus sأ؛bditos, es decir, con todos.
آ
El punto neurأ،lgico de la ciudad se centraba no en el palacio real sino en el Automأ³vil Club, pequeأ±o microcosmos humano al que acudأan el rey--habأa estudiado dos aأ±os en Gran Bretaأ±a de donde regresأ³ para ocupar el trono tras la muerte de su padre--, magnates, extranjeros poderosos, algأ؛n egipcio prأ³ximo a palacio y unos empleados cuya vida pendأa del buen o mal humor de los demأ،s. El presidente mأster Wright, con vidas paralelas segأ؛n fuera de noche o de dأa, manejaba desde el club los hilos del tinglado. De vez en cuando, ese ambiente â€کexquisito’ se trasladaba al cabaret Lآ´Auberge, donde tambiأ©n acudأa su majestad, “haragأ،n irresponsable, rendido a los viciosâ€. En el palacio de Abdin, residencia regia, no se atendأan los asuntos del buen gobierno sino el trajأn sin asuntos. Y, para completar esta comedia humana, آ،llegأ³ a palacio el que faltaba!, Carlo Boticelli, mecأ،nico encargado de tener a punto el Buick de su majestad. En poco tiempo consiguiأ³ elevar la capacidad de desvarأo; descubriأ³ los gustos y deseos del monarca, renegأ³ de la mecأ،nica y pasأ³ a ser alcahuete del rey por su especialidad en artes amatorias y agudeza en selecciأ³n de candidatas para su majestad. Aumentaba su fortuna de dأa en dأa.
آ
Otra mirada distinta frente a tanto desmأ،n, riqueza y abuso reinantes la fija el narrador de la novela en la vivienda reducida de los Hamam, donde la vida continأ؛a a trancas y barrancas. Familia rica e importante en Daraw. Empobrecido el padre, Abdelaziz, por su excesiva generosidad con los demأ،s, hubo de emigrar hasta El Cairo y sobrevivir con un trabajo de mozo de almacأ©n en el Automأ³vil Club. Ruqaya, la esposa, con serenidad y fe, fue pilar fundamental en momentos complicados que le presentأ³ la vida; logrأ³ mantener la dignidad sin doblegarse ante los desmanes del poder. Sus cuatro hijos eran de distinto pelaje; Said, creأdo y soberbio; Kamel, “tierno como la brisaâ€; Saliha, inteligente y sensata; Mahmud, rebelde y corto de entendederas; manifestarأ،n su buen o mal carأ،cter a lo largo de la novela. Muy unida a esta familia, la britأ،nica Jawaga o Mitsy Wright; se sentأa incapaz de soportar la actitud y comportamiento paternos, rechazaba su mentalidad colonialista de superioridad y desprecio; ella, al contrario, querأa aprender أ،rabe y conocer mأ،s de cerca la vida de los egipcios. En la puerta de enfrente vivأa Ali Paloma; en su juventud dedicado a realizar circuncisiones; terminأ³ sobreviviendo con una tienducha; su esposa Aicha, “constituأa para los hombres un modelo de tentaciأ³n libertina y deliciosaâ€; los hijos, Fawzi y Faiqa, no se parecأan en nada; en el barrio explicaban por quأ© tan diferentes. Aquأ, con estas dos familias y su ambiente, se retrata otra cara de la ciudad, tan diferente y distante del club o el cabaret, donde algunos de ellos se ganaban la vida y el sustento de la familia. No obstante, entre ellos tambiأ©n hubo vividores cuyas pasiones viajabanen moto, a veces en coche; al fin, saboreaban los placeres en los barrios de ricos. Asأ, quedaba la ciudad un poco mأ،s equilibrada.
آ
Oculto a miradas ajenas, sin ruido ni alharacas, se habأa formado un pequeأ±o grupo de personas en torno al prأncipe y primo del rey, Shamel, que habأa estudiado Derecho en la Sorbona. La manera de entender el mundo y su paأs nada tenأan que ver con la insoportable levedad de su pariente. Desde su palacete se miraba hacia otro futuro para Egipto.
آ
Tres puntos, tres formas aparentemente aisladas de vivir o desoportar la vida en una misma ciudad. De fondo, El Cairo silencioso y, tal vez, dأ³cil. A lo largo de la novela los personajes se mueven, se relacionan unos con otros o bien para sobrevivir, para buscar otras metas o bien para hacer saltar por los aires ese statu quo. En esta novela, los afluentes buscan la desembocadura en El Cairo.
آ
Hay personajes en la novela, asegura al-Aswany, que existen, que viven; ellos han sido capaces de provocar, آ؟tambiأ©n escribir?, sus propias novelas; bien hilvanadas, entrelazadas y sin costuras han terminado por conformar El Automأ³vil Club de Egipto, la gran novela en la que han ido a parar esas otras que discurrأan por su interior. “…el libro, -explica el autor-, no es cien por cien imaginario…Estoy completamente seguro de que [los personajes] … son invisibles, pero existen.Cuando me encuentro en mitad de la novela pierdo el control, … empiezan a hacer lo que quieren…â€. Estamos ante una novela viviente, novela viva y agitada; en ella el propio autor reconoce estar en manos de unos personajes que gozan de libertad literaria para moverse.
آ
Comentar el realismo en esta obra serأa reiterativo. Parte de ese realismo se debe a los personajes, inquietantes unos, “llenos de claroscuros†otros; retratan y componen la sociedad del momento. El autor ha creado unos tipos novelescos que resisten el paso del tiempo y saltan cualquier frontera. A algunos de ellos o muy parecidos, actualmente y transcurridos tantos aأ±os, podrأamos reconocerlos en ciertos lugares de una ciudad cualquiera, en las salas de un casino o en las dependencias de un palacio. Asأ mismo, hay que destacar la fuerza de los personajes femeninos, tan variados y con tanto vigor, con personalidad propia; en ningأ؛n caso, veletas. Cabe destacar entreverada entre lأneas, en cada rincأ³n de la novela la ironأa crأtica centrada en aquella sociedad y, especialmente en sus prebostes.
آ
Sentimientos y pasiones desatadas, desprecio, odio, sexo, atropellos del otro, abuso de poder, venganza salpimientan escenas y capأtulos; frente a todo eso, aunque no siempre, solidaridad, apoyo familiar, firmeza de carأ،cter, felicidad a cuentagotas: la vida y sus gentes.
آ
Alaa al-Aswany (El Cairo, 1957) desde niأ±o viviأ³ de cerca, con su padre, escritor, la literatura; أ©l, sin embargo, eligiأ³ ser dentista. Desde bien joven estأ، comprometido en la defensa de los derechos humanos y siempre crأtico con el poder. Sin duda, su obra respira la escritura de Naguib Mahfuz, el gran narrador egipcio y Premio Nobel de Literatura en 1988. De entre sus obras destacaremos Los papeles de Essam Abdel Aaty (1990), El edificio Yacobiأ،n (2002), Chicago (2006), La repأ؛blica era esto (edc. en espaأ±ol 2021) y en 2013 publica la novela aquأ reseأ±ada que posteriormente fue llevada al cine. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos; su obra estأ، traducida a varios idiomas.
آ
La estupenda traducciأ³n de أپlvaro Abella Villaracomoda el texto original a la lengua castellana de manera precisa y clara.
آ
Dos de mis personajes “vinieron a verme, y me dijeron que tenأan mucho mأ،s dentro de lo que yo habأa escritoâ€: guiأ±o unamuniano a Niebla y, cأ³mo no, a Luigi Pirandello. Inseparables autor y obra. Y termina por reconocer que “Todos los personajes soy yo mismoâ€; asأ, sin mأ،s. Simplemente creaciأ³n literaria o Literatura.
Alaa al-Aswany. آ El Automأ³vil Club de Egipto; Literatura Random House, Barcelona 2015; Trad. أپlvaro Abella Villar, 512 pأ،gs.
آ
آ
![[Img #57078]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/9538_51uvz5n6iwl.jpg)
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ
آ
Noche cerrada en Alejandrأa. La urbanizaciأ³n, asomada al mar, quedaba ya sin vecinos. En unos de los chalأ©s la voz de Umm Kalzum giraba en el casete; el salأ³n y el novelista agradecأan su compaأ±أa. Al fin, imprimirأa la novela terminada dأas atrأ،s.
آ
El timbre no cesaba de sonar. Una pareja, ella esbelta y de rasgos finos, corpulento أ©l y amable, deseaban realizar una consulta. Ante la extraأ±eza del novelista aseguran ser viejos conocidos. La sospecha y la perplejidad van en aumento. Se presentan. Los hermanos Kamel Hamam y Saliha Hamam. “Mi hermana y yo surgimos de su imaginaciأ³n… Usted nos concibiأ³ en su novelaâ€. Venأan decididos a impedir que la imprimiera, disconformes con el retrato literario, vacأo de sentimientos, que les habأa hecho.
آ
En 1914 Egipto, bajo dominio britأ،nico, importaba doscientos dieciocho coches; aumentaba constantemente el nأ؛mero de vehأculos y se hacأa necesario un club que regulase todo lo relacionado con el automأ³vil. En 1924 quedأ³ inaugurado el club en un edificio esplendoroso en la calle Qarsal-Nil; ahأ quedaba fijada la sede oficial del Real Automأ³vil Club de Egipto. La presidencia de honor se reservأ³ para el rey. Serأa dirigido por el inglأ©s James Wright siguiendo el modelo del Carlton Club de Londres. Los egipcios como miembros del club, aunque sean ricos y educados, no serأ،n admitidos, pues el automأ³vil es invenciأ³n del hombre occidental “y solo أ©l puede tomar decisiones al respectoâ€; aquellos أ؛nicamente podrأ،n comprar coches y conducirlos.
آ
Contratar personal para el funcionamiento del club se convirtiأ³ en un problema. Habأa miembros de la junta directiva que proponأan traerlos de Europa porque los egipcios “son sucios, ineptos, ladinos, mentirosos y ladronesâ€. A pesar de eso, resultaba mأ،s econأ³mico tener esclavos que ciudadanos europeos. Al fin, egipcios. Rekkabi fue el chef de cocina del restaurante del club; siempre colocado; el hachأs, decأa, evitaba el cansancio y avivaba la imaginaciأ³n para crear platos; no conocأa la vergأ¼enza. Maestro en inventar bulos, embustero y zalamero, Shaker, el maأ®tre. Hagg Yusef Tarbuch trabajaba en el salأ³n de juego y llegأ³ a ser el encargado del local; se hizo rico. Bahr, el barman, “agitaba la coctelera como si bailaraâ€; se consideraba un artista; gobernaba a sus empleados con puأ±o de hierro. Formaban estos cuatro un pequeأ±o grupo distanciado del resto de sirvientes; se consideraban muy por encima de los demأ،s empleados; sin poder, pero con mando. Una ristra de camareros, pinches, mozos de almacأ©n y otros completaba el servicio del club.
آ
Kuu, chambelأ،n mayor de palacio, el mأ،s cercano a su majestad, siervo y seأ±or, habأa asistido al nacimiento del monarca y lo habأa mecido en sus brazos. En أ©l delegأ³ el rey todo el poder; a su antojo favorecأa o arruinaba incluso a los ministros; era, al mismo tiempo, jefe supremo de los sirvientes de todos los palacios, tambiأ©n de los del club; despuأ©s del Altأsimo, أ©l regأa sus vidas, destino y sustento.
آ
La ciudad, El Cairo, en la novela queda velada, desleأda, un simple escenario; la van sintiendo emocionalmente quienes la viven soportando la carga diaria de sus propias vidas y las de los mأ،s cercanos. No aparecen sus calles, excepto la del club y al-Sad-al-Gawani en la que viven la familia Hamam y Ali Paloma con Aicha y sus hijos; la mezquita Sayed Zeinab es la de su barrio; se escuchan las llamadas a la oraciأ³n. Del resto de la gran ciudad, de su atmأ³sfera llegan los sinsabores y cuitas de la riada de personajes que Alaa al-Aswany ha colocado para disfrutarla o padecerla. Se respiraba un ambiente de sometimiento a un colonialismo voraz y al nubio Qassem Mohamed Qassem, conocido como Kuu, implacable y duro en sus decisiones ejecutadas por Hamid, matarife despiadado. El respeto a los empleados traerأ، consecuencias negativas segأ؛n Kuu. Quien estأ، acostumbrado a vivir en la injusticia entenderأ، la justicia como debilidad del que manda; asأ justificaba el nubio su trato con sus sأ؛bditos, es decir, con todos.
آ
El punto neurأ،lgico de la ciudad se centraba no en el palacio real sino en el Automأ³vil Club, pequeأ±o microcosmos humano al que acudأan el rey--habأa estudiado dos aأ±os en Gran Bretaأ±a de donde regresأ³ para ocupar el trono tras la muerte de su padre--, magnates, extranjeros poderosos, algأ؛n egipcio prأ³ximo a palacio y unos empleados cuya vida pendأa del buen o mal humor de los demأ،s. El presidente mأster Wright, con vidas paralelas segأ؛n fuera de noche o de dأa, manejaba desde el club los hilos del tinglado. De vez en cuando, ese ambiente â€کexquisito’ se trasladaba al cabaret Lآ´Auberge, donde tambiأ©n acudأa su majestad, “haragأ،n irresponsable, rendido a los viciosâ€. En el palacio de Abdin, residencia regia, no se atendأan los asuntos del buen gobierno sino el trajأn sin asuntos. Y, para completar esta comedia humana, آ،llegأ³ a palacio el que faltaba!, Carlo Boticelli, mecأ،nico encargado de tener a punto el Buick de su majestad. En poco tiempo consiguiأ³ elevar la capacidad de desvarأo; descubriأ³ los gustos y deseos del monarca, renegأ³ de la mecأ،nica y pasأ³ a ser alcahuete del rey por su especialidad en artes amatorias y agudeza en selecciأ³n de candidatas para su majestad. Aumentaba su fortuna de dأa en dأa.
آ
Otra mirada distinta frente a tanto desmأ،n, riqueza y abuso reinantes la fija el narrador de la novela en la vivienda reducida de los Hamam, donde la vida continأ؛a a trancas y barrancas. Familia rica e importante en Daraw. Empobrecido el padre, Abdelaziz, por su excesiva generosidad con los demأ،s, hubo de emigrar hasta El Cairo y sobrevivir con un trabajo de mozo de almacأ©n en el Automأ³vil Club. Ruqaya, la esposa, con serenidad y fe, fue pilar fundamental en momentos complicados que le presentأ³ la vida; logrأ³ mantener la dignidad sin doblegarse ante los desmanes del poder. Sus cuatro hijos eran de distinto pelaje; Said, creأdo y soberbio; Kamel, “tierno como la brisaâ€; Saliha, inteligente y sensata; Mahmud, rebelde y corto de entendederas; manifestarأ،n su buen o mal carأ،cter a lo largo de la novela. Muy unida a esta familia, la britأ،nica Jawaga o Mitsy Wright; se sentأa incapaz de soportar la actitud y comportamiento paternos, rechazaba su mentalidad colonialista de superioridad y desprecio; ella, al contrario, querأa aprender أ،rabe y conocer mأ،s de cerca la vida de los egipcios. En la puerta de enfrente vivأa Ali Paloma; en su juventud dedicado a realizar circuncisiones; terminأ³ sobreviviendo con una tienducha; su esposa Aicha, “constituأa para los hombres un modelo de tentaciأ³n libertina y deliciosaâ€; los hijos, Fawzi y Faiqa, no se parecأan en nada; en el barrio explicaban por quأ© tan diferentes. Aquأ, con estas dos familias y su ambiente, se retrata otra cara de la ciudad, tan diferente y distante del club o el cabaret, donde algunos de ellos se ganaban la vida y el sustento de la familia. No obstante, entre ellos tambiأ©n hubo vividores cuyas pasiones viajabanen moto, a veces en coche; al fin, saboreaban los placeres en los barrios de ricos. Asأ, quedaba la ciudad un poco mأ،s equilibrada.
آ
Oculto a miradas ajenas, sin ruido ni alharacas, se habأa formado un pequeأ±o grupo de personas en torno al prأncipe y primo del rey, Shamel, que habأa estudiado Derecho en la Sorbona. La manera de entender el mundo y su paأs nada tenأan que ver con la insoportable levedad de su pariente. Desde su palacete se miraba hacia otro futuro para Egipto.
آ
Tres puntos, tres formas aparentemente aisladas de vivir o desoportar la vida en una misma ciudad. De fondo, El Cairo silencioso y, tal vez, dأ³cil. A lo largo de la novela los personajes se mueven, se relacionan unos con otros o bien para sobrevivir, para buscar otras metas o bien para hacer saltar por los aires ese statu quo. En esta novela, los afluentes buscan la desembocadura en El Cairo.
آ
Hay personajes en la novela, asegura al-Aswany, que existen, que viven; ellos han sido capaces de provocar, آ؟tambiأ©n escribir?, sus propias novelas; bien hilvanadas, entrelazadas y sin costuras han terminado por conformar El Automأ³vil Club de Egipto, la gran novela en la que han ido a parar esas otras que discurrأan por su interior. “…el libro, -explica el autor-, no es cien por cien imaginario…Estoy completamente seguro de que [los personajes] … son invisibles, pero existen.Cuando me encuentro en mitad de la novela pierdo el control, … empiezan a hacer lo que quieren…â€. Estamos ante una novela viviente, novela viva y agitada; en ella el propio autor reconoce estar en manos de unos personajes que gozan de libertad literaria para moverse.
آ
Comentar el realismo en esta obra serأa reiterativo. Parte de ese realismo se debe a los personajes, inquietantes unos, “llenos de claroscuros†otros; retratan y componen la sociedad del momento. El autor ha creado unos tipos novelescos que resisten el paso del tiempo y saltan cualquier frontera. A algunos de ellos o muy parecidos, actualmente y transcurridos tantos aأ±os, podrأamos reconocerlos en ciertos lugares de una ciudad cualquiera, en las salas de un casino o en las dependencias de un palacio. Asأ mismo, hay que destacar la fuerza de los personajes femeninos, tan variados y con tanto vigor, con personalidad propia; en ningأ؛n caso, veletas. Cabe destacar entreverada entre lأneas, en cada rincأ³n de la novela la ironأa crأtica centrada en aquella sociedad y, especialmente en sus prebostes.
آ
Sentimientos y pasiones desatadas, desprecio, odio, sexo, atropellos del otro, abuso de poder, venganza salpimientan escenas y capأtulos; frente a todo eso, aunque no siempre, solidaridad, apoyo familiar, firmeza de carأ،cter, felicidad a cuentagotas: la vida y sus gentes.
آ
Alaa al-Aswany (El Cairo, 1957) desde niأ±o viviأ³ de cerca, con su padre, escritor, la literatura; أ©l, sin embargo, eligiأ³ ser dentista. Desde bien joven estأ، comprometido en la defensa de los derechos humanos y siempre crأtico con el poder. Sin duda, su obra respira la escritura de Naguib Mahfuz, el gran narrador egipcio y Premio Nobel de Literatura en 1988. De entre sus obras destacaremos Los papeles de Essam Abdel Aaty (1990), El edificio Yacobiأ،n (2002), Chicago (2006), La repأ؛blica era esto (edc. en espaأ±ol 2021) y en 2013 publica la novela aquأ reseأ±ada que posteriormente fue llevada al cine. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos; su obra estأ، traducida a varios idiomas.
آ
La estupenda traducciأ³n de أپlvaro Abella Villaracomoda el texto original a la lengua castellana de manera precisa y clara.
آ
Dos de mis personajes “vinieron a verme, y me dijeron que tenأan mucho mأ،s dentro de lo que yo habأa escritoâ€: guiأ±o unamuniano a Niebla y, cأ³mo no, a Luigi Pirandello. Inseparables autor y obra. Y termina por reconocer que “Todos los personajes soy yo mismoâ€; asأ, sin mأ،s. Simplemente creaciأ³n literaria o Literatura.