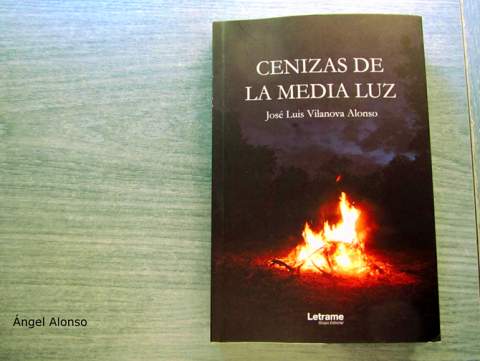Lo que hay en los libros
![[Img #60137]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2022/9559_2dsc_0327.jpg)
“Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad –íntima, solitaria– de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando” (Irene Vallejo. El infinito en un junco)
¿Qué hay en los libros?
Palabras. Palabras dormidas. Posadas amorosamente, recostadas, unas detrás de las otras, sobre líneas invisibles, como si fueran golondrinas –o vencejos– reposando en el tendido eléctrico al final de la tarde de un día caluroso de verano.
Las despierto. Casi siempre con el pensamiento, con solo mirarlas. Pero, a veces, cuando estoy solo, cuando creo que nadie me ve, ni puede escucharme, lo hago con la lengua, con los labios, y las convierto en voz, en aire, en aliento, en suaves aleteos. En más vida. Hago que vuelen, que quiebren el silencio, que se hundan en el cielo. Las libero.
Al despertarlas, con la lengua o con el pensamiento, al levantar el vuelo, tan frágiles, van dibujando en mi cabeza –como lo podrían hacer en la de cualquier otro lector– cosas. Cosas que son mundos. Mundos –muchos de ellos– irreales, imaginados, soñados. Ficticios.
¿Qué cosas? ¿Qué mundos?
Un olvidado soldadito de plomo sin una pierna descendiendo por una alcantarilla; un chico acompañado por su madre esperando con inquietud a entrar en el colegio el primer día del curso; un prisionero en el calabozo lamentándose porque ha llegado mayo y no puede ir al campo a ver el trigo encañarse ni a los enamorados servir al amor; un ciego y su lazarillo compartiendo un racimo de uvas en el borde del camino; un labrador, ya viejo, al que, tras detener la yunta un instante para limpiarse el sudor de la frente, le viene el recuerdo de cuando era niño; dos enamorados paseando por una plaza sobre un suelo de confeti después de la verbena; tres naves navegando por un mar infinito hacia el Oeste bajo un sol abrasador; un guerrero imponente y ligero como el viento buscando la gloria en una guerra en la que sabe que va a morir aun siendo todavía joven; un filósofo hablándole sin temor a los jueces que lo han de juzgar; una hermosa dama muriéndose de amor al ver a su valiente caballero partir hacia la batalla; un pirata cantando alegre en su bajel; un viajero descansando en los brazos desnudos y todavía hermosos de su mujer ese mismo día que ha regresado de su largo viaje; un adolescente leyéndole en la cama textos de la Odisea a su amante quince años mayor que él después de haberla amado sin medida una y otra vez durante toda la noche; un día bueno, de lluvia, en la que unos amantes se quisieron totalmente; el último y definitivo adiós que le dice el amante al amado; la tristeza infinita que queda en el corazón después de ese adiós.
En estas cosas –en estos mundos inventados– que encuentro en los libros, me parapeto, o me sumerjo, o me aferro, cuando todo se tuerce y el mundo entero parece que se ha vuelto también en contra. Parece que ha enloquecido. Ellas me proporcionan un momento de sosiego y de descanso, de paz, donde me siento seguro, a gusto, protegido de las agresiones constantes de la realidad, y ajeno a las tinieblas, a los abismos, al caos. Donde no tengo miedo. Por eso, me entristece pensar que alguno, o algunos, o quizá todos, de mis libros puedan acabar un día, cualquier día, cuando yo ya no esté, en el contenedor más cercano como si fueran basura. ¡Basura los libros, estos libros míos!
![[Img #60137]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2022/9559_2dsc_0327.jpg)
“Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad –íntima, solitaria– de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando” (Irene Vallejo. El infinito en un junco)
¿Qué hay en los libros?
Palabras. Palabras dormidas. Posadas amorosamente, recostadas, unas detrás de las otras, sobre líneas invisibles, como si fueran golondrinas –o vencejos– reposando en el tendido eléctrico al final de la tarde de un día caluroso de verano.
Las despierto. Casi siempre con el pensamiento, con solo mirarlas. Pero, a veces, cuando estoy solo, cuando creo que nadie me ve, ni puede escucharme, lo hago con la lengua, con los labios, y las convierto en voz, en aire, en aliento, en suaves aleteos. En más vida. Hago que vuelen, que quiebren el silencio, que se hundan en el cielo. Las libero.
Al despertarlas, con la lengua o con el pensamiento, al levantar el vuelo, tan frágiles, van dibujando en mi cabeza –como lo podrían hacer en la de cualquier otro lector– cosas. Cosas que son mundos. Mundos –muchos de ellos– irreales, imaginados, soñados. Ficticios.
¿Qué cosas? ¿Qué mundos?
Un olvidado soldadito de plomo sin una pierna descendiendo por una alcantarilla; un chico acompañado por su madre esperando con inquietud a entrar en el colegio el primer día del curso; un prisionero en el calabozo lamentándose porque ha llegado mayo y no puede ir al campo a ver el trigo encañarse ni a los enamorados servir al amor; un ciego y su lazarillo compartiendo un racimo de uvas en el borde del camino; un labrador, ya viejo, al que, tras detener la yunta un instante para limpiarse el sudor de la frente, le viene el recuerdo de cuando era niño; dos enamorados paseando por una plaza sobre un suelo de confeti después de la verbena; tres naves navegando por un mar infinito hacia el Oeste bajo un sol abrasador; un guerrero imponente y ligero como el viento buscando la gloria en una guerra en la que sabe que va a morir aun siendo todavía joven; un filósofo hablándole sin temor a los jueces que lo han de juzgar; una hermosa dama muriéndose de amor al ver a su valiente caballero partir hacia la batalla; un pirata cantando alegre en su bajel; un viajero descansando en los brazos desnudos y todavía hermosos de su mujer ese mismo día que ha regresado de su largo viaje; un adolescente leyéndole en la cama textos de la Odisea a su amante quince años mayor que él después de haberla amado sin medida una y otra vez durante toda la noche; un día bueno, de lluvia, en la que unos amantes se quisieron totalmente; el último y definitivo adiós que le dice el amante al amado; la tristeza infinita que queda en el corazón después de ese adiós.
En estas cosas –en estos mundos inventados– que encuentro en los libros, me parapeto, o me sumerjo, o me aferro, cuando todo se tuerce y el mundo entero parece que se ha vuelto también en contra. Parece que ha enloquecido. Ellas me proporcionan un momento de sosiego y de descanso, de paz, donde me siento seguro, a gusto, protegido de las agresiones constantes de la realidad, y ajeno a las tinieblas, a los abismos, al caos. Donde no tengo miedo. Por eso, me entristece pensar que alguno, o algunos, o quizá todos, de mis libros puedan acabar un día, cualquier día, cuando yo ya no esté, en el contenedor más cercano como si fueran basura. ¡Basura los libros, estos libros míos!