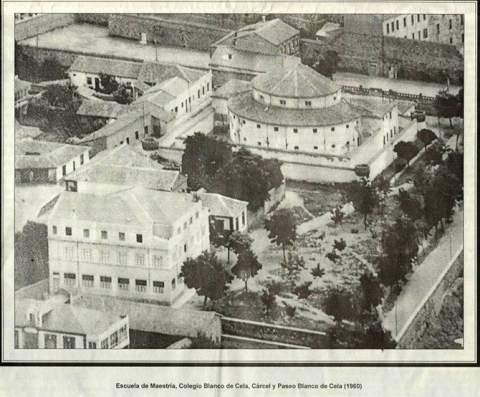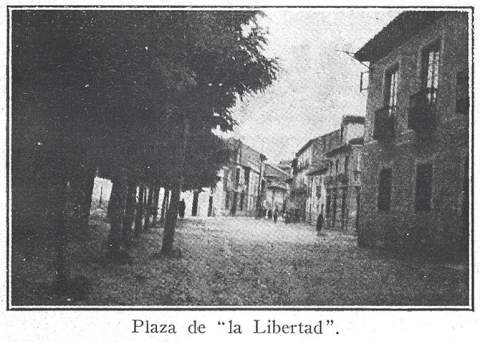Memorias de un astorgano (V): 'La imprenta, segunda enseñanza' (primera parte)
![[Img #60653]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/5255_astorga-97-comercio-pablo-herrero.jpg)
(...)
Las visitas a ‘la Gregoria’ terminaron de pronto porque mi tío Domingo, enterado de las visitas, me despidió del quincallero y, habiéndose establecido con su hermano Gregorio con un taller de imprenta, entré a trabajar con ellos, desapareciendo y cortando en flor mi espíritu libertario y en cierto punto aventurero, quedando aprisionado en la familia, en la ciudad y con la obligación de sacar adelante a mis hermanos pequeños, sin necesidad de ir por el mundo adelante.
Todo ello fue debido a que mi madre contrajo una enfermedad grave por culpa de su excesivo trabajo y la llevaron al Hospital provincial para hacerla una operación, y su hermano Domingo Sierra, que estaba soltero y vivía con su madre, tuvo que echar una mano protectora a los seis sobrinos huérfanos, que éramos los que quedábamos. Nosotros vivíamos en la calle del Conde de Áltamira y yo era libre como los pájaros, corriendo por la Plaza de los Cerdos, la Eragudina, Fuenteencalada, la Estación del Oeste, etcétera, rememorando los negrillos que había en la calle Húsar Tiburcio. En la trayectoria de los existentes en la Carretera de los Bolos existían tres árboles centenarios, cortados a una altura de unos cuatro metros y nosotros llamábamos negrillas; el que estaba a la entrada del Paseo de la Muralla era el más grueso, nos subíamos a él, le cortábamos todas las ramas centrales y le dejábamos las de alrededor, quedando una planicie tan grande como una habitación pequeña. Ocultos por el ramaje era el sitio preferido para desarrollar nuestros planes de pequeños pecados: fumar, asar patatas, y planear a qué huerta íbamos a coger fruta o a qué tierras a garbanzos o cantudas. Ese árbol y aquellos montones de tierra me hacían feliz; como los gitanos, iba descalzo muchas veces, con unos callos en los pies y planta que no me hacían mella ni aunque pisara cristales, piedras, ni ortigas.
Vine a vivir entonces con mi tío y mi abuela que estaba en la calle Manuel Gullón donde están los ‘Muebles Lois’, y al ir a trabajar a la imprenta todo el hábitat de mi vida cambió y desaparecieron todas las correrías por los campos, las pedreas que entablábamos unos barrios con otros (con el manejo de la honda, que yo manejaba con tiro certero), la vigilancia sobre el Guarda de Campos, al que teníamos un pánico tremendo y que una vez nos cogió la ropa cuando estábamos bañándonos en el Jerga y nos hizo venir desnudos hasta Puerta Obispo, con rechiflas y una vergüenza ilimitada.
El temor a él tuvo consecuencias dramáticas, pues una tarde de verano bajábamos por la Carretera de los Bolos, camino de Fuenteencalada, una tanda de chavales; al término de la bajada, nos subíamos a los negrillos, hasta la misma cima. Varios tiramos hasta el lugar de la fuente, pero allí quedaron unos cuantos, entre ellos recuerdo a' ‘Catute’ (que se llamaba Urbano Granja), Santiago Otero Laciana y Eduardo Gómez entre otros. Cuando éste último estaba en las ramas últimas, los demás vieron con espanto venir al Guarda de Campo y, bajando, emprendieron veloz carrera. Eduardo, que estaba en lo más alto, debió quedar escondido entre las ramas, por lo que seguramente no sería notado; pero presa del pánico rápidamente empezó a bajar y excitado, seguramente, perdió el equilibrio y, rompiendo varias ramas, cayó desplomado al suelo desde una altura de 15 metros, quedando muerto en el acto. Era hijo de don José Gómez y de doña Consuelo Murías, de familia adinerada y encumbrada de la ciudad, y que para nosotros era conocido por ‘Dado’. Nosotros quedamos impresionados por algún tiempo, pero como niños que éramos, nos olvidamos pronto y seguimos con nuestras correrlas.
Aunque extrañaba mucho mi libertad, encontré en la imprenta un placer nuevo; tenía novelas y periódicos para leer y hasta el mismo trabajo era leer y enterarse de cosas, aunque era agobiador el tiempo, a mí, de pronto, me resultó agradable. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 para comer y volvíamos a las 2 hasta las 9 de la noche, que era la velada en invierno o la oscuridad en verano. Los mejores tiempos eran la primavera o el otoño, cuando se terminaba la velada el último día de marzo y los días cortos de octubre hasta que se empezaba. Después se establecieron las 10 horas obligatorias y por último las 8, que para todos era el colmo de las aspiraciones.
![[Img #60652]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/8610_astorga-102-confiteria-loteria-panero.jpg)
Cuando yo entré en la imprenta, me enteré por la lectura y en las conversaciones de lo que pasaba entre las personas mayores y por tanto de la política en general y de quienes mandaban y quienes obedecían. Supe que los grandes industriales de Astorga eran los fabricantes de chocolates y mantecadas y pastas alimenticias, entre los que se contaban don José Gómez Murías, don Manuel Miguélez Santos, don Magín Rubio, don José Alonso, los Lombanes y alguno más, ya que había unas cuentas familias dominadoras e influyentes, y fui conociendo a los Pernías, los Gullones, los Luengos, los Garrotes, los Goy, los Núñez y los Crespos.
Astorga era una ciudad levítica, donde el Seminario estaba repleto, con casi mil estudiantes y los Redentoristas tenían un noviciado y creo llegaron a quinientos. En el elemento civil eran varias las fábricas de productos alimenticios y de chocolates y mantecadas y una artesanía abundante de sastres, zapateros, carpinteros y hojalateros. Los obreros, aunque mal pagados, los que tenían trabajo fijo vivían relativamente bien, con arreglo a las necesidades de entonces; pero había muchos parados y la miseria abundaba, con profusión de mendigos, que iban con un puchero y se ponían en fila india a la puerta del Convento de los Frailes, donde repartían comida dos veces al día. En el Seminario el sábado, al mediodía, daban también limosna y una cola larga de mendigantes esperaban la perra gorda ansiada. Siguiendo el ejemplo del Obispado, algún burgués rico daba también limosna el sábado y alguno ante la abundancia de ellos, terminaron por dar a los protegidos.
Era Astorga una ciudad sosegada y tranquila, con paz, en un régimen patriarcal; los obreros vivían con ciega obediencia ante los poderosos y ante el temor de quedarse sin pan. Los políticos eran siempre los mismos, liberales y conservadores, ponían de concejales a veces a artesanos y obreros, como peones en el juego, sin voluntad y a la voz de su amo, pero siempre recibían algún privilegio, económico o de prestigio.
![[Img #60651]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/4568_hemeroteca-historia-periodicos-3-660x495.jpg)
Hay que señalar que las clases dirigentes en todos los órdenes, nunca abusaron de su posición en extremos que pudiéramos llamar crueles, como en las provincias andaluzas y extremeñas donde los obreros dependían de pocas personas y se consideraban siervos, siendo en realidad verdaderos esclavos. Aquí no, los patronos eran muchos, divididos en pequeños propietarios y los obreros eran libres, y la explotación consistía en la oferta y la demanda y por desgracia todos eran prolíficos y las fábricas lejos de aumentar, disminuyeron y, a estilo indio, cada año habla muchas bocas más que alimentar. Se sufría en silencio la miseria con paciencia, pero si alguna familia se sabía de estado agobiante, había compasión y la ciudad entera iba en su ayuda, bien con postulación, o los aficionados al arte lírico representaban una función y la recaudación era íntegra para la familia, pues no se pagaba ni al empresario ni a los empleados ni al Ayuntamiento ni al Estado ni a la Sociedad de Autores. A veces el caso patético daba lugar al resurgimiento de la familia. La situación se planteaba y la limosna no se consideraba vergonzante. La industria y el comercio eran honrados a carta cabal y la palabra dada era palabra escrita.
Dominada por el clero, en la ciudad era verdaderamente chocante el que existieran unas cuantas familias adineradas que se consideraban republicanas, anticlericales y ateístas, y mantenían su postura ante la muerte, rechazando el sacerdote, pues no se confesaban ni comulgaban y los enterraban en el Cementerio Civil. Esas familias eran los Núñez, los Ochoas y los Pérez Riego, además de otros desperdigados de distintas familias; pero, como en una verdadera democracia, se llevaban siempre bien como ciudadanos, respetándose sus creencias, hasta que dos jóvenes de familias acomodadas expandieron las ideas revolucionarias, acabándose la tranquilidad en la ciudad. Esos jóvenes eran don José Alonso Botas y don Manuel Gómez Lombán, que formaron una verdadera revolución con sus ideas, que fueron expuestas en una publicación semanal que se titulaba ‘La Verdad’ de carácter republicano y que por aquellas fechas se empezó a editar en la imprenta de mi tío.
(...)
![[Img #60653]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/5255_astorga-97-comercio-pablo-herrero.jpg)
(...)
Las visitas a ‘la Gregoria’ terminaron de pronto porque mi tío Domingo, enterado de las visitas, me despidió del quincallero y, habiéndose establecido con su hermano Gregorio con un taller de imprenta, entré a trabajar con ellos, desapareciendo y cortando en flor mi espíritu libertario y en cierto punto aventurero, quedando aprisionado en la familia, en la ciudad y con la obligación de sacar adelante a mis hermanos pequeños, sin necesidad de ir por el mundo adelante.
Todo ello fue debido a que mi madre contrajo una enfermedad grave por culpa de su excesivo trabajo y la llevaron al Hospital provincial para hacerla una operación, y su hermano Domingo Sierra, que estaba soltero y vivía con su madre, tuvo que echar una mano protectora a los seis sobrinos huérfanos, que éramos los que quedábamos. Nosotros vivíamos en la calle del Conde de Áltamira y yo era libre como los pájaros, corriendo por la Plaza de los Cerdos, la Eragudina, Fuenteencalada, la Estación del Oeste, etcétera, rememorando los negrillos que había en la calle Húsar Tiburcio. En la trayectoria de los existentes en la Carretera de los Bolos existían tres árboles centenarios, cortados a una altura de unos cuatro metros y nosotros llamábamos negrillas; el que estaba a la entrada del Paseo de la Muralla era el más grueso, nos subíamos a él, le cortábamos todas las ramas centrales y le dejábamos las de alrededor, quedando una planicie tan grande como una habitación pequeña. Ocultos por el ramaje era el sitio preferido para desarrollar nuestros planes de pequeños pecados: fumar, asar patatas, y planear a qué huerta íbamos a coger fruta o a qué tierras a garbanzos o cantudas. Ese árbol y aquellos montones de tierra me hacían feliz; como los gitanos, iba descalzo muchas veces, con unos callos en los pies y planta que no me hacían mella ni aunque pisara cristales, piedras, ni ortigas.
Vine a vivir entonces con mi tío y mi abuela que estaba en la calle Manuel Gullón donde están los ‘Muebles Lois’, y al ir a trabajar a la imprenta todo el hábitat de mi vida cambió y desaparecieron todas las correrías por los campos, las pedreas que entablábamos unos barrios con otros (con el manejo de la honda, que yo manejaba con tiro certero), la vigilancia sobre el Guarda de Campos, al que teníamos un pánico tremendo y que una vez nos cogió la ropa cuando estábamos bañándonos en el Jerga y nos hizo venir desnudos hasta Puerta Obispo, con rechiflas y una vergüenza ilimitada.
El temor a él tuvo consecuencias dramáticas, pues una tarde de verano bajábamos por la Carretera de los Bolos, camino de Fuenteencalada, una tanda de chavales; al término de la bajada, nos subíamos a los negrillos, hasta la misma cima. Varios tiramos hasta el lugar de la fuente, pero allí quedaron unos cuantos, entre ellos recuerdo a' ‘Catute’ (que se llamaba Urbano Granja), Santiago Otero Laciana y Eduardo Gómez entre otros. Cuando éste último estaba en las ramas últimas, los demás vieron con espanto venir al Guarda de Campo y, bajando, emprendieron veloz carrera. Eduardo, que estaba en lo más alto, debió quedar escondido entre las ramas, por lo que seguramente no sería notado; pero presa del pánico rápidamente empezó a bajar y excitado, seguramente, perdió el equilibrio y, rompiendo varias ramas, cayó desplomado al suelo desde una altura de 15 metros, quedando muerto en el acto. Era hijo de don José Gómez y de doña Consuelo Murías, de familia adinerada y encumbrada de la ciudad, y que para nosotros era conocido por ‘Dado’. Nosotros quedamos impresionados por algún tiempo, pero como niños que éramos, nos olvidamos pronto y seguimos con nuestras correrlas.
Aunque extrañaba mucho mi libertad, encontré en la imprenta un placer nuevo; tenía novelas y periódicos para leer y hasta el mismo trabajo era leer y enterarse de cosas, aunque era agobiador el tiempo, a mí, de pronto, me resultó agradable. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 para comer y volvíamos a las 2 hasta las 9 de la noche, que era la velada en invierno o la oscuridad en verano. Los mejores tiempos eran la primavera o el otoño, cuando se terminaba la velada el último día de marzo y los días cortos de octubre hasta que se empezaba. Después se establecieron las 10 horas obligatorias y por último las 8, que para todos era el colmo de las aspiraciones.
![[Img #60652]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/8610_astorga-102-confiteria-loteria-panero.jpg)
Cuando yo entré en la imprenta, me enteré por la lectura y en las conversaciones de lo que pasaba entre las personas mayores y por tanto de la política en general y de quienes mandaban y quienes obedecían. Supe que los grandes industriales de Astorga eran los fabricantes de chocolates y mantecadas y pastas alimenticias, entre los que se contaban don José Gómez Murías, don Manuel Miguélez Santos, don Magín Rubio, don José Alonso, los Lombanes y alguno más, ya que había unas cuentas familias dominadoras e influyentes, y fui conociendo a los Pernías, los Gullones, los Luengos, los Garrotes, los Goy, los Núñez y los Crespos.
Astorga era una ciudad levítica, donde el Seminario estaba repleto, con casi mil estudiantes y los Redentoristas tenían un noviciado y creo llegaron a quinientos. En el elemento civil eran varias las fábricas de productos alimenticios y de chocolates y mantecadas y una artesanía abundante de sastres, zapateros, carpinteros y hojalateros. Los obreros, aunque mal pagados, los que tenían trabajo fijo vivían relativamente bien, con arreglo a las necesidades de entonces; pero había muchos parados y la miseria abundaba, con profusión de mendigos, que iban con un puchero y se ponían en fila india a la puerta del Convento de los Frailes, donde repartían comida dos veces al día. En el Seminario el sábado, al mediodía, daban también limosna y una cola larga de mendigantes esperaban la perra gorda ansiada. Siguiendo el ejemplo del Obispado, algún burgués rico daba también limosna el sábado y alguno ante la abundancia de ellos, terminaron por dar a los protegidos.
Era Astorga una ciudad sosegada y tranquila, con paz, en un régimen patriarcal; los obreros vivían con ciega obediencia ante los poderosos y ante el temor de quedarse sin pan. Los políticos eran siempre los mismos, liberales y conservadores, ponían de concejales a veces a artesanos y obreros, como peones en el juego, sin voluntad y a la voz de su amo, pero siempre recibían algún privilegio, económico o de prestigio.
![[Img #60651]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2022/4568_hemeroteca-historia-periodicos-3-660x495.jpg)
Hay que señalar que las clases dirigentes en todos los órdenes, nunca abusaron de su posición en extremos que pudiéramos llamar crueles, como en las provincias andaluzas y extremeñas donde los obreros dependían de pocas personas y se consideraban siervos, siendo en realidad verdaderos esclavos. Aquí no, los patronos eran muchos, divididos en pequeños propietarios y los obreros eran libres, y la explotación consistía en la oferta y la demanda y por desgracia todos eran prolíficos y las fábricas lejos de aumentar, disminuyeron y, a estilo indio, cada año habla muchas bocas más que alimentar. Se sufría en silencio la miseria con paciencia, pero si alguna familia se sabía de estado agobiante, había compasión y la ciudad entera iba en su ayuda, bien con postulación, o los aficionados al arte lírico representaban una función y la recaudación era íntegra para la familia, pues no se pagaba ni al empresario ni a los empleados ni al Ayuntamiento ni al Estado ni a la Sociedad de Autores. A veces el caso patético daba lugar al resurgimiento de la familia. La situación se planteaba y la limosna no se consideraba vergonzante. La industria y el comercio eran honrados a carta cabal y la palabra dada era palabra escrita.
Dominada por el clero, en la ciudad era verdaderamente chocante el que existieran unas cuantas familias adineradas que se consideraban republicanas, anticlericales y ateístas, y mantenían su postura ante la muerte, rechazando el sacerdote, pues no se confesaban ni comulgaban y los enterraban en el Cementerio Civil. Esas familias eran los Núñez, los Ochoas y los Pérez Riego, además de otros desperdigados de distintas familias; pero, como en una verdadera democracia, se llevaban siempre bien como ciudadanos, respetándose sus creencias, hasta que dos jóvenes de familias acomodadas expandieron las ideas revolucionarias, acabándose la tranquilidad en la ciudad. Esos jóvenes eran don José Alonso Botas y don Manuel Gómez Lombán, que formaron una verdadera revolución con sus ideas, que fueron expuestas en una publicación semanal que se titulaba ‘La Verdad’ de carácter republicano y que por aquellas fechas se empezó a editar en la imprenta de mi tío.
(...)