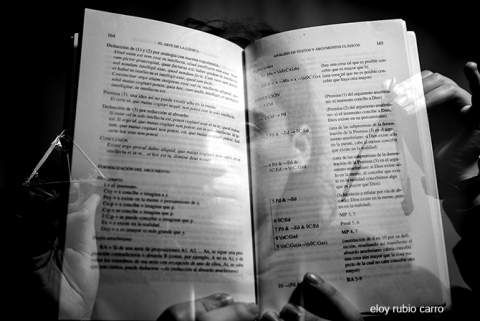Ella y él
![[Img #62502]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2023/9406_alas-de-mariposa-026-copia.jpg)
Ella era una mujer joven, alegre, divertida, empática, y tenía un gran sentido de la libertad que la desanimaba a tener novio aunque pretendientes no le habían faltado, más bien le habían sobrado. Tenía muchos amigos, sí, y amigos muy cercanos, pero nunca con ataduras oficiales. Le gustaba sentirse querida y deseada y ella también quería y deseaba. Disfrutaba con el juego del amor y con el retozo del sexo, pero no soportaba crearse compromisos, no iban con su sentir ni con su carácter, así que por eso nunca tuvo novio, aquello que siempre se entendía por novio, una pareja formal con la que ir a todas partes, preludio de matrimonio.
El tiempo iba pasando por su vida hasta que llegó el momento en que, influida por su entorno, entendió que tenía que meterse en la rueda social, que ya la edad le estaba marcando ese inexorable discurrir del tiempo. Estaba cercana a los treinta años y las reglas de entonces marcaban que estaba al límite de edad para tener hijos. No es que tuviera desarrollado un gran sentido de la maternidad, no era nada niñera, se había dedicado más a desarrollar la vertiente intelectual que la que se esperaba propia de su sexo.
Pero sintió que era parte de su naturaleza el ser madre, que había que serlo en algún momento y pensó que el momento había llegado, porque si lo dejaba pasar sería demasiado tarde y no habría vuelta atrás. Se le habría pasado la oportunidad de esa importante experiencia. (Indudablemente eran otros tiempos, los años 70).
Así que si quería tener un hijo tendría que entrar en la dinámica social y casarse (evidentemente eran otros tiempos). Estando así las cosas decidió emprender una derivación de su trayectoria y organizar su boda con la pareja con la que llevaba algún tiempo conviviendo, un chico deportivo, un poco excéntrico, con un trabajo que le llevaba a estar ausente de casa muchos días del año.
Se casaron y a los dos años apareció el hijo. El parto fue muy duro y largo, pero cuando por fin tuvo en sus brazos al recién nacido sintió que era el momento más dichoso de su vida y que no le importaría estar teniendo hijos cada día. Le invadió entonces una sensación de felicidad enorme, cósmica, única. No había mayor tesoro en el mundo que ese hijo que acababa de salir de dentro de ella.
El niño era un niño muy fácil, dormía cuando tenía que dormir, comía cuando tenía que comer y se entretenía con sus juguetes cuando estaba despierto. Eso le facilitó mucho a ella la crianza que pudo compaginar con sus trabajos y sus hobbies. Su mundo doméstico se organizó de la siguiente manera: Él, ausente con muchísima frecuencia; Ella organizando la vida del niño, y la suya con el niño, buscando maneras para cubrir los horarios y llegar a todo.
Ella consiguió avanzar en su vida profesional yendo siempre a la carrera para cubrir todos los frentes de casa y niño: guardería, chicas de ayuda, familiares…, mientras que él iba y venía en sus asuntos profesionales sin preocupación ninguna porque por el devenir doméstico y familiar. Cuando llegaba a casa todo funcionaba como un reloj.
Ella no se paraba a pensar en la desigualdad de funcionamiento familiar porque su sentido de independencia y empatía no le llevaba a pensar otra cosa que apoyarle a él en su profesión porque ella se sentía, como siempre se había sentido, capaz de organizarse sola.
Pero ese sentido alegre y feliz de independencia que ella mostraba en los quehaceres dentro y fuera de casa empezó a desarrollar en él el maléfico rumbo de los celos. Una inclinación que siempre había dejado entrever sutilmente pero que ella se lo había tomado como parte de una broma amorosa. Pero esa broma dejó de ser broma para convertirse en una gran desazón.
El problema de los celos no sólo se daban en el contexto amoroso sino también en el profesional. Ella empezó a tener éxito en un entorno similar al suyo y a ganar más que él y eso a él empezó a quebrarle, le fue minando de tal manera el espíritu que le volvió irascible e intransigente y le llevó a iniciar una guerra psicológica con ella.
Los logros profesionales de ella, que eran importantes (con dos carreras universitarias a sus espaldas) él los ignoraba e incluso despreciaba no sólo en privado sino también en público y delante de los niños. Porque tuvieron otros dos niños, también buscados, para hacer una familia más completa. Pasaba con frecuencia, también, que los fantasmas de los celos, que en las ausencias le minaban con más virulencia el espíritu, le llevaban a comportarse de manera virulenta al llegar a casa. Una de sus actitudes de recién llegado era revisar con ansiedad los gastos domésticos en su ausencia.
Cogía la factura del teléfono, por ejemplo, y revisaba las llamadas que se habían hecho en su ausencia irritándose con ella por aquellas llamadas que consideraba inconvenientes o que no reconocía el número. Ya estuviera sola o con alguna amiga o delante de los niños, le daba igual, se enfurecía igual. Su animadversión llegó a tal punto que incluso en algún momento de ira llegó a decirle a los hijos, todavía niños, que no tenían que obedecer a su madre que el que mandaba en la casa era él. Él que estaba habitualmente fuera de casa. Pero incluso estando fuera la tenía en una vigilancia constante con llamadas dedicadas a saber cómo, dónde y con quien.
Aprovechaba también, las pocas veces que se encontraba sólo en casa para efectuar un intenso escrutinio de sus cosas, sus escritos, sus diarios, sus amistades,…, siempre estaba pendiente de haber donde pillaba algo que pudiera reprocharle.
¿Cómo aguantaba ella esta situación? Pues su sentido de libertad e independencia lo fue canalizando hacia el interior. Le horrorizaban las discusiones y las broncas, sobre todo porque él era una persona que no sabía razonar porque no tenía razones, y siempre acaba imponiendo. Él se fue volviendo impenetrable, oscuro, enigmático. Imponía y se callaba, jugaba por detrás con clandestinidad buscando cualquier indicio que él creyera que podía lanzarlo como dardo. Y ella, lejos de enfrentarse consideraba mejor cerrarse al exterior para que los dardos rebotaran y no le llegaran.
Ella entendía que esos celos exacerbados hacia todo su entorno eran fruto de una tremenda inseguridad (seguramente fruto de traumas anteriores) que le iban creciendo a medida que ella iba refugiándose en su onírico mundo que también crecía al mismo ritmo equilibrando la balanza de sostenibilidad exterior. La decisión de ella era volverse impasible ante todos esos ataques, como si no fueran con ella, y seguir haciendo su vida. A medida que él deliraba en sus agresiones psicológicas para desmoronarla ella se iba haciendo más y más fuerte por dentro y más y más suave por fuera. La batalla estaba servida. A más indiferencia mayor ataque. Felizmente él pasaba mucho tiempo lejos de casa.
¿Por qué ella no se separaba nos podemos preguntar ahora? Pues porque ella se había hecho a esas situaciones y crecido en esas situaciones. Las había llegado a integrar en su vida de tal manera que aunque le pesaban había aprendido a reconducirlas hacia la capacidad analítica y la fortaleza emocional. Todo lo que pasaba a su alrededor le hacía crecer en su interior. Ella había conseguido su fantástico y oculto refugio fuera del alcance de la irritabilidad de él. Esa era su manera de sobrevivir y mantener un cierto nivel de orden familiar.
Pero también, y a pesar de todos los desentendimientos, existía entre ellos un vínculo importante para el equilibrio del frágil armazón matrimonial. El sexo. El sexo era el escenario en el que se entendían y disfrutaban con complacencia, era prácticamente el único medio de comunicación entre ellos, Solía ser parte de la actividad diaria (cuando él formaba parte de lo diario, claro). Pero todo el buen rollito se difuminaba en cuanto él saltaba de la cama. El sexo llegó a ser el principal, y prácticamente el único, nexo de unión del matrimonio.
Y así fueron pasando los días, las semanas, los meses y los años de ella, siempre cediendo y siempre creciendo, no como la copa de un árbol, hacia arriba, sino como las raíces del árbol, hacia adentro. Pero eso no la salvaba de llegar a sentir que tenía atados sus pies con aquellas bolas de hierro de gruesa cadena que había visto de pequeña en los cómics de Mortadelo y Filemón, o que sus alas de volar estaban demasiado cortadas. Sí, pero no perdía la esperanza de que todo cambiara en un futuro. Qué él se sosegara y cambiara de actitud.
Pero el futuro llegaba y pasaba, y nada cambiaba. Hasta que un día él, sin más preámbulo, le pidió el divorcio. Así, de pronto. No daba razones, ni explicaciones. No había terceras personas, es lo único que decía. Ella se quedó en shock. Acordaron repartir los bienes, siempre él escondiéndole datos y presionando para quedarse con mucho más de lo que le tocaba. Ella no tenía fuerzas ni ganas para discutir y aceleró cuanto pudo los trámites para resolver aquella penosa circunstancia.
Cogió sus cosas y se marchó a vivir al campo, algo que siempre había soñado. A una casa en el campo que compró, restauró y arregló con mucho entusiasmo y mayor dedicación. ¡Por fin sola¡ Nunca se había sentido más dichosa y más feliz que en la naturaleza, libre de bolas de hierro en sus pies y con una sensación de que sus alas iban creciendo y creciendo para empezar a volar. Su sensación de libertad era plena, Hacía lo que quería y gastaba lo que podía ¡sin censuras! Montó un pequeño negocio para cubrir sus necesidades y disfrutaba viendo ponerse el sol detrás de la arboleda, viendo crecer la hierba y los preciosos brotes de los frutales en primavera, comer bajo la sombra de una higuera en verano, oír el crujido de las hojas secas bajo los pies en el otoño y pasear cara al helado viento del norte en invierno mientras el calor de la chimenea espera en el hogar.
Le costó pasar el duelo porque le costó entender que no había, después de veinticinco años, ninguna explicación, ningún reconocimiento a su entrega familiar, ninguna consideración, nada de todo en tantos años. Pero pasados los primeros quiebros empezó a considerar la gran suerte de que él la hubiera dejado por otra. Ella nunca se hubiera atrevido a dar el paso, no por miedo sino por cierto malinterpretado sentido de lealtad, y piensa con regocijo lo que se hubiera perdido y ha ganado. Si a él no se le ocurre divorciarse ella nunca hubiera conocido la experiencia tan maravillosa de poder armonizar su gestionada libertad interior con la añorada exterior, ni poder saborear las mieles de estar disfrutando de sí misma y de su soledad.
“Qué suerte que me dejó”, se repetía.
O témpora o mores
![[Img #62502]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2023/9406_alas-de-mariposa-026-copia.jpg)
Ella era una mujer joven, alegre, divertida, empática, y tenía un gran sentido de la libertad que la desanimaba a tener novio aunque pretendientes no le habían faltado, más bien le habían sobrado. Tenía muchos amigos, sí, y amigos muy cercanos, pero nunca con ataduras oficiales. Le gustaba sentirse querida y deseada y ella también quería y deseaba. Disfrutaba con el juego del amor y con el retozo del sexo, pero no soportaba crearse compromisos, no iban con su sentir ni con su carácter, así que por eso nunca tuvo novio, aquello que siempre se entendía por novio, una pareja formal con la que ir a todas partes, preludio de matrimonio.
El tiempo iba pasando por su vida hasta que llegó el momento en que, influida por su entorno, entendió que tenía que meterse en la rueda social, que ya la edad le estaba marcando ese inexorable discurrir del tiempo. Estaba cercana a los treinta años y las reglas de entonces marcaban que estaba al límite de edad para tener hijos. No es que tuviera desarrollado un gran sentido de la maternidad, no era nada niñera, se había dedicado más a desarrollar la vertiente intelectual que la que se esperaba propia de su sexo.
Pero sintió que era parte de su naturaleza el ser madre, que había que serlo en algún momento y pensó que el momento había llegado, porque si lo dejaba pasar sería demasiado tarde y no habría vuelta atrás. Se le habría pasado la oportunidad de esa importante experiencia. (Indudablemente eran otros tiempos, los años 70).
Así que si quería tener un hijo tendría que entrar en la dinámica social y casarse (evidentemente eran otros tiempos). Estando así las cosas decidió emprender una derivación de su trayectoria y organizar su boda con la pareja con la que llevaba algún tiempo conviviendo, un chico deportivo, un poco excéntrico, con un trabajo que le llevaba a estar ausente de casa muchos días del año.
Se casaron y a los dos años apareció el hijo. El parto fue muy duro y largo, pero cuando por fin tuvo en sus brazos al recién nacido sintió que era el momento más dichoso de su vida y que no le importaría estar teniendo hijos cada día. Le invadió entonces una sensación de felicidad enorme, cósmica, única. No había mayor tesoro en el mundo que ese hijo que acababa de salir de dentro de ella.
El niño era un niño muy fácil, dormía cuando tenía que dormir, comía cuando tenía que comer y se entretenía con sus juguetes cuando estaba despierto. Eso le facilitó mucho a ella la crianza que pudo compaginar con sus trabajos y sus hobbies. Su mundo doméstico se organizó de la siguiente manera: Él, ausente con muchísima frecuencia; Ella organizando la vida del niño, y la suya con el niño, buscando maneras para cubrir los horarios y llegar a todo.
Ella consiguió avanzar en su vida profesional yendo siempre a la carrera para cubrir todos los frentes de casa y niño: guardería, chicas de ayuda, familiares…, mientras que él iba y venía en sus asuntos profesionales sin preocupación ninguna porque por el devenir doméstico y familiar. Cuando llegaba a casa todo funcionaba como un reloj.
Ella no se paraba a pensar en la desigualdad de funcionamiento familiar porque su sentido de independencia y empatía no le llevaba a pensar otra cosa que apoyarle a él en su profesión porque ella se sentía, como siempre se había sentido, capaz de organizarse sola.
Pero ese sentido alegre y feliz de independencia que ella mostraba en los quehaceres dentro y fuera de casa empezó a desarrollar en él el maléfico rumbo de los celos. Una inclinación que siempre había dejado entrever sutilmente pero que ella se lo había tomado como parte de una broma amorosa. Pero esa broma dejó de ser broma para convertirse en una gran desazón.
El problema de los celos no sólo se daban en el contexto amoroso sino también en el profesional. Ella empezó a tener éxito en un entorno similar al suyo y a ganar más que él y eso a él empezó a quebrarle, le fue minando de tal manera el espíritu que le volvió irascible e intransigente y le llevó a iniciar una guerra psicológica con ella.
Los logros profesionales de ella, que eran importantes (con dos carreras universitarias a sus espaldas) él los ignoraba e incluso despreciaba no sólo en privado sino también en público y delante de los niños. Porque tuvieron otros dos niños, también buscados, para hacer una familia más completa. Pasaba con frecuencia, también, que los fantasmas de los celos, que en las ausencias le minaban con más virulencia el espíritu, le llevaban a comportarse de manera virulenta al llegar a casa. Una de sus actitudes de recién llegado era revisar con ansiedad los gastos domésticos en su ausencia.
Cogía la factura del teléfono, por ejemplo, y revisaba las llamadas que se habían hecho en su ausencia irritándose con ella por aquellas llamadas que consideraba inconvenientes o que no reconocía el número. Ya estuviera sola o con alguna amiga o delante de los niños, le daba igual, se enfurecía igual. Su animadversión llegó a tal punto que incluso en algún momento de ira llegó a decirle a los hijos, todavía niños, que no tenían que obedecer a su madre que el que mandaba en la casa era él. Él que estaba habitualmente fuera de casa. Pero incluso estando fuera la tenía en una vigilancia constante con llamadas dedicadas a saber cómo, dónde y con quien.
Aprovechaba también, las pocas veces que se encontraba sólo en casa para efectuar un intenso escrutinio de sus cosas, sus escritos, sus diarios, sus amistades,…, siempre estaba pendiente de haber donde pillaba algo que pudiera reprocharle.
¿Cómo aguantaba ella esta situación? Pues su sentido de libertad e independencia lo fue canalizando hacia el interior. Le horrorizaban las discusiones y las broncas, sobre todo porque él era una persona que no sabía razonar porque no tenía razones, y siempre acaba imponiendo. Él se fue volviendo impenetrable, oscuro, enigmático. Imponía y se callaba, jugaba por detrás con clandestinidad buscando cualquier indicio que él creyera que podía lanzarlo como dardo. Y ella, lejos de enfrentarse consideraba mejor cerrarse al exterior para que los dardos rebotaran y no le llegaran.
Ella entendía que esos celos exacerbados hacia todo su entorno eran fruto de una tremenda inseguridad (seguramente fruto de traumas anteriores) que le iban creciendo a medida que ella iba refugiándose en su onírico mundo que también crecía al mismo ritmo equilibrando la balanza de sostenibilidad exterior. La decisión de ella era volverse impasible ante todos esos ataques, como si no fueran con ella, y seguir haciendo su vida. A medida que él deliraba en sus agresiones psicológicas para desmoronarla ella se iba haciendo más y más fuerte por dentro y más y más suave por fuera. La batalla estaba servida. A más indiferencia mayor ataque. Felizmente él pasaba mucho tiempo lejos de casa.
¿Por qué ella no se separaba nos podemos preguntar ahora? Pues porque ella se había hecho a esas situaciones y crecido en esas situaciones. Las había llegado a integrar en su vida de tal manera que aunque le pesaban había aprendido a reconducirlas hacia la capacidad analítica y la fortaleza emocional. Todo lo que pasaba a su alrededor le hacía crecer en su interior. Ella había conseguido su fantástico y oculto refugio fuera del alcance de la irritabilidad de él. Esa era su manera de sobrevivir y mantener un cierto nivel de orden familiar.
Pero también, y a pesar de todos los desentendimientos, existía entre ellos un vínculo importante para el equilibrio del frágil armazón matrimonial. El sexo. El sexo era el escenario en el que se entendían y disfrutaban con complacencia, era prácticamente el único medio de comunicación entre ellos, Solía ser parte de la actividad diaria (cuando él formaba parte de lo diario, claro). Pero todo el buen rollito se difuminaba en cuanto él saltaba de la cama. El sexo llegó a ser el principal, y prácticamente el único, nexo de unión del matrimonio.
Y así fueron pasando los días, las semanas, los meses y los años de ella, siempre cediendo y siempre creciendo, no como la copa de un árbol, hacia arriba, sino como las raíces del árbol, hacia adentro. Pero eso no la salvaba de llegar a sentir que tenía atados sus pies con aquellas bolas de hierro de gruesa cadena que había visto de pequeña en los cómics de Mortadelo y Filemón, o que sus alas de volar estaban demasiado cortadas. Sí, pero no perdía la esperanza de que todo cambiara en un futuro. Qué él se sosegara y cambiara de actitud.
Pero el futuro llegaba y pasaba, y nada cambiaba. Hasta que un día él, sin más preámbulo, le pidió el divorcio. Así, de pronto. No daba razones, ni explicaciones. No había terceras personas, es lo único que decía. Ella se quedó en shock. Acordaron repartir los bienes, siempre él escondiéndole datos y presionando para quedarse con mucho más de lo que le tocaba. Ella no tenía fuerzas ni ganas para discutir y aceleró cuanto pudo los trámites para resolver aquella penosa circunstancia.
Cogió sus cosas y se marchó a vivir al campo, algo que siempre había soñado. A una casa en el campo que compró, restauró y arregló con mucho entusiasmo y mayor dedicación. ¡Por fin sola¡ Nunca se había sentido más dichosa y más feliz que en la naturaleza, libre de bolas de hierro en sus pies y con una sensación de que sus alas iban creciendo y creciendo para empezar a volar. Su sensación de libertad era plena, Hacía lo que quería y gastaba lo que podía ¡sin censuras! Montó un pequeño negocio para cubrir sus necesidades y disfrutaba viendo ponerse el sol detrás de la arboleda, viendo crecer la hierba y los preciosos brotes de los frutales en primavera, comer bajo la sombra de una higuera en verano, oír el crujido de las hojas secas bajo los pies en el otoño y pasear cara al helado viento del norte en invierno mientras el calor de la chimenea espera en el hogar.
Le costó pasar el duelo porque le costó entender que no había, después de veinticinco años, ninguna explicación, ningún reconocimiento a su entrega familiar, ninguna consideración, nada de todo en tantos años. Pero pasados los primeros quiebros empezó a considerar la gran suerte de que él la hubiera dejado por otra. Ella nunca se hubiera atrevido a dar el paso, no por miedo sino por cierto malinterpretado sentido de lealtad, y piensa con regocijo lo que se hubiera perdido y ha ganado. Si a él no se le ocurre divorciarse ella nunca hubiera conocido la experiencia tan maravillosa de poder armonizar su gestionada libertad interior con la añorada exterior, ni poder saborear las mieles de estar disfrutando de sí misma y de su soledad.
“Qué suerte que me dejó”, se repetía.
O témpora o mores