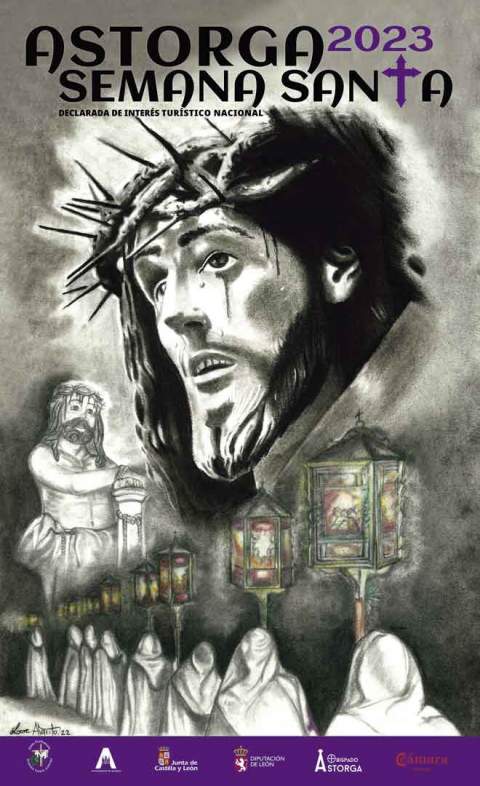"Madre, ha llegado la hora"
La procesión de las Damas de la Virgen de la Piedad salía en la noche de este Lunes Santo desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Tras recorrer las calles del centro de Astorga, regresó al templo donde Milagros Alonso Cepedano interpreto el canto a la Virgen.
El reportaje fotográfico de Eloy Rubio Carro, está acompañado por el fragmento de la novela 'La puerta de la misericordia' de Tomás de Mattos.
![[Img #62858]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/9394_8-dsc_0102-copia.jpg)
Se acercó con pasos graves y pausados a la higuera y lo acompañé. Dimos un rodeo y quedamos, aunque algo separados, mirando hacia el portal. Pudimos presenciar, entonces, una piadosa escena.
Habían depositado el cuerpo de Jesús, aún semidesnudo, sobre el largo banco del Norte que lo recibía casi totalmente, a no ser los pies que lo rebasaban hacia el Poniente y que, desde los tobillos, habrían pendido en el vacío si una mujer llorosa no los sostuviera con cada uno de sus delicados hombros. Los largos y robustos brazos habían sido recogidos y cruzados sobre su pecho velludo. Todos los que lo rodeaban estaban de pie, salvo dos mujeres que, colocadas a uno y otro lado del banco, parecían encarnar la Fe y la Desesperación.
Atendiendo a la hora avanzada y a que ya había llegado la autorización de Pilato, era evidente que se estaba aguardando tan sólo a que María, la Madre y María de Magdala, acuclillada la primera, sumida en muy hondo silencio junto a la cabeza, y la otra, gimiendo y llorando y besando las piernas, se separaran del cadáver y permitieran que los hombres lo trasladaran rápidamente al sepulcro. En la antecámara, lo aguardaban las bolsas de mirra y áloe que yo le había encargado a Yassif. Era tal el bulto de las bolsas que a las mujeres les llevaría un lapso considerable perfumar el cuerpo. No me imaginé que reservarían gran parte de los aromas para terminar, en las primeras horas del domingo, el embalsamamiento del cadáver.
Vi, muy al fondo del grupo, la cabeza ya distante de José, que hacía un instante me había gruñido que las libras de aromas no alcanzaban las noventa y cinco. Ahora miraba, triste y pensativo, hacia donde imaginé que todavía yacían los dos ladrones. Alcancé a verle los labios y adiviné que estaba dando órdenes a algunos hombres que no veía, porque su demacrado semblante había recuperado la gesticulación del que manda y sabe que será obedecido.
![[Img #62852]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/3713_1-dsc_0052-copia.jpg)
![[Img #62853]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/8951_2-dsc_0064-copia.jpg)
![[Img #62854]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/6496_4-dsc_0083-copia.jpg)
![[Img #62851]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/2199_3-dsc_0069-copia.jpg)
María ya no acariciaba más la cabeza de Jesús, a quien le había retirado la corona y también, una por una, con extrema minuciosidad, las espinas que habían quedado incrustadas en la frente y en las sienes. Ahora lo contemplaba. Y, a mi vez, me demoré mucho mirándola. A mí, que me cuesta tanto llorar, me fascinaba la entereza de esa mujer que, con las dos manos en su regazo, sin trasuntar ninguna compulsión ni dibujar ningún rictus de dolor, se ensimismaba con tanta sencillez, ante el cadáver de un hijo, víctima de una muerte infamante. No parecía rozarla esa atroz inversión del orden natural de la vida que es ser testigo presencial de la muerte de un hijo. Si yo no la hubiera visto desplomarse, junto a la cruz, apenas Jesús se había derrumbado sin vida; y si no hubiera oído su llanto, habría creído que no había pasado el trance del duelo y que ahora estaría negando el hecho irreversible de que estaba consumiendo los últimos instantes en los que todavía podía ver los rasgos de un ser a quien no solamente había amado, sino venerado como al Mesías, el Hijo de Dios vivo. Supuse que la atravesaba un dolor tan singular, tan próximo al desconcierto y a la estupefacción, que el cuerpo no hallaba respuesta entre los instintos a los que podía acudir. A la madre que parió y crió con amor al que ahora había muerto, se sobreponía la insólita y jamás vivida condición de progenitora y criatura; de maestra y discípula. Poco importaba, en ese instante, que la pretensión de Jesús respondiese a un real llamado del Altísimo o a un loco desvarío; en uno y otro caso, ella la había aceptado y vivido como tal. Ante María de Nazaret yacía mucho más que un hijo: también su Señor, al que había engendrado.
Pienso que cuando una madre afronta una tribulación semejante, por más que lamente la desgracia de su hijo tiende, aunque no lo sepa ni quiera, a llorar más por sí misma que por el muerto, porque el sufrimiento tiene dos filos y cercena, a la vez, los cuellos del futuro y del presente. El primero apenas lo puede percibir la fantasía y se pierde en la vaguedad y en la incertidumbre de toda conjetura. La que sangra por una herida real y tangible es la garganta del presente, atacado por el arrebato sin retorno de un ser que compartía nuestra vida. Esa desmedida dentellada, asestada en lo más preciado que rodea a la madre, motiva un dolor que el muerto no comparte porque ha perdido la conciencia: no hay rostro más impasible que el de un cadáver. A lo más queda, a veces, el espantoso recuerdo de los gemidos y estertores de su agonía. La madre que lo ha sobrevivido sigue disponiendo, en cambio, aunque querría desprenderse de ellos, de unos pulmones que respiran, un corazón que late y una cabeza que piensa. Es a ella a quien puede asaltarla el presente. Solamente ella puede hablarle al hijo muerto; solamente ella puede imaginar respuestas que sabe que no son proferidas por labio alguno.
Creo que la tribulación de María incluía esa perspectiva pero la sobrepasaba con creces. Puñales de hoja más ancha y filosa atravesaban su corazón. A ella, acababan de destrozarle no el sentido de su vida sino del universo entero. Le habían matado no sólo al hijo, sino a su Mesías. Y no separemos esa doble condición; juntárnosla, recordemos que para ella, y sólo para ella, era el Mesías que se gestó en sus entrañas y latió con su sangre.
Poco a poco me fui convenciendo de que se había evadido del huerto; que casi no se sentía al lado del cadáver de Jesús; que, manteniendo sus ojos abiertos y fijos en el rostro tan querido, se había replegado en su interior y caído en un hondo ensimismamiento. Y no era temerario afirmar que ella demoraba, en su espíritu, un diálogo muy íntimo con el hijo para nosotros perdido y para ella recuperado; no el hombre muerto, sino el Dios eterno. Los cambios en la luminosidad de su mirada lo estaban delatando: por ella se sucedieron, casi sin solución de continuidad, rescatándola de la angustia y de las amarguísimas primicias de la nostalgia, primero, el consuelo y, luego, un desconcertante embeleso.
![[Img #62856]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/4943_6-dsc_0090-copia.jpg)
![[Img #62859]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/2292_9-dsc_0123-copia.jpg)
![[Img #62857]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/7663_7-dsc_0093-copia.jpg)
Tal como nuestro padre había procurado enseñarnos, se habría sentado en el olvido, se habría dejado envolver en la nube del no saber y, de pronto, el fuego del que vive eternamente habría acudido en su auxilio y la habría rescatado de la noche oscura que, a través del desierto, debe recorrer todo espíritu hasta presentir una Presencia que incendia sus cavernas más recónditas. De otro modo, pensé, no podía concebirse una mujer tan serena y absorta mirando, sin lágrimas y sin un rictus de dolor, el rostro invertido de su hijo muerto. Y añadí para mis adentros, como prueba conjetural de mis dichos, que si se desplomara un rayo sobre algún árbol del huerto, María permanecería impávida, en esa otra ribera del Jordán en la que había sido recibida.
Pero, sin proponérselo, Juan se acercó a ella para desmentirme. Apoyó muy suavemente su mano izquierda en su hombro derecho y le dijo:
—Madre, está todo pronto, ha llegado la hora.
Cuando las demás mujeres lo oyeron, aumentaron los gemidos de sus llantos. El rostro de María acusó un intenso dolor, como esos que repentinamente sacuden el pecho; movió las cejas y cerró los ojos con resignado asentimiento y a tientas buscó la mano de Juan, todavía posada en su hombro, y se la aferró y se la acarició:
—Sea... —se limitó a decir y, sin más, apoyándose en esa mano, se reincorporó entumecida y comenzó a retirarse para dejarle su lugar a los hombres que cargarían a Jesús hacia el sepulcro.
Bastante distinta fue la reacción de la desventurada Magdalena, cautiva de un amor desacatado que no le importaba desnudar ante nosotros. Tal como María, para ella en ese momento únicamente existía Jesús.
—¡Rabboní! ¡Rabboní! —repetía sin cesar.
¡Maestrazo! ¡Maestrazo! Todo indicaba que, en vida, Jesús le había permitido ese trato indebidamente irrespetuoso, rebosante de una equívoca ternura.
Y cuando María se alejó del cadáver y se aproximaron Simón Pedro, Santiago y Mateo, los brazos de la Magdalena se aferraron a las piernas de Jesús, casi hasta alcanzar las rodillas, por lo que se desacomodaron los pies que hasta el momento ella apoyaba en los hombros y, allí, en ese espacio que de ese modo se formó, hundió su cabeza entre los tobillos, incrustando la frente en el mármol del banco. Se entregó a un llanto convulso, desgarrado, en el que ya no profirió palabra alguna.
![[Img #62855]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/5105_5-dsc_0085-copia.jpg)
![[Img #62866]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/3354_16-dsc_0128-copia-2.jpg)
![[Img #62861]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/4012_11-dsc_0144-copia.jpg)
![[Img #62862]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/7558_12dsc_0145-copia.jpg)
Simón Pedro sacudió la cabeza con impaciencia y todos presentimos que la arrebataría de su lugar sin ninguna delicadeza. María de Cleofás se apresuró a interponerse y comenzó a acariciar los hombros de la Magdalena. No tardaría en empezar a levantárselos suavemente, pero María, la Madre, todavía apoyada en un brazo de Juan, resolvió intervenir, pronunciando nada más que su nombre:
—¡Magdalena! —le suplicó.
Magdalena no se movió. María la miraba de un modo extraño, que no sé si he conseguido discernir. Advertí, por cierto, como trasfondo, esa fraternidad que une a quienes comparten un duelo que recién empieza a echar hondas y agudas raíces en su espíritu; pero, por encima de esa ternura, afloraba una energía imperativa que denunciaba una viva discrepancia. Algo así como si María pensara: ¿qué dolor aflige a esta mujer que la lleva a creer que excede al mío y que le impide sobreponerse? Pero no puedo explicar con precisión ese rechazo; aunque me consta que a María le disgustaba el descontrolado desconsuelo de Magdalena y que, por alguna razón, sufría una honda perturbación.
—¡Magdalena! —la súplica se deslizó hacia al reproche cuidadosamente disimulado.
Tampoco entonces se retiró la mujer.
En ese instante, fue Juan quien la llamó con voz firme:
—¡Magda!
La muchacha levantó de inmediato la cabeza, buscando a quien le hablaba. Juan le sonrió, hizo un ademán pesaroso, mostrándole a todos los que estábamos a su alrededor, y le dijo lo mismo que antes a María:
—Es la hora... Debemos terminar.
![[Img #62863]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/5366_13-dsc_0177-copia.jpg)
![[Img #62864]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/6814_14-dsc_0190-copia.jpg)
![[Img #62867]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/1858_17-dsc_0196-copia.jpg)
![[Img #62865]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/1272_15-dsc_0197-copia.jpg)
Magdalena se levantó de inmediato; se enjugó las lágrimas y procuró arreglarse el pelo. Con una inesperada gravedad, asintió con la cabeza y dijo:
—Todo ha terminado.
Y bajó la mirada, entre torva y serena; por lo menos, ya muy contenida.
Casi a su lado, y también con los ojos clavados en el piso, Gamaliel asintió, grave y compasivo, moviendo la cabeza mientras se llevaba una mano al bonete, como si éste se le hubiera desajustado.
El mismo asentimiento trasmitió María con su cabeza, restablecida plenamente la ternura en la mirada que intercambió con Magdalena. Yo, que estaba muy cerca, la oí antes suspirar con alivio, como quien se libera de una situación particularmente enojosa.
El reportaje fotográfico de Eloy Rubio Carro, está acompañado por el fragmento de la novela 'La puerta de la misericordia' de Tomás de Mattos.
![[Img #62858]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/9394_8-dsc_0102-copia.jpg)
Se acercó con pasos graves y pausados a la higuera y lo acompañé. Dimos un rodeo y quedamos, aunque algo separados, mirando hacia el portal. Pudimos presenciar, entonces, una piadosa escena.
Habían depositado el cuerpo de Jesús, aún semidesnudo, sobre el largo banco del Norte que lo recibía casi totalmente, a no ser los pies que lo rebasaban hacia el Poniente y que, desde los tobillos, habrían pendido en el vacío si una mujer llorosa no los sostuviera con cada uno de sus delicados hombros. Los largos y robustos brazos habían sido recogidos y cruzados sobre su pecho velludo. Todos los que lo rodeaban estaban de pie, salvo dos mujeres que, colocadas a uno y otro lado del banco, parecían encarnar la Fe y la Desesperación.
Atendiendo a la hora avanzada y a que ya había llegado la autorización de Pilato, era evidente que se estaba aguardando tan sólo a que María, la Madre y María de Magdala, acuclillada la primera, sumida en muy hondo silencio junto a la cabeza, y la otra, gimiendo y llorando y besando las piernas, se separaran del cadáver y permitieran que los hombres lo trasladaran rápidamente al sepulcro. En la antecámara, lo aguardaban las bolsas de mirra y áloe que yo le había encargado a Yassif. Era tal el bulto de las bolsas que a las mujeres les llevaría un lapso considerable perfumar el cuerpo. No me imaginé que reservarían gran parte de los aromas para terminar, en las primeras horas del domingo, el embalsamamiento del cadáver.
Vi, muy al fondo del grupo, la cabeza ya distante de José, que hacía un instante me había gruñido que las libras de aromas no alcanzaban las noventa y cinco. Ahora miraba, triste y pensativo, hacia donde imaginé que todavía yacían los dos ladrones. Alcancé a verle los labios y adiviné que estaba dando órdenes a algunos hombres que no veía, porque su demacrado semblante había recuperado la gesticulación del que manda y sabe que será obedecido.
![[Img #62852]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/3713_1-dsc_0052-copia.jpg)
![[Img #62853]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/8951_2-dsc_0064-copia.jpg)
![[Img #62854]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/6496_4-dsc_0083-copia.jpg)
![[Img #62851]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/2199_3-dsc_0069-copia.jpg)
María ya no acariciaba más la cabeza de Jesús, a quien le había retirado la corona y también, una por una, con extrema minuciosidad, las espinas que habían quedado incrustadas en la frente y en las sienes. Ahora lo contemplaba. Y, a mi vez, me demoré mucho mirándola. A mí, que me cuesta tanto llorar, me fascinaba la entereza de esa mujer que, con las dos manos en su regazo, sin trasuntar ninguna compulsión ni dibujar ningún rictus de dolor, se ensimismaba con tanta sencillez, ante el cadáver de un hijo, víctima de una muerte infamante. No parecía rozarla esa atroz inversión del orden natural de la vida que es ser testigo presencial de la muerte de un hijo. Si yo no la hubiera visto desplomarse, junto a la cruz, apenas Jesús se había derrumbado sin vida; y si no hubiera oído su llanto, habría creído que no había pasado el trance del duelo y que ahora estaría negando el hecho irreversible de que estaba consumiendo los últimos instantes en los que todavía podía ver los rasgos de un ser a quien no solamente había amado, sino venerado como al Mesías, el Hijo de Dios vivo. Supuse que la atravesaba un dolor tan singular, tan próximo al desconcierto y a la estupefacción, que el cuerpo no hallaba respuesta entre los instintos a los que podía acudir. A la madre que parió y crió con amor al que ahora había muerto, se sobreponía la insólita y jamás vivida condición de progenitora y criatura; de maestra y discípula. Poco importaba, en ese instante, que la pretensión de Jesús respondiese a un real llamado del Altísimo o a un loco desvarío; en uno y otro caso, ella la había aceptado y vivido como tal. Ante María de Nazaret yacía mucho más que un hijo: también su Señor, al que había engendrado.
Pienso que cuando una madre afronta una tribulación semejante, por más que lamente la desgracia de su hijo tiende, aunque no lo sepa ni quiera, a llorar más por sí misma que por el muerto, porque el sufrimiento tiene dos filos y cercena, a la vez, los cuellos del futuro y del presente. El primero apenas lo puede percibir la fantasía y se pierde en la vaguedad y en la incertidumbre de toda conjetura. La que sangra por una herida real y tangible es la garganta del presente, atacado por el arrebato sin retorno de un ser que compartía nuestra vida. Esa desmedida dentellada, asestada en lo más preciado que rodea a la madre, motiva un dolor que el muerto no comparte porque ha perdido la conciencia: no hay rostro más impasible que el de un cadáver. A lo más queda, a veces, el espantoso recuerdo de los gemidos y estertores de su agonía. La madre que lo ha sobrevivido sigue disponiendo, en cambio, aunque querría desprenderse de ellos, de unos pulmones que respiran, un corazón que late y una cabeza que piensa. Es a ella a quien puede asaltarla el presente. Solamente ella puede hablarle al hijo muerto; solamente ella puede imaginar respuestas que sabe que no son proferidas por labio alguno.
Creo que la tribulación de María incluía esa perspectiva pero la sobrepasaba con creces. Puñales de hoja más ancha y filosa atravesaban su corazón. A ella, acababan de destrozarle no el sentido de su vida sino del universo entero. Le habían matado no sólo al hijo, sino a su Mesías. Y no separemos esa doble condición; juntárnosla, recordemos que para ella, y sólo para ella, era el Mesías que se gestó en sus entrañas y latió con su sangre.
Poco a poco me fui convenciendo de que se había evadido del huerto; que casi no se sentía al lado del cadáver de Jesús; que, manteniendo sus ojos abiertos y fijos en el rostro tan querido, se había replegado en su interior y caído en un hondo ensimismamiento. Y no era temerario afirmar que ella demoraba, en su espíritu, un diálogo muy íntimo con el hijo para nosotros perdido y para ella recuperado; no el hombre muerto, sino el Dios eterno. Los cambios en la luminosidad de su mirada lo estaban delatando: por ella se sucedieron, casi sin solución de continuidad, rescatándola de la angustia y de las amarguísimas primicias de la nostalgia, primero, el consuelo y, luego, un desconcertante embeleso.
![[Img #62856]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/4943_6-dsc_0090-copia.jpg)
![[Img #62859]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/2292_9-dsc_0123-copia.jpg)
![[Img #62857]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/7663_7-dsc_0093-copia.jpg)
Tal como nuestro padre había procurado enseñarnos, se habría sentado en el olvido, se habría dejado envolver en la nube del no saber y, de pronto, el fuego del que vive eternamente habría acudido en su auxilio y la habría rescatado de la noche oscura que, a través del desierto, debe recorrer todo espíritu hasta presentir una Presencia que incendia sus cavernas más recónditas. De otro modo, pensé, no podía concebirse una mujer tan serena y absorta mirando, sin lágrimas y sin un rictus de dolor, el rostro invertido de su hijo muerto. Y añadí para mis adentros, como prueba conjetural de mis dichos, que si se desplomara un rayo sobre algún árbol del huerto, María permanecería impávida, en esa otra ribera del Jordán en la que había sido recibida.
Pero, sin proponérselo, Juan se acercó a ella para desmentirme. Apoyó muy suavemente su mano izquierda en su hombro derecho y le dijo:
—Madre, está todo pronto, ha llegado la hora.
Cuando las demás mujeres lo oyeron, aumentaron los gemidos de sus llantos. El rostro de María acusó un intenso dolor, como esos que repentinamente sacuden el pecho; movió las cejas y cerró los ojos con resignado asentimiento y a tientas buscó la mano de Juan, todavía posada en su hombro, y se la aferró y se la acarició:
—Sea... —se limitó a decir y, sin más, apoyándose en esa mano, se reincorporó entumecida y comenzó a retirarse para dejarle su lugar a los hombres que cargarían a Jesús hacia el sepulcro.
Bastante distinta fue la reacción de la desventurada Magdalena, cautiva de un amor desacatado que no le importaba desnudar ante nosotros. Tal como María, para ella en ese momento únicamente existía Jesús.
—¡Rabboní! ¡Rabboní! —repetía sin cesar.
¡Maestrazo! ¡Maestrazo! Todo indicaba que, en vida, Jesús le había permitido ese trato indebidamente irrespetuoso, rebosante de una equívoca ternura.
Y cuando María se alejó del cadáver y se aproximaron Simón Pedro, Santiago y Mateo, los brazos de la Magdalena se aferraron a las piernas de Jesús, casi hasta alcanzar las rodillas, por lo que se desacomodaron los pies que hasta el momento ella apoyaba en los hombros y, allí, en ese espacio que de ese modo se formó, hundió su cabeza entre los tobillos, incrustando la frente en el mármol del banco. Se entregó a un llanto convulso, desgarrado, en el que ya no profirió palabra alguna.
![[Img #62855]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/5105_5-dsc_0085-copia.jpg)
![[Img #62866]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/3354_16-dsc_0128-copia-2.jpg)
![[Img #62861]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/4012_11-dsc_0144-copia.jpg)
![[Img #62862]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/7558_12dsc_0145-copia.jpg)
Simón Pedro sacudió la cabeza con impaciencia y todos presentimos que la arrebataría de su lugar sin ninguna delicadeza. María de Cleofás se apresuró a interponerse y comenzó a acariciar los hombros de la Magdalena. No tardaría en empezar a levantárselos suavemente, pero María, la Madre, todavía apoyada en un brazo de Juan, resolvió intervenir, pronunciando nada más que su nombre:
—¡Magdalena! —le suplicó.
Magdalena no se movió. María la miraba de un modo extraño, que no sé si he conseguido discernir. Advertí, por cierto, como trasfondo, esa fraternidad que une a quienes comparten un duelo que recién empieza a echar hondas y agudas raíces en su espíritu; pero, por encima de esa ternura, afloraba una energía imperativa que denunciaba una viva discrepancia. Algo así como si María pensara: ¿qué dolor aflige a esta mujer que la lleva a creer que excede al mío y que le impide sobreponerse? Pero no puedo explicar con precisión ese rechazo; aunque me consta que a María le disgustaba el descontrolado desconsuelo de Magdalena y que, por alguna razón, sufría una honda perturbación.
—¡Magdalena! —la súplica se deslizó hacia al reproche cuidadosamente disimulado.
Tampoco entonces se retiró la mujer.
En ese instante, fue Juan quien la llamó con voz firme:
—¡Magda!
La muchacha levantó de inmediato la cabeza, buscando a quien le hablaba. Juan le sonrió, hizo un ademán pesaroso, mostrándole a todos los que estábamos a su alrededor, y le dijo lo mismo que antes a María:
—Es la hora... Debemos terminar.
![[Img #62863]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/5366_13-dsc_0177-copia.jpg)
![[Img #62864]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/6814_14-dsc_0190-copia.jpg)
![[Img #62867]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/1858_17-dsc_0196-copia.jpg)
![[Img #62865]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2023/1272_15-dsc_0197-copia.jpg)
Magdalena se levantó de inmediato; se enjugó las lágrimas y procuró arreglarse el pelo. Con una inesperada gravedad, asintió con la cabeza y dijo:
—Todo ha terminado.
Y bajó la mirada, entre torva y serena; por lo menos, ya muy contenida.
Casi a su lado, y también con los ojos clavados en el piso, Gamaliel asintió, grave y compasivo, moviendo la cabeza mientras se llevaba una mano al bonete, como si éste se le hubiera desajustado.
El mismo asentimiento trasmitió María con su cabeza, restablecida plenamente la ternura en la mirada que intercambió con Magdalena. Yo, que estaba muy cerca, la oí antes suspirar con alivio, como quien se libera de una situación particularmente enojosa.