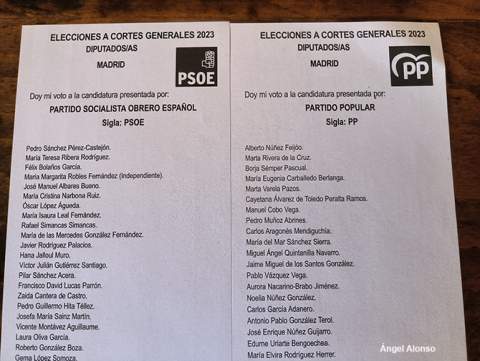En el restaurante
![[Img #64738]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2023/6127_2.jpg)
“Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote”.
(Pablo Neruda)
Hoy he visto a Marta. Ha sido en el hospital. Trabaja allí. Marta es enfermera. Eso ya lo sabía. Alguien, que ahora no recuerdo, me lo dijo una vez, hace ya algún tiempo.
Cuando entró en la habitación, la reconocí enseguida, a pesar de la mascarilla. De todo. Pero no le dije nada. Esperé a que saliera. Entonces, desde la misma puerta, antes de que se colara en otra habitación o se perdiera por el pasillo, la llamé.
—Marta —le dije con un hilo de voz, casi arrepentido, temeroso, no sé de qué.
Marta se detuvo y se dio la vuelta. Luego, despacio, como dándose tiempo para creerlo, vino hacia mí. Se acercó.
—¡Cuánto tiempo!
No me besó, ni siquiera hizo amago de besarme. Tampoco yo quise besarla. No me salió. Tan solo la miraba. Nos mirábamos. En su mirada había algo más que sorpresa. No sabría decir exactamente qué. Pero podría ser ternura. Cierta ternura.
—¿Es tu padre?
—Mi tío.
—¡Cuánto tiempo! —volvió a exclamar sin dejar tampoco de mirarme.
—Yo sonreí mínimamente, incómodo, seguro que algo sonrojado, y no desplegué los labios. No encontré las palabras adecuadas y preferí callarme. Es mejor no decir nada que decir algo inoportuno. Algo irreparable. Además, el silencio también habla, y a veces de qué manera.
—Si quieres, cuando salga de trabajar, podemos quedar para comer.
—De acuerdo.
—¿A las tres menos cuarto en el restaurante de enfrente?
—Sí.
A la hora en punto, allí estaba yo, sentado ya a la mesa, esperando a Marta. Se retrasaba. Cuando comenzaba a inquietarme, apareció por la puerta, tan tranquila, sin una gota de prisa, como si nada. Olía bien. Pero no como antes. Era otro olor. No era el olor a río o a lluvia de verano. Ni a hierba húmeda. A junco o a espadaña. A naturaleza. Era un olor nuevo para mí. Desconocido.
—Perdona, me he retrasado un poco. ¿Llevas mucho tiempo esperando?
—No, acabo de llegar —le mentí.
Observé cómo se deshacía del bolso y de la cazadora. Cómo lo colocaba todo con cuidado –el cuidado que nunca me pareció que tuvo– sobre la silla de al lado. Cómo, finalmente, se sentaba a la mesa y se ponía cómoda. Ahora, sin la mascarilla, podía ver bien su cara. Aún la tenía bonita. Pero tampoco para ella el tiempo había pasado en balde. Le habían salido ya algunas arrugas. También me fijé en sus hombros, que habían quedado al aire, desnudos. Seguían siendo redondos, sugerentes, pero no estaban bronceados. Volví a verle la marca de la vacuna. No había cambiado. Me gustaron sus uñas naturales arregladas y pintadas de rojo. Sin más artificio. El anillo… no lo traía.
—¿Has vuelto por allí? —le pregunté mirándola directamente a los ojos, con un valor que no sé de dónde me vino.
—No.
Lo pronunció bajito, casi inaudible, dejando los labios fruncidos y oscilando ligeramente la cabeza, mientras su mirada se ensombrecía, como medio apagándose. Juraría que se puso un poco triste. No obstante, fue solo un momento, porque enseguida se le llenaron los ojos de luz y se le volvieron muy verdes. Tan verdes como la hierba de las praderas. De las praderas de delante de la casa de mis padres en primavera. Después, no tardó en sonreír, y lo hizo de esa manera tan suya, mezcla de ironía y sensualidad, cautivadora, como habíamos visto que lo hacían las actrices en las películas, aquellas tardes largas –eternas– de verano en el cine del pueblo de al lado.
Vino el camarero y pedimos.
—Cerveza.
—Agua del tiempo
—Tan prudente como siempre. No te vas a morir nunca.
Estuve a punto de contestarle que ya me estaba muriendo por ella; pero me pareció demasiado directo y me lo callé. Me limité a sonreír una vez más, como si de nuevo me hubiera quedado sin palabras. Descolocado. Después de todo, apenas habíamos comenzado a conversar y todavía quedaba tiempo para tantear otros caminos.
—Discúlpame, tengo que ir al baño.
Observé cómo se alejaba con el bolso colgado de su hombro al aire cimbreándose por entre las mesas del comedor. Presumida como siempre. En eso tampoco había cambiado. Sorteó a dos camareros y desapareció detrás de la puerta de los baños. Los vaqueros ajustados que llevaba me recordaron a otros vaqueros. A los vaqueros de un tiempo ya remoto; los que se llevaban entonces. ¡A ella le sentaban tan bien! Y con los vaqueros vinieron otros recuerdos. Un rosario de recuerdos. Y la cabeza se me fue llenando de mil recuerdos: el verano, la feria de julio, la noche, la verbena, la canción de moda, sus miradas, el nudo en el estómago, los brazos cruzados y los pies juntos, el calor del rubor en las mejillas, el miedo infinito al ridículo, el paseo, la calle desierta, el confeti en el suelo, el rumor del río, el sonido lejano de la música, el roce casual de su mano, la luna en lo alto del cielo, las estrellas, los silencios, el surtidor de la fuente, el olor de las rosas, el temblor de su cintura, el peso de los párpados, la boca, los besos indecisos, el deseo contenido, el corazón brincando en el pecho, los pasos quedos del amor, las promesas, la noche en vela, los días que se van, las vacaciones que se acaban, el frescor de la mañana, el autobús, los adioses, alguna lágrima, la tristeza, la esperanza, las clases, el otoño, el viento ya frío, la lluvia que no cesa, las tardes oscuras. El miedo al olvido.
—Ya estoy aquí. Entonces, ¿qué es de tu vida? Cuéntame.
Le conté. Le fui contando. No le conté todo, pero sí mucho, posiblemente demasiado. No obstante, dejé algunos pesares. También pasé por alto varios éxitos; no muchos, porque he tenido pocos. Con el tiempo he aprendió que no se debe contar todo, y menos así, de buenas a primeras, sin más, sea quien sea. Al fin y al cabo, mi vida tampoco ha sido tan interesante, tan extraordinaria. Además, no quería cansarla, o darle pena, o –lo que para mí todavía sería peor– parecer presuntuoso.
Ella me escuchaba con atención. No me preguntaba, no me pedía detalles, ni que le repitiera esto o aquello. Me dejaba hablar. Apenas ella tampoco comía. Me miraba y nada más. En su mirada ahora no había rastro de ironía ni de sarcasmo. Era una mirada limpia, y acaso dulce. Esa mirada me resultaba nueva, nunca antes se la había visto. Es posible que ese modo de mirar lo den los años, la vida, las puñaladas de la vida. No lo sé. Pero me sentí a gusto hablando bajo esos ojos, que por momentos se tornaban también cálidos, acogedores, sin juicios.
Cuando me callé, nos quedamos los dos en silencio, sin saber qué decir ni qué hacer. Un silencio incómodo, que ninguno de los dos nos decidíamos a romper. En ese momento, me percaté de que sus labios estaban más brillantes y supuse que se los había repasado en el baño. Sí, lo confieso, estuve tentado a pensar que lo había hecho por mí. Para mí.
—¿Y tú? ¿Qué me dices de ti?
Le costó comenzar, y tuve la sensación, ya desde la primera palabra, de que en su vida no había habido solo vino y rosas, como me habían dicho. Si bien, las primeras cosas que me contó parecían buenas: estaba bien en el trabajo, su marido ganaba bastante dinero, los hijos sacaban buenas notas, vivía en una zona residencial, tenía muchos amigos, salían a cenar todos los fines de semana y siempre se iba de vacaciones. ¿Qué más se podía pedir? Sin embargo, a medida que avanzaba, que profundizaba, el relato se iba llenando de pesares, sinsabores, desencantos. De sueños rotos. Al final, sus palabras ya dejaban un rastro de tristeza. Cuando terminó, tenía los ojos turbios y la mirada perdida. Se había quedado ausente. Entonces, yo puse mi mano sobre su mano, que noté fría, helada, y ella sonrió levemente, como si de repente le hubieran llegado a la memoria otros recuerdos, menos amargos, y acaso dulces.
—¿Durante todo este tiempo alguna vez te acordaste de mí? —le solté de repente, a bocajarro. De perdidos al río.
—Sí, muchas veces. Todavía ahora me acuerdo. Ayer mismo, en la cama, mientras esperaba el sueño, con mi marido al lado, ya dormido, me acordé de ti. De tu manera de nombrar las cosas. De tus eufemismos. Nunca te escuché decir tetas ni culo. Siempre decías pechos, trasero. A mí eso me hacía mucha gracia. Y tú me hablabas de las palabras bonitas, y decías que libélula era una palabra bonita. Y también lluvia, y tarde, y cielo, y verano, y sueño, y otoño, y beso, y no sé cuántas más. Ah, y también mi nombre. “Marta es un nombre hermoso, muy hermoso,” me decías. Yo te escuchaba y no paraba de reírme. Me parecía todo tan raro. Tan divertido. Ay, me acordé también de aquella vez que me dijiste: “Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”. ¿Lo recuerdas?, Neruda. Por entonces leías mucho a este poeta. Te gustaba la poesía. Me costó entenderlo. Tardé, la verdad. Pero cuando lo entendí, me extrañó –sobre todo viniendo de ti– y no me gustó. Eso no. Después, me enfadé. Me pareció que te habías pasado. Te llamé grosero y me marché. Te dejé solo. Estuve sin hablarte unos cuantos días. Sin embargo, todas las noches recordaba ese verso. Cuando se me pasó el enfado, tú, para compensarme, me regalaste Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Ahí lo tengo, en la estantería, junto a los libros del trabajo. Aquel verano, te dije que lo había leído, pero no era verdad. Apenas llegué a hojearlo. Aquel verano no se me ha ido de la cabeza. No se me va. No me creerás, pero esta noche, casualmente, me dormí pensando en ti, en aquel verano, y cuando me desperté –mi marido todavía dormía– tenía ese verso en los labios. Lo recité con el pensamiento y me hizo gracia. Me reí. Me gustó recordarlo. Sabes, cuando tengo tu libro en las manos, desplegado, a veces me pregunto qué dirías si supieras que lo estoy leyendo. Si me vieras mascullando sus versos.
Cuando terminó, era ella la que tenía su mano sobre la mía. Me la estaba acariciando. Apretando a veces los dedos.
—El anillo también lo conservo, aunque no lo traiga. Ya sabes…
La invité. No quería, pero insistí, y finalmente, aunque a regañadientes, aceptó. Cuando pagué, nos levantamos y nos fuimos. Salimos juntos del restaurante. Allí, en la puerta, indiscretamente, a la vista de todos, nos dijimos adiós. Nos separamos.
A mí tío le daban el alta por la tarde. En cuanto se la dieran, nos iríamos para casa y yo, salvo algún imponderable, ya no volvería por el hospital. Seguramente, nunca más volveríamos a vernos. Es probable que no, porque no creo que la suerte hiciera que otra vez nos cruzáramos. No obstante, el azar es caprichoso, y nunca se sabe. Aún así, cuando ya habíamos dado los primeros pasos, me giré y la llamé. Volví a llamarla.
—Marta.
Me acerqué sin estar seguro del todo de lo que iba a hacer.
—Dime una cosa. Si hubiera vuelto el siguiente verano y te hubiera pedido…
Sonrió, pero en sus ojos había tristeza. Estaban inundados de tristeza. En ellos vi toda la tristeza del mundo.
—¡Qué tonto eres! Tú sí que no has cambiado. Eres el mismo. Todavía sigues sin entender nada. Pues claro. Te esperé. ¿No lo sabes? ¿No te lo dijeron? Te esperé ese verano y otros más. Muchos. ¡Tonto! Después, llegué casi a odiarte, y aún hoy, algunas veces, te maldigo. Por tu culpa, tengo esta vida. Esta vida de…
![[Img #64738]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2023/6127_2.jpg)
“Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote”.
(Pablo Neruda)
Hoy he visto a Marta. Ha sido en el hospital. Trabaja allí. Marta es enfermera. Eso ya lo sabía. Alguien, que ahora no recuerdo, me lo dijo una vez, hace ya algún tiempo.
Cuando entró en la habitación, la reconocí enseguida, a pesar de la mascarilla. De todo. Pero no le dije nada. Esperé a que saliera. Entonces, desde la misma puerta, antes de que se colara en otra habitación o se perdiera por el pasillo, la llamé.
—Marta —le dije con un hilo de voz, casi arrepentido, temeroso, no sé de qué.
Marta se detuvo y se dio la vuelta. Luego, despacio, como dándose tiempo para creerlo, vino hacia mí. Se acercó.
—¡Cuánto tiempo!
No me besó, ni siquiera hizo amago de besarme. Tampoco yo quise besarla. No me salió. Tan solo la miraba. Nos mirábamos. En su mirada había algo más que sorpresa. No sabría decir exactamente qué. Pero podría ser ternura. Cierta ternura.
—¿Es tu padre?
—Mi tío.
—¡Cuánto tiempo! —volvió a exclamar sin dejar tampoco de mirarme.
—Yo sonreí mínimamente, incómodo, seguro que algo sonrojado, y no desplegué los labios. No encontré las palabras adecuadas y preferí callarme. Es mejor no decir nada que decir algo inoportuno. Algo irreparable. Además, el silencio también habla, y a veces de qué manera.
—Si quieres, cuando salga de trabajar, podemos quedar para comer.
—De acuerdo.
—¿A las tres menos cuarto en el restaurante de enfrente?
—Sí.
A la hora en punto, allí estaba yo, sentado ya a la mesa, esperando a Marta. Se retrasaba. Cuando comenzaba a inquietarme, apareció por la puerta, tan tranquila, sin una gota de prisa, como si nada. Olía bien. Pero no como antes. Era otro olor. No era el olor a río o a lluvia de verano. Ni a hierba húmeda. A junco o a espadaña. A naturaleza. Era un olor nuevo para mí. Desconocido.
—Perdona, me he retrasado un poco. ¿Llevas mucho tiempo esperando?
—No, acabo de llegar —le mentí.
Observé cómo se deshacía del bolso y de la cazadora. Cómo lo colocaba todo con cuidado –el cuidado que nunca me pareció que tuvo– sobre la silla de al lado. Cómo, finalmente, se sentaba a la mesa y se ponía cómoda. Ahora, sin la mascarilla, podía ver bien su cara. Aún la tenía bonita. Pero tampoco para ella el tiempo había pasado en balde. Le habían salido ya algunas arrugas. También me fijé en sus hombros, que habían quedado al aire, desnudos. Seguían siendo redondos, sugerentes, pero no estaban bronceados. Volví a verle la marca de la vacuna. No había cambiado. Me gustaron sus uñas naturales arregladas y pintadas de rojo. Sin más artificio. El anillo… no lo traía.
—¿Has vuelto por allí? —le pregunté mirándola directamente a los ojos, con un valor que no sé de dónde me vino.
—No.
Lo pronunció bajito, casi inaudible, dejando los labios fruncidos y oscilando ligeramente la cabeza, mientras su mirada se ensombrecía, como medio apagándose. Juraría que se puso un poco triste. No obstante, fue solo un momento, porque enseguida se le llenaron los ojos de luz y se le volvieron muy verdes. Tan verdes como la hierba de las praderas. De las praderas de delante de la casa de mis padres en primavera. Después, no tardó en sonreír, y lo hizo de esa manera tan suya, mezcla de ironía y sensualidad, cautivadora, como habíamos visto que lo hacían las actrices en las películas, aquellas tardes largas –eternas– de verano en el cine del pueblo de al lado.
Vino el camarero y pedimos.
—Cerveza.
—Agua del tiempo
—Tan prudente como siempre. No te vas a morir nunca.
Estuve a punto de contestarle que ya me estaba muriendo por ella; pero me pareció demasiado directo y me lo callé. Me limité a sonreír una vez más, como si de nuevo me hubiera quedado sin palabras. Descolocado. Después de todo, apenas habíamos comenzado a conversar y todavía quedaba tiempo para tantear otros caminos.
—Discúlpame, tengo que ir al baño.
Observé cómo se alejaba con el bolso colgado de su hombro al aire cimbreándose por entre las mesas del comedor. Presumida como siempre. En eso tampoco había cambiado. Sorteó a dos camareros y desapareció detrás de la puerta de los baños. Los vaqueros ajustados que llevaba me recordaron a otros vaqueros. A los vaqueros de un tiempo ya remoto; los que se llevaban entonces. ¡A ella le sentaban tan bien! Y con los vaqueros vinieron otros recuerdos. Un rosario de recuerdos. Y la cabeza se me fue llenando de mil recuerdos: el verano, la feria de julio, la noche, la verbena, la canción de moda, sus miradas, el nudo en el estómago, los brazos cruzados y los pies juntos, el calor del rubor en las mejillas, el miedo infinito al ridículo, el paseo, la calle desierta, el confeti en el suelo, el rumor del río, el sonido lejano de la música, el roce casual de su mano, la luna en lo alto del cielo, las estrellas, los silencios, el surtidor de la fuente, el olor de las rosas, el temblor de su cintura, el peso de los párpados, la boca, los besos indecisos, el deseo contenido, el corazón brincando en el pecho, los pasos quedos del amor, las promesas, la noche en vela, los días que se van, las vacaciones que se acaban, el frescor de la mañana, el autobús, los adioses, alguna lágrima, la tristeza, la esperanza, las clases, el otoño, el viento ya frío, la lluvia que no cesa, las tardes oscuras. El miedo al olvido.
—Ya estoy aquí. Entonces, ¿qué es de tu vida? Cuéntame.
Le conté. Le fui contando. No le conté todo, pero sí mucho, posiblemente demasiado. No obstante, dejé algunos pesares. También pasé por alto varios éxitos; no muchos, porque he tenido pocos. Con el tiempo he aprendió que no se debe contar todo, y menos así, de buenas a primeras, sin más, sea quien sea. Al fin y al cabo, mi vida tampoco ha sido tan interesante, tan extraordinaria. Además, no quería cansarla, o darle pena, o –lo que para mí todavía sería peor– parecer presuntuoso.
Ella me escuchaba con atención. No me preguntaba, no me pedía detalles, ni que le repitiera esto o aquello. Me dejaba hablar. Apenas ella tampoco comía. Me miraba y nada más. En su mirada ahora no había rastro de ironía ni de sarcasmo. Era una mirada limpia, y acaso dulce. Esa mirada me resultaba nueva, nunca antes se la había visto. Es posible que ese modo de mirar lo den los años, la vida, las puñaladas de la vida. No lo sé. Pero me sentí a gusto hablando bajo esos ojos, que por momentos se tornaban también cálidos, acogedores, sin juicios.
Cuando me callé, nos quedamos los dos en silencio, sin saber qué decir ni qué hacer. Un silencio incómodo, que ninguno de los dos nos decidíamos a romper. En ese momento, me percaté de que sus labios estaban más brillantes y supuse que se los había repasado en el baño. Sí, lo confieso, estuve tentado a pensar que lo había hecho por mí. Para mí.
—¿Y tú? ¿Qué me dices de ti?
Le costó comenzar, y tuve la sensación, ya desde la primera palabra, de que en su vida no había habido solo vino y rosas, como me habían dicho. Si bien, las primeras cosas que me contó parecían buenas: estaba bien en el trabajo, su marido ganaba bastante dinero, los hijos sacaban buenas notas, vivía en una zona residencial, tenía muchos amigos, salían a cenar todos los fines de semana y siempre se iba de vacaciones. ¿Qué más se podía pedir? Sin embargo, a medida que avanzaba, que profundizaba, el relato se iba llenando de pesares, sinsabores, desencantos. De sueños rotos. Al final, sus palabras ya dejaban un rastro de tristeza. Cuando terminó, tenía los ojos turbios y la mirada perdida. Se había quedado ausente. Entonces, yo puse mi mano sobre su mano, que noté fría, helada, y ella sonrió levemente, como si de repente le hubieran llegado a la memoria otros recuerdos, menos amargos, y acaso dulces.
—¿Durante todo este tiempo alguna vez te acordaste de mí? —le solté de repente, a bocajarro. De perdidos al río.
—Sí, muchas veces. Todavía ahora me acuerdo. Ayer mismo, en la cama, mientras esperaba el sueño, con mi marido al lado, ya dormido, me acordé de ti. De tu manera de nombrar las cosas. De tus eufemismos. Nunca te escuché decir tetas ni culo. Siempre decías pechos, trasero. A mí eso me hacía mucha gracia. Y tú me hablabas de las palabras bonitas, y decías que libélula era una palabra bonita. Y también lluvia, y tarde, y cielo, y verano, y sueño, y otoño, y beso, y no sé cuántas más. Ah, y también mi nombre. “Marta es un nombre hermoso, muy hermoso,” me decías. Yo te escuchaba y no paraba de reírme. Me parecía todo tan raro. Tan divertido. Ay, me acordé también de aquella vez que me dijiste: “Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”. ¿Lo recuerdas?, Neruda. Por entonces leías mucho a este poeta. Te gustaba la poesía. Me costó entenderlo. Tardé, la verdad. Pero cuando lo entendí, me extrañó –sobre todo viniendo de ti– y no me gustó. Eso no. Después, me enfadé. Me pareció que te habías pasado. Te llamé grosero y me marché. Te dejé solo. Estuve sin hablarte unos cuantos días. Sin embargo, todas las noches recordaba ese verso. Cuando se me pasó el enfado, tú, para compensarme, me regalaste Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Ahí lo tengo, en la estantería, junto a los libros del trabajo. Aquel verano, te dije que lo había leído, pero no era verdad. Apenas llegué a hojearlo. Aquel verano no se me ha ido de la cabeza. No se me va. No me creerás, pero esta noche, casualmente, me dormí pensando en ti, en aquel verano, y cuando me desperté –mi marido todavía dormía– tenía ese verso en los labios. Lo recité con el pensamiento y me hizo gracia. Me reí. Me gustó recordarlo. Sabes, cuando tengo tu libro en las manos, desplegado, a veces me pregunto qué dirías si supieras que lo estoy leyendo. Si me vieras mascullando sus versos.
Cuando terminó, era ella la que tenía su mano sobre la mía. Me la estaba acariciando. Apretando a veces los dedos.
—El anillo también lo conservo, aunque no lo traiga. Ya sabes…
La invité. No quería, pero insistí, y finalmente, aunque a regañadientes, aceptó. Cuando pagué, nos levantamos y nos fuimos. Salimos juntos del restaurante. Allí, en la puerta, indiscretamente, a la vista de todos, nos dijimos adiós. Nos separamos.
A mí tío le daban el alta por la tarde. En cuanto se la dieran, nos iríamos para casa y yo, salvo algún imponderable, ya no volvería por el hospital. Seguramente, nunca más volveríamos a vernos. Es probable que no, porque no creo que la suerte hiciera que otra vez nos cruzáramos. No obstante, el azar es caprichoso, y nunca se sabe. Aún así, cuando ya habíamos dado los primeros pasos, me giré y la llamé. Volví a llamarla.
—Marta.
Me acerqué sin estar seguro del todo de lo que iba a hacer.
—Dime una cosa. Si hubiera vuelto el siguiente verano y te hubiera pedido…
Sonrió, pero en sus ojos había tristeza. Estaban inundados de tristeza. En ellos vi toda la tristeza del mundo.
—¡Qué tonto eres! Tú sí que no has cambiado. Eres el mismo. Todavía sigues sin entender nada. Pues claro. Te esperé. ¿No lo sabes? ¿No te lo dijeron? Te esperé ese verano y otros más. Muchos. ¡Tonto! Después, llegué casi a odiarte, y aún hoy, algunas veces, te maldigo. Por tu culpa, tengo esta vida. Esta vida de…