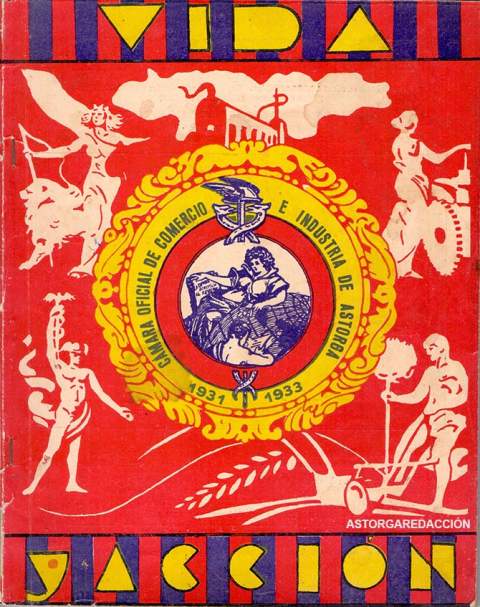La cartera de mi padre
![[Img #67119]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2024/1080_7-sol-_1000dsc1620-copia.jpg)
Sobre la repisa de falso mármol de la lámpara de comedor -una lámpara kitsch de los años setenta sustentada por tres caballitos de mar-, me esperaba esa mañana la cartera de mi padre, una vieja cartera de piel labrada que había pertenecido al suyo. En realidad siempre había estado ahí, pero hasta aquel momento, por alguna razón que ignoraba, no le había prestado atención. Dudé si inspeccionarla o no, ante el temor a dolerme de su ausencia súbitamente presente. Con ceremonia, casi con pudor, como quien asiste a la resurrección de las cosas que un día fueron, extraje el taquito de papeles que contenía. Los fui revisando uno por uno. Había números de teléfono escritos de su puño y letra, sumas cuyo sentido era ya indescifrable, una anotación hecha a mano por una caligrafía desconocida en la que leí: Desde el punto de vista científico la religión generalmente suele considerarse una superstición basada en el miedo y la ignorancia.
Mi padre era creyente, pero a los curas les tenía atravesados porque a su padre, fusilado en una tapia del cementerio de Astorga la madrugada del 9 de octubre de 1936, seis y diez de la madrugada según reza en el acta de defunción, horas antes le habían hecho la misa del entierro en vida. Siempre nos lo contaba con resquemor, en voz baja, como hablando para sí. Supongo que le parecía inconcebible que el estamento eclesiástico teorizara sobre la bondad y, en cambio, avalara con su práctica algo tan tremendamente injusto como el asesinato de miles de inocentes.
Entre los papeles encontré un artículo doblado en cuatro, sin fechar (luego he sabido que era de 5 de diciembre de 2010), escrito por Almudena Grandes para la sección Escalera Interior del País Semanal titulado ‘La palabra de Gumersindo’, que contaba la historia de un fraile capuchino navarro de largas barbas que vistió una sotana hasta el día de su muerte en 1942. Gumersindo de Estrella, que así se llamaba, sería nombrado capellán en la cárcel de Zaragoza en 1937 y prestó asistencia espiritual a los cientos de condenados a muerte a los que acompañó hasta la tapia en un camión y abrazó por igual, se hubieran confesado o no antes de morir. A mediados de 1938 consiguió que quitaran la fotografía de Franco que presidía el altar de la capilla de la cárcel, en el lugar reservado a las imágenes de Cristo o de la Virgen, para aliviar a los reos de la obligación de contemplar hasta el último momento el rostro del hombre que había firmado sus sentencias de muerte. Y aunque en público no se atrevió a ir más allá, en privado dejó constancia de la barbarie de la que fue testigo en un diario clandestino en el que hacía patente su repudio ante la actitud de una parte del clero católico, “empeñado en acreditar con su sello divino una empresa pasional de odio y violencia”, en palabras de Grandes. Un cura bueno que quise pensar que con su buen hacer a mi padre en cierto modo le había resarcido del dolor de un corazón lacerado por la ausencia de un progenitor al que no conoció -tenía nueve meses cuando le mataron- arrebatado a la fuerza, luego por una estenosis mitral que padeció desde muy joven.
Poco antes de su muerte, cuando ya mi padre estaba mal, le dijo a un cura que iba olisqueando como un sabueso a los moribundos y un mal día apareció por casa, que él no creía en los curas y que era hijo de un represaliado. Ese cura rígido salió por patas y no volvió a aparecer. Con ello mi padre declaraba una condición y convicción que se mantuvo irreductible hasta el final de sus días.
Seguí revisando la cartera de mi padre y vi un carnet de la UGT de 1990. Me vino a la cabeza que su padre fue también afiliado a la UGT, sindicato del que en su declaración dijo haberse dado de baja, y evoqué las palabras que una vez me expresó un conocido: “Tu padre fue una persona condicionada ideológicamente por la vida, no tuvo elección, tú sí la tienes”. Es cierto: elegí seguir su camino.
La cartera de mi padre contenía además una foto de joven en la que estaba con su hermana y algunos amigos y una tarjeta del antiguo Hospital de Puerta de Hierro de Madrid con los nombres de los responsables de cardiología y un numero de cama, la 168. En la parte de atrás leí “Me operaron el día 26 de junio de 1975, lo hizo el Dr. Juffé, un argentino” y al lado un corazón dibujado a mano del que sobresalía una flor. Ellos, el Dr. Rufilanchas y el Dr. Téllez y el Dr. Juffé fueron sus dioses en la tierra. Le salvaron cuando de aquélla muchos se morían. Los médicos y la sanidad pública, universal, gratuita que despuntaba en aquellos momentos le devolvieron a mi padre 45 años de vida.
Sentí entonces que en la cartera de mi padre estaban buena parte de sus inquietudes e intereses, los expresados en voz alta, también los más íntimos, silenciados. Una sensación de paz me inundó, me reconfortó, me hizo sentir más cerca de sus cosas, esas que siempre estuvieron ahí, esperando como pájaros enjaulados a echar a volar libres de ataduras.
![[Img #67119]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2024/1080_7-sol-_1000dsc1620-copia.jpg)
Sobre la repisa de falso mármol de la lámpara de comedor -una lámpara kitsch de los años setenta sustentada por tres caballitos de mar-, me esperaba esa mañana la cartera de mi padre, una vieja cartera de piel labrada que había pertenecido al suyo. En realidad siempre había estado ahí, pero hasta aquel momento, por alguna razón que ignoraba, no le había prestado atención. Dudé si inspeccionarla o no, ante el temor a dolerme de su ausencia súbitamente presente. Con ceremonia, casi con pudor, como quien asiste a la resurrección de las cosas que un día fueron, extraje el taquito de papeles que contenía. Los fui revisando uno por uno. Había números de teléfono escritos de su puño y letra, sumas cuyo sentido era ya indescifrable, una anotación hecha a mano por una caligrafía desconocida en la que leí: Desde el punto de vista científico la religión generalmente suele considerarse una superstición basada en el miedo y la ignorancia.
Mi padre era creyente, pero a los curas les tenía atravesados porque a su padre, fusilado en una tapia del cementerio de Astorga la madrugada del 9 de octubre de 1936, seis y diez de la madrugada según reza en el acta de defunción, horas antes le habían hecho la misa del entierro en vida. Siempre nos lo contaba con resquemor, en voz baja, como hablando para sí. Supongo que le parecía inconcebible que el estamento eclesiástico teorizara sobre la bondad y, en cambio, avalara con su práctica algo tan tremendamente injusto como el asesinato de miles de inocentes.
Entre los papeles encontré un artículo doblado en cuatro, sin fechar (luego he sabido que era de 5 de diciembre de 2010), escrito por Almudena Grandes para la sección Escalera Interior del País Semanal titulado ‘La palabra de Gumersindo’, que contaba la historia de un fraile capuchino navarro de largas barbas que vistió una sotana hasta el día de su muerte en 1942. Gumersindo de Estrella, que así se llamaba, sería nombrado capellán en la cárcel de Zaragoza en 1937 y prestó asistencia espiritual a los cientos de condenados a muerte a los que acompañó hasta la tapia en un camión y abrazó por igual, se hubieran confesado o no antes de morir. A mediados de 1938 consiguió que quitaran la fotografía de Franco que presidía el altar de la capilla de la cárcel, en el lugar reservado a las imágenes de Cristo o de la Virgen, para aliviar a los reos de la obligación de contemplar hasta el último momento el rostro del hombre que había firmado sus sentencias de muerte. Y aunque en público no se atrevió a ir más allá, en privado dejó constancia de la barbarie de la que fue testigo en un diario clandestino en el que hacía patente su repudio ante la actitud de una parte del clero católico, “empeñado en acreditar con su sello divino una empresa pasional de odio y violencia”, en palabras de Grandes. Un cura bueno que quise pensar que con su buen hacer a mi padre en cierto modo le había resarcido del dolor de un corazón lacerado por la ausencia de un progenitor al que no conoció -tenía nueve meses cuando le mataron- arrebatado a la fuerza, luego por una estenosis mitral que padeció desde muy joven.
Poco antes de su muerte, cuando ya mi padre estaba mal, le dijo a un cura que iba olisqueando como un sabueso a los moribundos y un mal día apareció por casa, que él no creía en los curas y que era hijo de un represaliado. Ese cura rígido salió por patas y no volvió a aparecer. Con ello mi padre declaraba una condición y convicción que se mantuvo irreductible hasta el final de sus días.
Seguí revisando la cartera de mi padre y vi un carnet de la UGT de 1990. Me vino a la cabeza que su padre fue también afiliado a la UGT, sindicato del que en su declaración dijo haberse dado de baja, y evoqué las palabras que una vez me expresó un conocido: “Tu padre fue una persona condicionada ideológicamente por la vida, no tuvo elección, tú sí la tienes”. Es cierto: elegí seguir su camino.
La cartera de mi padre contenía además una foto de joven en la que estaba con su hermana y algunos amigos y una tarjeta del antiguo Hospital de Puerta de Hierro de Madrid con los nombres de los responsables de cardiología y un numero de cama, la 168. En la parte de atrás leí “Me operaron el día 26 de junio de 1975, lo hizo el Dr. Juffé, un argentino” y al lado un corazón dibujado a mano del que sobresalía una flor. Ellos, el Dr. Rufilanchas y el Dr. Téllez y el Dr. Juffé fueron sus dioses en la tierra. Le salvaron cuando de aquélla muchos se morían. Los médicos y la sanidad pública, universal, gratuita que despuntaba en aquellos momentos le devolvieron a mi padre 45 años de vida.
Sentí entonces que en la cartera de mi padre estaban buena parte de sus inquietudes e intereses, los expresados en voz alta, también los más íntimos, silenciados. Una sensación de paz me inundó, me reconfortó, me hizo sentir más cerca de sus cosas, esas que siempre estuvieron ahí, esperando como pájaros enjaulados a echar a volar libres de ataduras.