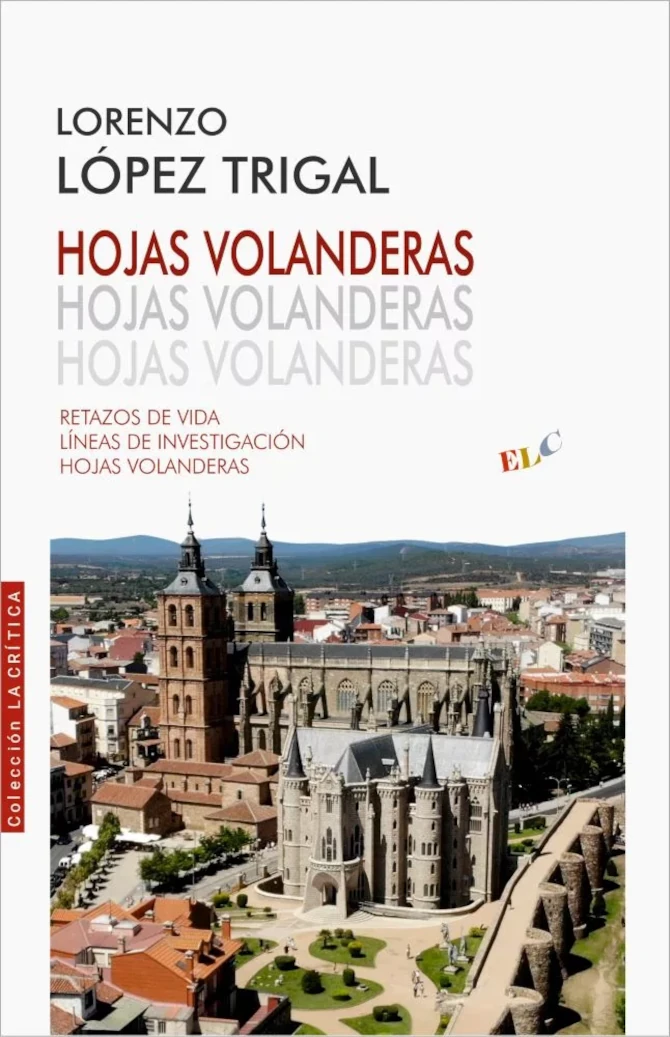La matanza del cerdo
![[Img #67604]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/1367_11-mat42-copia.jpg)
En el pico más frío del invierno, a finales de diciembre o principios de enero, tenía lugar una tradición en la mayor parte de la España rural, la matanza del gocho, se decía en nuestra tierra, la Maragatería. El frío, mejor seco, era esencial para el buen curado de la matanza.
Eran unos días de fiesta y tradición, mitad y mitad, que incluían la reunión de toda la familia local para llevar a cabo las distintas fases de la tarea y que exigía una gran logística e intendencia, que se preparaba con tiempo, sin improvisación, ajustando las agendas en las distintas familias en base a las preferencias de cada una y que se hacía año tras año. Un cambio en el ritmo del vida habitual con el consiguiente desmadre de la rapacería. Los chavales, estábamos desmarcados del control familiar ordinario y, además, estaban los extras culinarios de la matanza, que eran significativos (aún recuerdo el sabor de aquel lomo o de las chichas, y no chichos, que probábamos para tantear el sabor de los futuros chorizos).
![[Img #67595]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6693_1-m3-copia.jpg)
![[Img #67598]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6672_4-m13-1-copia.jpg)
Estas labores requerían de un utillaje específico y único que rotaba por las casas familiares tal como había sido fijado en una reunión previa donde se concretaban las fechas y el orden de los eventos. Dicho utillaje constaba de cuchillos especiales, hilo choricero, un banco, la máquina de hacer chorizos, las artesas, que eran recipientes de madera con base rectangular y forma de pirámide truncada, las trócolas para colgar el cerco en vertical, boca abajo y sujetado por los tendones de sus patas traseras, etc, etc.
En las distintas familias, se había ido perfilando poco a poco la asignación a las diferentes labores esenciales que conllevaba la matanza, que eran, matar, adobar, probar y embutir. Así, había un matachín que no era uno cualquiera, sino el que mejor mataba; otro que, una vez triturada la carne y en las artesas, adobaba las chichas con especias: algo de sal, ajo, orégano, pimentón de la Vera, etc. según medidas y dosis heredadas de nuestros ancestros y ajustada a los gustos de cada familia y de los años anteriores; también en la prueba de las chichas, que la hacía todo el mundo, había un experto que tenía el sentido del gusto más agudo y sus opiniones eran más valoradas que las del resto, etc.
![[Img #67601]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6117_8-mat10-copia.jpg)
Día 1
Creo recordar que el, o los, cerdos el día anterior no cenaban. La finalidad era no agrandar la desagradable tarea del limpiado de tripas.
A buena mañana, con frío y con unos orujos en el cuerpo, se procedía a sacar al gocho de la pocilga cuyos gruñidos avisaban a todo el vecindario del evento. Había que sujetar al bicho, que no era tarea fácil por su peso y su fuerza. Se utilizaban unos 'grillos' que sujetaban una pata delantera, la que coincidiera con la lateralidad manual del matachín. Con el animal caído y dos o tres hombres encima, se bloqueaba la otra pata delantera y la trasera del mismo lado. De ahí había que subirlo al banco, que se inclinaba horizontalmente al lado donde iría la cabeza del animal. El matachín se situaba en primer lugar con su cuchillo de matarife debidamente afilado y, si conocía bien su oficio, el cerdo no tardaba en morir. Los demás, chavales incluidos, intentaban mantener inmóvil al bicho, lo que no era fácil.
Alguna mujer recogía la sangre en un caldero u otro recipiente al tiempo que la removía para que no se cuajase. Con una parte de la sangre, la líquida, y con cebolla, se harían más tarde las morcillas. Hoy, ya sé, a eso se le llama machismo pero en aquel entonces todos éramos unos pobres ignorantes, y no sé como aguantamos así tanto tiempo. Bueno, hasta que vinieron a abrirnos los ojos.
![[Img #67599]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6017_5-m25-copia.jpg)
Tras la muerte y desangrado del cerdo había que bajarlo del banco al suelo. Se le colocaba encima de una especie de alfombra de cañas de paja que marcaban el perímetro de la futura hoguera y del chamuscado. Se cubría todo el cerdo de paja, se prendía fuego y, con apoyo de pequeñas teas de paja llamadas cuelmo, se procuraba chamuscar toda la piel del animal, incluidos hocico, orejas, rabo y pezuñas. Con mucho cuidado en el control del fuego, se repetía chamuscado, primero boca abajo, después boca arriba.
Para sacar las pezuñas se necesitaba más calor que para el chamuscado de la piel y además había que quitarlas a mano cuando aún estaban bien calientes. También había que insistir en la quema de los pelos del pellejo y en chamuscar las orejas sin quemarlas.
Después del chamuscado, se lavaba al cerdo con agua algo caliente eliminando la negrura del chamuscado y, en la medida de lo posible, ese vello de su cuero que era rascado con el corte del cuchillo en vertical a la piel o con trozos de piedra, ladrillo o teja más bien lisos. A los chavales, que siempre andábamos por allí, más bien molestando con nuestras ganas de ayudar, nos dejaban limpiar el rabo (que tenía pocas pérdidas), nos tenían entretenidos y nos quitaban de encima por un rato. Hoy a esto, los antropólogos lo llaman observación participante, un aprendizaje basado en la observación apoyada por la actividad. ¡Y nosotros sin enterarnos!
Posteriormente se le abría por la barriga, se le quitaba el mondongo (intestinos o panza del cerdo). Las tripas se lavaban en algún arroyo cercano pues no solía haber agua corriente en las casas, al menos extramuros, se limpiaban y dejaban listas para embutir los chorizos o los lomos. En el caso concreto de Astorga, los arroyos eran el río Jerga a la altura de Fuente Encalada y la Moldera, con buena corriente o caída de agua. No servían ni el Mayuelo (poca caída) ni la Cagalla (agua semi estancada). Y me ahorro explicar como te venían las manos de heladas tras el lavado de tripas.
Se dice que del cerdo se aprovecha todo, y es cierto. A los chavales nos entregaban la vejiga que, tras ser restregada contra algún objeto duro y rasposo, perdería parte de dureza y podría ser inflada con mayor facilidad. Con ella jugábamos, aproximadamente, como hoy juegan los niños con globos aunque yo recuerdo más bien utilizarla como pelotas o balones al que darle patadas de un lado para otro hasta que se pinchaba, que era siempre más pronto que tarde.
![[Img #67596]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/2441_3-m11-copia.jpg)
Este primer día, y sin perder mucho tiempo, se le enviaban al veterinario municipal varias muestras de carne para ser analizada y de las que se tenía respuesta rápida, al día siguiente. Se trataba de descartar fundamentalmente que el animal tuviera triquinosis, enfermedad posible producida, a veces, por un parásito en los músculos del cerdo o de otros animales salvajes. Era una cosa seria, pues un cerdo con triquinosis equivalía a tirar toda la matanza. Y no había seguros contra contra la triquinosis.
Tras todo eso, y echando mano de las trócolas, se colgaba el cerdo en vertical, boca abajo, por los tendones de las patas de atrás, y así permanecía 24 horas mientras su carne enfriaba, hasta el día siguiente.
![[Img #67597]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/474_2-m6-copia.jpg)
Día 2.
El segundo día tenía dos partes: mañana y tarde. La mañana se ocupaba para deshacer. Cuchillos cortos y de pronunciado filo en redondo y otros más largos pero igual de aguzados van separando carnes y huesos. Todo a la misma artesa grande en un primer nivel de separación: lomos, jamones, tocino, panceta, carne, orejas, rabo, vísceras, etc. Todo ello separado, cada cosa tiene su finalidad de uso.
Por la tarde, había que picar la carne y algo de tocino seleccionados para embutir los chorizos, después adobarla esparciendo poco a poco los ingredientes que hemos comentado, removiéndolos y mezclándolos a mano, una y otra vez hasta lograr una masa homogénea al sabor y a la vista.
Se hace una primera prueba de sabor. Antes, obviamente, deben de estar listos, y ser favorables, los informes del veterinario. Todas las opiniones de los probadores cuentan, aunque unas más que otras, y poco a poco se va ajustando el sabor que se desea conseguir. Al final, dos montones de carne picada y roja de pimentón de la Vera, uno de los chorizos buenos, para los días de fiesta, para paladear crudos; los otros, los sabadiegos, nombre que viene de sábado, no de domingo o fiesta, con carne que contenía un plus de grasa mayor y de calidad más baja, que eran utilizados para el cocido ordinario, la comida base de la región y la época, para los días de cada día, que se dice en Cataluña.
![[Img #67603]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6721_6-m31-copia.jpg)
Día 3
El día siguiente, la carne quedaba en las artesas, donde iba cogiendo el tono de las especias y los sabores del adobo. Ese día se completaba con el embutido de lomos en tripa más ancha y gruesa y la preparación de los jamones.
La preparación de estos últimos requería su tiempo y su buen hacer. Primero había que sacarle la sangre de la femoral - creo recordar que se le decía secarle la pipeta, o algo así. Se requería buen tacto y vista para la extracción manual de sangre. Alguno de los expertos empleaba a fondo los pulgares de ambas manos que presionaban con fuerza la superficie del jamón con la intención de vaciar la femoral, que se encuentra siempre en un plano profundo del muslo. Y más valía acertar porque no hacerlo podía significar la futura corrupción de la sangre que se extendía al resto del jamón y lo echaba a perder.
Posteriormente, se introducían los jamones en cajas de madera quedando rodeados y totalmente cubiertos por sal gorda y así permanecían tantos días como kgs de peso tuviera el jamón multiplicado por dos. La sal, por una parte, y varios kg. de peso colocados encima de ellos, iban quitando agua a la carne y cerrando posibles oquedades.
![[Img #67600]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/5849_7-ma3-copia.jpg)
Día 4
El cuarto día de la matanza se dedicaba a hacer los chorizos.
Las chichas adobadas, reposadas en las artesas, estaban listas para ser embutidas con la máquina de hacer chorizos, que era la misma que se utilizó para el picado, pero con un embudo metálico acoplado a ella, a rosca, por donde se introducía la tripa. Se trataba de un trabajo manual tedioso y cansado llevado a cabo por dos o tres personas que podían turnarse.
Una manipulaba la máquina; con una mano giraba la manivela mientras que con la otra iba poniendo las chichas en la máquina, apretándola para que no quedarán zonas vacías, pero vigilando que la máquina con su espiral no te cogiera ningún dedo.
Otra, en el embudo, a la salida de la carne embutida, iba moviendo la tripa de forma coordinada con la primera. Las tripas de los chorizos aguantaban una determinada presión de la carne embutida, que debía ser la justa para que no reventara la tripa ni quedaran espacios vacíos que permitieran una mala curación, porque eso significaba perder el chorizo. Era fundamental en todo este proceso mantener un ritmo de trabajo constante y tranquilo. Las dos personas habían de trabajar en perfecta compaginación.
![[Img #67605]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/4689_10-mat32-copia.jpg)
Una tercera persona recogía la tripa embutida e iba haciendo ristras de chorizos con atados cada 10 o 15 cm. El trabajo que tenía una doble función, apretar más la carne y facilitar que los futuros cortes de los chorizos (por sus atados) no dejaran una superficie grande abierta al aire. Unos pequeños pinchazos en la tripa facilitaban un goteo inicial que favorecía el secado.
El paso siguiente era colocar las ristras en los varales, separando los chorizos frescos de los sabadiegos, donde esperaban un tiempo a los lomos y los jamones, que serían colocados en varales más fuertes.
Durante una o dos semanas, la cura de la matanza necesitaba ponerle cada día lumbre de encina o de roble que tenía un doble propósito, ahumar los chorizos y ayudarlos a secar. Ese tiempo podría alargarse si la climatología no favorecía la cura, es decir, si el tiempo en vez de ser seco y ‘helón’ era húmedo o con nieblas. Contra la humedad ambiental, más humo y más días.
Hace años, antes de la radio, la televisión y el teléfono, a la luz y el calor de la pequeña hoguera, al olor del humo, después de cenar y en las largas y frías noches de invierno, se reunía muchas veces la familia a comentar lo que pasaba o podía haber pasado, a contar cuentos o historias de los familiares que se fueron a América, a hacer el filandón, acompañándolo con livianas manualidades.
Por último, también cronológicamente, se sacaba la manteca del cerdo.
Una parte del tocino, mayormente de la barriga, se reservaba para hacer manteca. Se trataba de partir en trozos pequeños esa grasa o tocino y ponerlos al fuego en una olla grande con un poco de agua que facilitara el cocinado homogéneo.
![[Img #67602]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/9520_9-mat27-copia.jpg)
Tras varias horas de fuego lento la grasa se licuaba quedando unos residuos sólidos que no eran otra cosa que la carne entrevetada que contenía el tocino. Se colaba bien colada para separar los restos sólidos, se obtenía un líquido limpio, sano, con grasas saturadas, con sabor y de color ligeramente amarillento. El contenido líquido se vaciaba en un recipiente, cántaro por ejemplo, y el líquido se solidificaba a medida que perdía temperatura.
Era la manteca de cerdo, lista para ser usada como sustituto del aceite en guisos que requerían un cierto sabor adicional. La manteca también podía ser utilizada para elaborar jabones caseros, no de manos, pero sí de ropa. La fórmula era y es fácil: cinco partes de manteca, otras tantas de agua y una parte de sosa cáustica (hidróxido sódico o NaOH), teniendo mucho cuidado porque la reacción de la sosa con el agua es exotérmica y puede quemar la piel.
Respecto a los restos sólidos obtenidos, estos son los chicharrones, ricos en proteínas, y pueden ser ingeridos con un poco de aliño (ya están hechos) o ser transformados en apetitosos dulces. Para esta última opción eran entregados al panadero que los prepara con masa de pan y de azúcar dando lugar a las tortas de chicharrones, dulces y riquísimas.
![[Img #67604]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/1367_11-mat42-copia.jpg)
En el pico más frío del invierno, a finales de diciembre o principios de enero, tenía lugar una tradición en la mayor parte de la España rural, la matanza del gocho, se decía en nuestra tierra, la Maragatería. El frío, mejor seco, era esencial para el buen curado de la matanza.
Eran unos días de fiesta y tradición, mitad y mitad, que incluían la reunión de toda la familia local para llevar a cabo las distintas fases de la tarea y que exigía una gran logística e intendencia, que se preparaba con tiempo, sin improvisación, ajustando las agendas en las distintas familias en base a las preferencias de cada una y que se hacía año tras año. Un cambio en el ritmo del vida habitual con el consiguiente desmadre de la rapacería. Los chavales, estábamos desmarcados del control familiar ordinario y, además, estaban los extras culinarios de la matanza, que eran significativos (aún recuerdo el sabor de aquel lomo o de las chichas, y no chichos, que probábamos para tantear el sabor de los futuros chorizos).
![[Img #67595]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6693_1-m3-copia.jpg)
![[Img #67598]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6672_4-m13-1-copia.jpg)
Estas labores requerían de un utillaje específico y único que rotaba por las casas familiares tal como había sido fijado en una reunión previa donde se concretaban las fechas y el orden de los eventos. Dicho utillaje constaba de cuchillos especiales, hilo choricero, un banco, la máquina de hacer chorizos, las artesas, que eran recipientes de madera con base rectangular y forma de pirámide truncada, las trócolas para colgar el cerco en vertical, boca abajo y sujetado por los tendones de sus patas traseras, etc, etc.
En las distintas familias, se había ido perfilando poco a poco la asignación a las diferentes labores esenciales que conllevaba la matanza, que eran, matar, adobar, probar y embutir. Así, había un matachín que no era uno cualquiera, sino el que mejor mataba; otro que, una vez triturada la carne y en las artesas, adobaba las chichas con especias: algo de sal, ajo, orégano, pimentón de la Vera, etc. según medidas y dosis heredadas de nuestros ancestros y ajustada a los gustos de cada familia y de los años anteriores; también en la prueba de las chichas, que la hacía todo el mundo, había un experto que tenía el sentido del gusto más agudo y sus opiniones eran más valoradas que las del resto, etc.
![[Img #67601]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6117_8-mat10-copia.jpg)
Día 1
Creo recordar que el, o los, cerdos el día anterior no cenaban. La finalidad era no agrandar la desagradable tarea del limpiado de tripas.
A buena mañana, con frío y con unos orujos en el cuerpo, se procedía a sacar al gocho de la pocilga cuyos gruñidos avisaban a todo el vecindario del evento. Había que sujetar al bicho, que no era tarea fácil por su peso y su fuerza. Se utilizaban unos 'grillos' que sujetaban una pata delantera, la que coincidiera con la lateralidad manual del matachín. Con el animal caído y dos o tres hombres encima, se bloqueaba la otra pata delantera y la trasera del mismo lado. De ahí había que subirlo al banco, que se inclinaba horizontalmente al lado donde iría la cabeza del animal. El matachín se situaba en primer lugar con su cuchillo de matarife debidamente afilado y, si conocía bien su oficio, el cerdo no tardaba en morir. Los demás, chavales incluidos, intentaban mantener inmóvil al bicho, lo que no era fácil.
Alguna mujer recogía la sangre en un caldero u otro recipiente al tiempo que la removía para que no se cuajase. Con una parte de la sangre, la líquida, y con cebolla, se harían más tarde las morcillas. Hoy, ya sé, a eso se le llama machismo pero en aquel entonces todos éramos unos pobres ignorantes, y no sé como aguantamos así tanto tiempo. Bueno, hasta que vinieron a abrirnos los ojos.
![[Img #67599]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6017_5-m25-copia.jpg)
Tras la muerte y desangrado del cerdo había que bajarlo del banco al suelo. Se le colocaba encima de una especie de alfombra de cañas de paja que marcaban el perímetro de la futura hoguera y del chamuscado. Se cubría todo el cerdo de paja, se prendía fuego y, con apoyo de pequeñas teas de paja llamadas cuelmo, se procuraba chamuscar toda la piel del animal, incluidos hocico, orejas, rabo y pezuñas. Con mucho cuidado en el control del fuego, se repetía chamuscado, primero boca abajo, después boca arriba.
Para sacar las pezuñas se necesitaba más calor que para el chamuscado de la piel y además había que quitarlas a mano cuando aún estaban bien calientes. También había que insistir en la quema de los pelos del pellejo y en chamuscar las orejas sin quemarlas.
Después del chamuscado, se lavaba al cerdo con agua algo caliente eliminando la negrura del chamuscado y, en la medida de lo posible, ese vello de su cuero que era rascado con el corte del cuchillo en vertical a la piel o con trozos de piedra, ladrillo o teja más bien lisos. A los chavales, que siempre andábamos por allí, más bien molestando con nuestras ganas de ayudar, nos dejaban limpiar el rabo (que tenía pocas pérdidas), nos tenían entretenidos y nos quitaban de encima por un rato. Hoy a esto, los antropólogos lo llaman observación participante, un aprendizaje basado en la observación apoyada por la actividad. ¡Y nosotros sin enterarnos!
Posteriormente se le abría por la barriga, se le quitaba el mondongo (intestinos o panza del cerdo). Las tripas se lavaban en algún arroyo cercano pues no solía haber agua corriente en las casas, al menos extramuros, se limpiaban y dejaban listas para embutir los chorizos o los lomos. En el caso concreto de Astorga, los arroyos eran el río Jerga a la altura de Fuente Encalada y la Moldera, con buena corriente o caída de agua. No servían ni el Mayuelo (poca caída) ni la Cagalla (agua semi estancada). Y me ahorro explicar como te venían las manos de heladas tras el lavado de tripas.
Se dice que del cerdo se aprovecha todo, y es cierto. A los chavales nos entregaban la vejiga que, tras ser restregada contra algún objeto duro y rasposo, perdería parte de dureza y podría ser inflada con mayor facilidad. Con ella jugábamos, aproximadamente, como hoy juegan los niños con globos aunque yo recuerdo más bien utilizarla como pelotas o balones al que darle patadas de un lado para otro hasta que se pinchaba, que era siempre más pronto que tarde.
![[Img #67596]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/2441_3-m11-copia.jpg)
Este primer día, y sin perder mucho tiempo, se le enviaban al veterinario municipal varias muestras de carne para ser analizada y de las que se tenía respuesta rápida, al día siguiente. Se trataba de descartar fundamentalmente que el animal tuviera triquinosis, enfermedad posible producida, a veces, por un parásito en los músculos del cerdo o de otros animales salvajes. Era una cosa seria, pues un cerdo con triquinosis equivalía a tirar toda la matanza. Y no había seguros contra contra la triquinosis.
Tras todo eso, y echando mano de las trócolas, se colgaba el cerdo en vertical, boca abajo, por los tendones de las patas de atrás, y así permanecía 24 horas mientras su carne enfriaba, hasta el día siguiente.
![[Img #67597]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/474_2-m6-copia.jpg)
Día 2.
El segundo día tenía dos partes: mañana y tarde. La mañana se ocupaba para deshacer. Cuchillos cortos y de pronunciado filo en redondo y otros más largos pero igual de aguzados van separando carnes y huesos. Todo a la misma artesa grande en un primer nivel de separación: lomos, jamones, tocino, panceta, carne, orejas, rabo, vísceras, etc. Todo ello separado, cada cosa tiene su finalidad de uso.
Por la tarde, había que picar la carne y algo de tocino seleccionados para embutir los chorizos, después adobarla esparciendo poco a poco los ingredientes que hemos comentado, removiéndolos y mezclándolos a mano, una y otra vez hasta lograr una masa homogénea al sabor y a la vista.
Se hace una primera prueba de sabor. Antes, obviamente, deben de estar listos, y ser favorables, los informes del veterinario. Todas las opiniones de los probadores cuentan, aunque unas más que otras, y poco a poco se va ajustando el sabor que se desea conseguir. Al final, dos montones de carne picada y roja de pimentón de la Vera, uno de los chorizos buenos, para los días de fiesta, para paladear crudos; los otros, los sabadiegos, nombre que viene de sábado, no de domingo o fiesta, con carne que contenía un plus de grasa mayor y de calidad más baja, que eran utilizados para el cocido ordinario, la comida base de la región y la época, para los días de cada día, que se dice en Cataluña.
![[Img #67603]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/6721_6-m31-copia.jpg)
Día 3
El día siguiente, la carne quedaba en las artesas, donde iba cogiendo el tono de las especias y los sabores del adobo. Ese día se completaba con el embutido de lomos en tripa más ancha y gruesa y la preparación de los jamones.
La preparación de estos últimos requería su tiempo y su buen hacer. Primero había que sacarle la sangre de la femoral - creo recordar que se le decía secarle la pipeta, o algo así. Se requería buen tacto y vista para la extracción manual de sangre. Alguno de los expertos empleaba a fondo los pulgares de ambas manos que presionaban con fuerza la superficie del jamón con la intención de vaciar la femoral, que se encuentra siempre en un plano profundo del muslo. Y más valía acertar porque no hacerlo podía significar la futura corrupción de la sangre que se extendía al resto del jamón y lo echaba a perder.
Posteriormente, se introducían los jamones en cajas de madera quedando rodeados y totalmente cubiertos por sal gorda y así permanecían tantos días como kgs de peso tuviera el jamón multiplicado por dos. La sal, por una parte, y varios kg. de peso colocados encima de ellos, iban quitando agua a la carne y cerrando posibles oquedades.
![[Img #67600]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/5849_7-ma3-copia.jpg)
Día 4
El cuarto día de la matanza se dedicaba a hacer los chorizos.
Las chichas adobadas, reposadas en las artesas, estaban listas para ser embutidas con la máquina de hacer chorizos, que era la misma que se utilizó para el picado, pero con un embudo metálico acoplado a ella, a rosca, por donde se introducía la tripa. Se trataba de un trabajo manual tedioso y cansado llevado a cabo por dos o tres personas que podían turnarse.
Una manipulaba la máquina; con una mano giraba la manivela mientras que con la otra iba poniendo las chichas en la máquina, apretándola para que no quedarán zonas vacías, pero vigilando que la máquina con su espiral no te cogiera ningún dedo.
Otra, en el embudo, a la salida de la carne embutida, iba moviendo la tripa de forma coordinada con la primera. Las tripas de los chorizos aguantaban una determinada presión de la carne embutida, que debía ser la justa para que no reventara la tripa ni quedaran espacios vacíos que permitieran una mala curación, porque eso significaba perder el chorizo. Era fundamental en todo este proceso mantener un ritmo de trabajo constante y tranquilo. Las dos personas habían de trabajar en perfecta compaginación.
![[Img #67605]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/4689_10-mat32-copia.jpg)
Una tercera persona recogía la tripa embutida e iba haciendo ristras de chorizos con atados cada 10 o 15 cm. El trabajo que tenía una doble función, apretar más la carne y facilitar que los futuros cortes de los chorizos (por sus atados) no dejaran una superficie grande abierta al aire. Unos pequeños pinchazos en la tripa facilitaban un goteo inicial que favorecía el secado.
El paso siguiente era colocar las ristras en los varales, separando los chorizos frescos de los sabadiegos, donde esperaban un tiempo a los lomos y los jamones, que serían colocados en varales más fuertes.
Durante una o dos semanas, la cura de la matanza necesitaba ponerle cada día lumbre de encina o de roble que tenía un doble propósito, ahumar los chorizos y ayudarlos a secar. Ese tiempo podría alargarse si la climatología no favorecía la cura, es decir, si el tiempo en vez de ser seco y ‘helón’ era húmedo o con nieblas. Contra la humedad ambiental, más humo y más días.
Hace años, antes de la radio, la televisión y el teléfono, a la luz y el calor de la pequeña hoguera, al olor del humo, después de cenar y en las largas y frías noches de invierno, se reunía muchas veces la familia a comentar lo que pasaba o podía haber pasado, a contar cuentos o historias de los familiares que se fueron a América, a hacer el filandón, acompañándolo con livianas manualidades.
Por último, también cronológicamente, se sacaba la manteca del cerdo.
Una parte del tocino, mayormente de la barriga, se reservaba para hacer manteca. Se trataba de partir en trozos pequeños esa grasa o tocino y ponerlos al fuego en una olla grande con un poco de agua que facilitara el cocinado homogéneo.
![[Img #67602]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2024/9520_9-mat27-copia.jpg)
Tras varias horas de fuego lento la grasa se licuaba quedando unos residuos sólidos que no eran otra cosa que la carne entrevetada que contenía el tocino. Se colaba bien colada para separar los restos sólidos, se obtenía un líquido limpio, sano, con grasas saturadas, con sabor y de color ligeramente amarillento. El contenido líquido se vaciaba en un recipiente, cántaro por ejemplo, y el líquido se solidificaba a medida que perdía temperatura.
Era la manteca de cerdo, lista para ser usada como sustituto del aceite en guisos que requerían un cierto sabor adicional. La manteca también podía ser utilizada para elaborar jabones caseros, no de manos, pero sí de ropa. La fórmula era y es fácil: cinco partes de manteca, otras tantas de agua y una parte de sosa cáustica (hidróxido sódico o NaOH), teniendo mucho cuidado porque la reacción de la sosa con el agua es exotérmica y puede quemar la piel.
Respecto a los restos sólidos obtenidos, estos son los chicharrones, ricos en proteínas, y pueden ser ingeridos con un poco de aliño (ya están hechos) o ser transformados en apetitosos dulces. Para esta última opción eran entregados al panadero que los prepara con masa de pan y de azúcar dando lugar a las tortas de chicharrones, dulces y riquísimas.