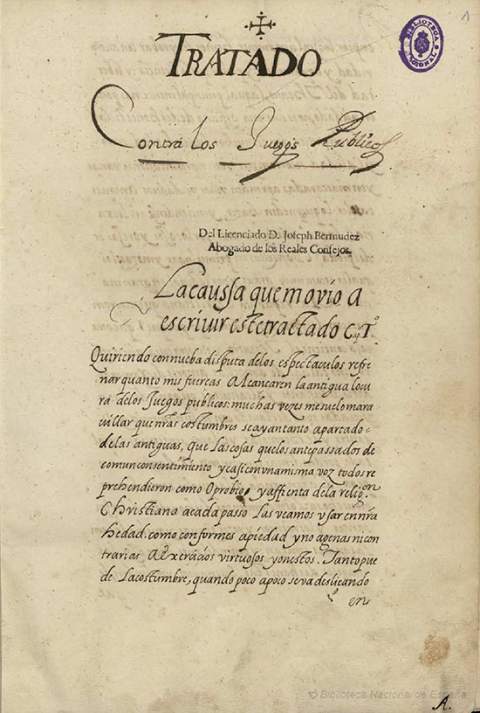De científicos a filósofos
![[Img #70114]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2024/6187_w.jpg)
“Las cosas se vuelven más paradójicas a medida que nos acercamos a la verdad.”
(Chesterton)
Aunque hoy esto resulte extraño, increíble, ha habido científicos que han dejado la ciencia y se han ocupado de la filosofía. Se han hecho filósofos. De esto, se podrían poner, al menos, dos ejemplos: Pascal y Wittgenstein. Pero hay más. Al hacer este desplazamiento, uno y otro, según Bertrand Russell, malgastaron su talento, sobre todo porque sus filosofías apuntaban más allá no solo de la ciencia, sino también de la misma razón. La de Pascal se volvió hacia la vida interior, hacia el sentimiento, el corazón, donde encontraría la fe en el Dios cristiano, no como superstición sino como consuelo y esperanza, y también como amor, y la de Wittgenstein viró hacia lo místico, eso inaccesible también a la razón.
Pascal y Wittgenstein, aunque pertenecieron a épocas distintas, puesto que los separan algo más de dos siglos, nada menos, tienen algunas cosas en común. Ambos despreciaron el dinero y murieron relativamente jóvenes, sobre todo Pascal, que dejó este mundo con treinta y nueve años, pues nunca tuvo buena salud. Su hermana, refiriéndose a él, dijo que no había pasado un solo día sin dolor. También, los dos, además de científicos, fueron ingenieros, y su vocación inicial no fue la filosofía sino la ciencia, ya que no realizaron nunca estudios filosóficos. Pascal, entre otras aportaciones al conocimiento científico, demostró con un experimento el peso del aire e inventó la primera máquina de calcular. Wittgenstein, ingeniero aeronáutico, por su parte, patentó un motor a reacción que posteriormente se utilizó para fabricar helicópteros.
¿Por qué estos científicos dieron el paso hacia la filosofía? En el fondo, para ambos, la razón es casi la misma: comprendieron que la ciencia, pese a todo su prestigio como conocimiento, no respondía, ni podía hacerlo, a algunas preguntas, que, precisamente, no eran menores, sino decisivas en la vida de los seres humanos. La ciencia respondía a otras, pero no a estas. Para el hombre, las preguntas de la ciencia, si bien, son importantes, no son las más importantes. Las preguntas de la ciencia no son preguntas esenciales. Las preguntas esenciales, las más importantes de todas, son las preguntas de la filosofía, que son preguntas primeras y últimas: primeras en el orden ontológico, y últimas en el orden epistemológico. Si bien, la ciencia puede decirnos cómo es el mundo, no puede decirnos cuál es el sentido del mundo ni el sentido de la vida. No tiene respuestas a esas preguntas fundamentales de si merece la pena vivir, cuál es nuestro propósito en este mundo, qué debemos hacer para vivir bien o, mismamente, qué es la ciencia; y no las tiene porque no se hace estas preguntas, debido a que eso por lo que se pregunta –el sentido, el propósito, el deber, el vivir bien, la ciencia– está más allá de lo empírico, fuera de lo que es su ámbito de estudio. Fuera del mundo. La ciencia, en fin, no nos dice nada sobre lo que de verdad importa.
Esto lo expresó maravillosamente Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus al afirmar que “aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se habrían rozado lo más mínimo.” Y no digamos ya Pascal con su famosa frase: “El corazón tiene razones que la razón no comprende.” Sí, porque si bien es cierto que la razón nos descubre algunas verdades, otras, las más importantes, esas donde nos jugamos nuestro ser, solo son accesibles al corazón, a la intuición. De esta manera, Pascal, con veinticinco años solamente, dejó de interesarse por el conocimiento científico del mundo y se ocupó de conocer a Dios, porque es Dios, y no la ciencia, lo que, al dar esperanza, nos alivia del temor e incertidumbre que nos produce la muerte, a la cual estamos todos condenados inexorablemente. Este Dios, afirma en los Pensamientos, más que geómetra y providente, es amor y consuelo, porque hace que la muerte no sea algo horrible sino un motivo de alegría. Dios es una de esas verdades que no se pueden conocer como se conoce un principio matemático o una ley física. Es una verdad que tan solo se puede atisbar. No es una verdad de la razón, sino del corazón.
Qué bien enlaza Wittgenstein con esta idea de Pascal cuando refiriéndose a su obra el Tractatus, donde los positivistas lógicos vieron el triunfo de la ciencia y el fin de la filosofía, le dijo a su editor que esta obra consta de dos partes: “La expuesta, más todo lo que no he escrito. Y esta segunda parte, la no escrita, es realmente la importante.” Porque hay cosas que no se pueden decir, no caben en los conceptos, en las palabras, esos inventos de la razón, pero se pueden mostrar, vislumbrar. Por eso, acaba el Tractatus con esta frase tan cortante, tan definitiva, incluso extraña: “De lo que no se puede hablar hay que callar.” De esto, de lo inefable, tampoco se ocupa la filosofía, que ha perdido su contenido y ya no dice nada sobre el mundo, quedando reducida a una mera actividad analítica, cuya función es delimitar lo que se puede decir con sentido de lo que no se puede decir con sentido. Pero, curiosamente, la misma filosofía, cuanto dice, pertenece a lo que no tiene sentido, y por eso, como una escalera, una vez que nos ha encumbrado a esta conciencia, hay que arrojarla, desprendernos de ella, porque ya no nos sirve.
Pero ¿podemos nosotros, los seres humanos, callar, dejar de decir cosas sin sentido, dejar de preguntar, dejar de buscar? ¿Pudieron Pascal y Wittgenstein? ¿Pudieron ellos dejar de filosofar? ¿Podemos nosotros?
![[Img #70114]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2024/6187_w.jpg)
“Las cosas se vuelven más paradójicas a medida que nos acercamos a la verdad.”
(Chesterton)
Aunque hoy esto resulte extraño, increíble, ha habido científicos que han dejado la ciencia y se han ocupado de la filosofía. Se han hecho filósofos. De esto, se podrían poner, al menos, dos ejemplos: Pascal y Wittgenstein. Pero hay más. Al hacer este desplazamiento, uno y otro, según Bertrand Russell, malgastaron su talento, sobre todo porque sus filosofías apuntaban más allá no solo de la ciencia, sino también de la misma razón. La de Pascal se volvió hacia la vida interior, hacia el sentimiento, el corazón, donde encontraría la fe en el Dios cristiano, no como superstición sino como consuelo y esperanza, y también como amor, y la de Wittgenstein viró hacia lo místico, eso inaccesible también a la razón.
Pascal y Wittgenstein, aunque pertenecieron a épocas distintas, puesto que los separan algo más de dos siglos, nada menos, tienen algunas cosas en común. Ambos despreciaron el dinero y murieron relativamente jóvenes, sobre todo Pascal, que dejó este mundo con treinta y nueve años, pues nunca tuvo buena salud. Su hermana, refiriéndose a él, dijo que no había pasado un solo día sin dolor. También, los dos, además de científicos, fueron ingenieros, y su vocación inicial no fue la filosofía sino la ciencia, ya que no realizaron nunca estudios filosóficos. Pascal, entre otras aportaciones al conocimiento científico, demostró con un experimento el peso del aire e inventó la primera máquina de calcular. Wittgenstein, ingeniero aeronáutico, por su parte, patentó un motor a reacción que posteriormente se utilizó para fabricar helicópteros.
¿Por qué estos científicos dieron el paso hacia la filosofía? En el fondo, para ambos, la razón es casi la misma: comprendieron que la ciencia, pese a todo su prestigio como conocimiento, no respondía, ni podía hacerlo, a algunas preguntas, que, precisamente, no eran menores, sino decisivas en la vida de los seres humanos. La ciencia respondía a otras, pero no a estas. Para el hombre, las preguntas de la ciencia, si bien, son importantes, no son las más importantes. Las preguntas de la ciencia no son preguntas esenciales. Las preguntas esenciales, las más importantes de todas, son las preguntas de la filosofía, que son preguntas primeras y últimas: primeras en el orden ontológico, y últimas en el orden epistemológico. Si bien, la ciencia puede decirnos cómo es el mundo, no puede decirnos cuál es el sentido del mundo ni el sentido de la vida. No tiene respuestas a esas preguntas fundamentales de si merece la pena vivir, cuál es nuestro propósito en este mundo, qué debemos hacer para vivir bien o, mismamente, qué es la ciencia; y no las tiene porque no se hace estas preguntas, debido a que eso por lo que se pregunta –el sentido, el propósito, el deber, el vivir bien, la ciencia– está más allá de lo empírico, fuera de lo que es su ámbito de estudio. Fuera del mundo. La ciencia, en fin, no nos dice nada sobre lo que de verdad importa.
Esto lo expresó maravillosamente Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus al afirmar que “aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se habrían rozado lo más mínimo.” Y no digamos ya Pascal con su famosa frase: “El corazón tiene razones que la razón no comprende.” Sí, porque si bien es cierto que la razón nos descubre algunas verdades, otras, las más importantes, esas donde nos jugamos nuestro ser, solo son accesibles al corazón, a la intuición. De esta manera, Pascal, con veinticinco años solamente, dejó de interesarse por el conocimiento científico del mundo y se ocupó de conocer a Dios, porque es Dios, y no la ciencia, lo que, al dar esperanza, nos alivia del temor e incertidumbre que nos produce la muerte, a la cual estamos todos condenados inexorablemente. Este Dios, afirma en los Pensamientos, más que geómetra y providente, es amor y consuelo, porque hace que la muerte no sea algo horrible sino un motivo de alegría. Dios es una de esas verdades que no se pueden conocer como se conoce un principio matemático o una ley física. Es una verdad que tan solo se puede atisbar. No es una verdad de la razón, sino del corazón.
Qué bien enlaza Wittgenstein con esta idea de Pascal cuando refiriéndose a su obra el Tractatus, donde los positivistas lógicos vieron el triunfo de la ciencia y el fin de la filosofía, le dijo a su editor que esta obra consta de dos partes: “La expuesta, más todo lo que no he escrito. Y esta segunda parte, la no escrita, es realmente la importante.” Porque hay cosas que no se pueden decir, no caben en los conceptos, en las palabras, esos inventos de la razón, pero se pueden mostrar, vislumbrar. Por eso, acaba el Tractatus con esta frase tan cortante, tan definitiva, incluso extraña: “De lo que no se puede hablar hay que callar.” De esto, de lo inefable, tampoco se ocupa la filosofía, que ha perdido su contenido y ya no dice nada sobre el mundo, quedando reducida a una mera actividad analítica, cuya función es delimitar lo que se puede decir con sentido de lo que no se puede decir con sentido. Pero, curiosamente, la misma filosofía, cuanto dice, pertenece a lo que no tiene sentido, y por eso, como una escalera, una vez que nos ha encumbrado a esta conciencia, hay que arrojarla, desprendernos de ella, porque ya no nos sirve.
Pero ¿podemos nosotros, los seres humanos, callar, dejar de decir cosas sin sentido, dejar de preguntar, dejar de buscar? ¿Pudieron Pascal y Wittgenstein? ¿Pudieron ellos dejar de filosofar? ¿Podemos nosotros?