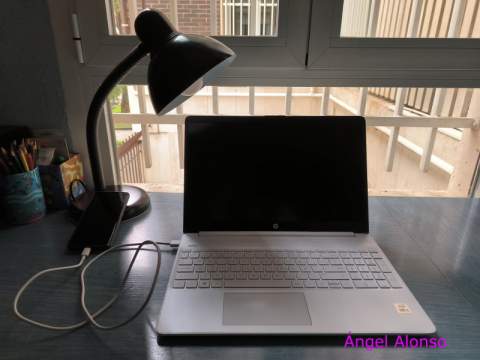Mi alma aragonesa XXVI / José María Forqué
![[Img #71571]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2025/5066_captura-de-pantalla-2025-03-25-122610.png)
Director y productor prolífico y polifacético, que lo tocó todo: la comedia sentimental, la esperpéntica, el drama, el melodrama, las coproducciones, las series de televisión. Nació en 1922 en el cogollo de Zaragoza, en la parroquia del Gancho. Fue a Madrid a estudiar arquitectura, al tiempo que se ganaba la vida como dibujante y se introdujo en la industria del cine por casualidad, en donde aprendió el oficio al modo antiguo, es decir, pedaleando por todos los quehaceres y con muchas horas en la moviola de montaje, viendo y reviendo la película en la que trabajaba y empapándose hasta hartarse de cada plano y de sus posibilidades.
Al tiempo entra en contacto con los creadores del momento: Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Tono, Noel Clarasó y con los que en aquellos momentos comienzan: Alfonso Sastre, el rígido y comprometido; Alfonso Paso, el dúctil y doblegado; Juan Antonio Barden, el dialéctico impulsivo; y Luis García Berlanga, el ecléctico valenciano.
Con todos estos José María Forqué adquiere su propia formación en la década de los 50, en el Régimen de Franco, en un clima culturalmente difícil, pues están amordazados. Compartirán con Forqué sus inquietudes y su saber, pues él colaboró con ellos en la elaboración de guiones y en la adaptación de sus obras.
Sus dos primeras obras son realmente trabajos de aprendizaje. Las realiza en 1951 y son Niebla y sol y María Morena, que codirige con Pedro Lazaga, como haría Bardem con Berlanga en su primera película, Esa pareja feliz, ese mismo año. Lazaga llegó a dirigir más de un centenar de películas en los 35 años que permaneció activo, en las que trabajaba como un completo artesano, hasta cámara en mano.
El diablo toca la flauta la dirigió Forqué en 1953. Era una adaptación de Noel Clarasó, de marcados valores costumbristas, producida por la omnipresente Cifesa y con José Luis Ozores de protagonista. La película resulta muy española, con una base realista con tiques fantásticos. Contiene a la vez una cierta crítica social contra los especuladores, que apunta así algo que será una constante en Forqué.
Un día perdido, 1959, es su siguiente película, mezcla de comedia costumbrista y drama, estilo que se va perfilando más en Forqué. En la línea de Carlos Arniches, con un toque de neorrealismo al gusto italiano, que sigue a tres monjas que han encontrado un bebé abandonado y se empeñan en encontrar a la madre, recorriendo distintos ambientes del Madrid de la posguerra.
Luego se adentra en películas con un cierto toque político. La legión del silencio, 1955, la codirige con Juan Antonio Nieves Conde. Trata de las disputas de un grupo de católicos, rodeados por un ambiente hostil comunista. Embajadores en el infierno, 1956, relato autobiográfico del capitán Palacios sobre las peripecias de un batallón de la División Azul, que en San Petersburgo se ensaña con el palacio de verano de los zares, sin lograr destruirlo, afortunadamente. Estuvo encerrado diez años en un campo de concentración soviético, donde narra los mundos que eran, frente a los buenos, que eran ellos, hasta que por fin regresan a España.
En 1957, realiza la película que le abre la puerta al triunfo, Amanecer en Puerta Oscura, con la colaboración de Alfonso Sastre. Elabora un guion que narra la historia de un grupo de personajes desarraigados. Cuando un minero osa enfrentarse a los amos de la mina, en defensa de sus reivindicaciones. Apoyado por quien resultará ser su hermano de leche, el capataz. Acompañados por sus mujeres deberán emprende una angustiosa huída, en la que se encuentran con un bandolero de la Sierra, que les acompaña a la costa para embarcarse hacia América. Apresados gozan del privilegio de verse propuestos al indulto del paso del Nazareno, que elige al bandolero.
La película, realizada como superproducción, cuenta con una cuidada fotografía y una estricta ambientación, al estilo de las mejores películas de Hollywood. Cuenta con personajes situados al margen de la ley, pero con principios y generosos, que buscan las tierras de frontera para salvarse. Comprensivo con los más débiles y con las mujeres, y donde el paisaje, la sierra y el desierto, tienen protagonismo.
En el guion está también la mano de Natividad Zaro Casanova, zaragozana de Borja, actriz, traductora y productora, que se hace patente como dramaturga y guionista. Se había formado en Madrid y era asidua de tertulias literarias de la época con Valle Inclán. Presentada por César González Ruano en la Unión Iberoamericana, recitó poemas de Juana Ibarbourou, poeta uruguaya, representativa de la lírica hispanoamericana. De Dulce María de Launaz, escritora cubana, considerada una de las principales figuras de la literatura cubana, que obtuvo el premio Cervantes en 1992, María Enriqueta Caramillo, poeta y dramaturga mejicana, nominada al premio Nobel. Delmira Agostini, poeta miernista uruguaya, que fue convertida en un mito por su figura ambivalente, a partir de Los Cálices vacíos, Gabriela Mistral, la poetisa, diplomática y pedagoga chilena, que fue la primera mujer iberoamericana en recibir el premio Nobel. Alfonsina Storni, poetisa y escritora argentina, prendada del modernismo, que tuvo un trágico final, suicidada, como sus amigos los escritores Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones.
La situación de estás importantes mujeres de la literatura hispanoamericana marcan su grandeza. Natividad Zaro debutó como actriz y se manifestó como dramaturga, guionista y productora. Fue coguionista de Juan Antonio Nieves Conde y Gonzalo Torrente Ballester en Surcos, 1951, e intervino como escritora en Dos novias para un torero, 1956, y Amanecer en Puerta Oscura, en al que su mano se hace muy patente.
![[Img #71571]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2025/5066_captura-de-pantalla-2025-03-25-122610.png)
Director y productor prolífico y polifacético, que lo tocó todo: la comedia sentimental, la esperpéntica, el drama, el melodrama, las coproducciones, las series de televisión. Nació en 1922 en el cogollo de Zaragoza, en la parroquia del Gancho. Fue a Madrid a estudiar arquitectura, al tiempo que se ganaba la vida como dibujante y se introdujo en la industria del cine por casualidad, en donde aprendió el oficio al modo antiguo, es decir, pedaleando por todos los quehaceres y con muchas horas en la moviola de montaje, viendo y reviendo la película en la que trabajaba y empapándose hasta hartarse de cada plano y de sus posibilidades.
Al tiempo entra en contacto con los creadores del momento: Miguel Mihura, Enrique Jardiel Poncela, Tono, Noel Clarasó y con los que en aquellos momentos comienzan: Alfonso Sastre, el rígido y comprometido; Alfonso Paso, el dúctil y doblegado; Juan Antonio Barden, el dialéctico impulsivo; y Luis García Berlanga, el ecléctico valenciano.
Con todos estos José María Forqué adquiere su propia formación en la década de los 50, en el Régimen de Franco, en un clima culturalmente difícil, pues están amordazados. Compartirán con Forqué sus inquietudes y su saber, pues él colaboró con ellos en la elaboración de guiones y en la adaptación de sus obras.
Sus dos primeras obras son realmente trabajos de aprendizaje. Las realiza en 1951 y son Niebla y sol y María Morena, que codirige con Pedro Lazaga, como haría Bardem con Berlanga en su primera película, Esa pareja feliz, ese mismo año. Lazaga llegó a dirigir más de un centenar de películas en los 35 años que permaneció activo, en las que trabajaba como un completo artesano, hasta cámara en mano.
El diablo toca la flauta la dirigió Forqué en 1953. Era una adaptación de Noel Clarasó, de marcados valores costumbristas, producida por la omnipresente Cifesa y con José Luis Ozores de protagonista. La película resulta muy española, con una base realista con tiques fantásticos. Contiene a la vez una cierta crítica social contra los especuladores, que apunta así algo que será una constante en Forqué.
Un día perdido, 1959, es su siguiente película, mezcla de comedia costumbrista y drama, estilo que se va perfilando más en Forqué. En la línea de Carlos Arniches, con un toque de neorrealismo al gusto italiano, que sigue a tres monjas que han encontrado un bebé abandonado y se empeñan en encontrar a la madre, recorriendo distintos ambientes del Madrid de la posguerra.
Luego se adentra en películas con un cierto toque político. La legión del silencio, 1955, la codirige con Juan Antonio Nieves Conde. Trata de las disputas de un grupo de católicos, rodeados por un ambiente hostil comunista. Embajadores en el infierno, 1956, relato autobiográfico del capitán Palacios sobre las peripecias de un batallón de la División Azul, que en San Petersburgo se ensaña con el palacio de verano de los zares, sin lograr destruirlo, afortunadamente. Estuvo encerrado diez años en un campo de concentración soviético, donde narra los mundos que eran, frente a los buenos, que eran ellos, hasta que por fin regresan a España.
En 1957, realiza la película que le abre la puerta al triunfo, Amanecer en Puerta Oscura, con la colaboración de Alfonso Sastre. Elabora un guion que narra la historia de un grupo de personajes desarraigados. Cuando un minero osa enfrentarse a los amos de la mina, en defensa de sus reivindicaciones. Apoyado por quien resultará ser su hermano de leche, el capataz. Acompañados por sus mujeres deberán emprende una angustiosa huída, en la que se encuentran con un bandolero de la Sierra, que les acompaña a la costa para embarcarse hacia América. Apresados gozan del privilegio de verse propuestos al indulto del paso del Nazareno, que elige al bandolero.
La película, realizada como superproducción, cuenta con una cuidada fotografía y una estricta ambientación, al estilo de las mejores películas de Hollywood. Cuenta con personajes situados al margen de la ley, pero con principios y generosos, que buscan las tierras de frontera para salvarse. Comprensivo con los más débiles y con las mujeres, y donde el paisaje, la sierra y el desierto, tienen protagonismo.
En el guion está también la mano de Natividad Zaro Casanova, zaragozana de Borja, actriz, traductora y productora, que se hace patente como dramaturga y guionista. Se había formado en Madrid y era asidua de tertulias literarias de la época con Valle Inclán. Presentada por César González Ruano en la Unión Iberoamericana, recitó poemas de Juana Ibarbourou, poeta uruguaya, representativa de la lírica hispanoamericana. De Dulce María de Launaz, escritora cubana, considerada una de las principales figuras de la literatura cubana, que obtuvo el premio Cervantes en 1992, María Enriqueta Caramillo, poeta y dramaturga mejicana, nominada al premio Nobel. Delmira Agostini, poeta miernista uruguaya, que fue convertida en un mito por su figura ambivalente, a partir de Los Cálices vacíos, Gabriela Mistral, la poetisa, diplomática y pedagoga chilena, que fue la primera mujer iberoamericana en recibir el premio Nobel. Alfonsina Storni, poetisa y escritora argentina, prendada del modernismo, que tuvo un trágico final, suicidada, como sus amigos los escritores Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones.
La situación de estás importantes mujeres de la literatura hispanoamericana marcan su grandeza. Natividad Zaro debutó como actriz y se manifestó como dramaturga, guionista y productora. Fue coguionista de Juan Antonio Nieves Conde y Gonzalo Torrente Ballester en Surcos, 1951, e intervino como escritora en Dos novias para un torero, 1956, y Amanecer en Puerta Oscura, en al que su mano se hace muy patente.