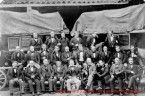Luis Miguel Suárez
Domingo, 23 de Febrero de 2014
La faceta menos conocida de Ricardo Gullón
Ricardo Gullón y la Escuela de Altamira. Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, Astórica 32, Año XXX, 2013, 286 pp.
![[Img #7896]](upload/img/periodico/img_7896.jpg)
La revista Astórica, auspiciada por el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, dedica su último número a Ricardo Gullón y la Escuela de Altamira. Esta faceta de crítico de arte de Gullón, como recuerda Javier Huerta en la 'Presentación', quizás sea menos conocida por el gran público, pero propició varios ensayos relevantes en los que también dejo constancia de su perspicacia analítica. El número va precedido de un 'pórtico' excepcional, compuesto por tres breves poemas inéditos de Leopoldo María Panero y otro también inédito pero mucho más extenso de Antonio Colinas, 'Meditación en Castrillo de las Piedras', en el que rinde homenaje a Leopoldo Panero.
La sección a 'Fondo', que constituye el núcleo del número, recoge los trabajos monográficos sobre el tema central. Sus coordinadores Miguel Cabañas Bravo y Paloma Barrientos López (ambos investigadores del CSIC) presentan brevemente en la 'introducción' la escuela de Altamira —fundada en Santillana del Mar en 1948 por un grupo de intelectuales y artistas entre los que se encontraba R. Gullón, y cuya actividad autónoma duró hasta 1951, cuando fue absorbida por la iniciativa oficial—, así como los distintos trabajos aquí recogidos sobre ella. Desde el principio dejan claro el destacado papel de R. Gullón como impulsor y organizador de sus actividades (p. 19). El primer trabajo (pp. 21-26) precisamente reproduce un texto del crítico astorgano publicado en 1950 en el Correo Literario con el título de 'La Escuela de Altamira', donde expone, con notable claridad, el ideario estético del grupo: rechazo del academicismo, apuesta por un arte renovador (aunque sin la pretensión de convertirse en un 'ismo' más), defensa de la libertad y sinceridad del artista… A ello han de contribuir el fomento de las exposiciones y la difusión de una crítica honesta.
Al concepto de crítica defendido por los integrantes de la escuela de Altamira dedica su artículo —'Altamira, «una escuela socrática de la crítica»' (pp. 27-44)— Paula Barreiro López. Como recuerda la investigadora, la propia Altamira era “una reunión de sobre todo críticos de arte” (p. 35), de ahí la importancia de definir su papel, un papel que se quiere participativo y creativo, en el sentido de que el crítico ha de ser como “compañero o líder (aunque desvinculado de todo sentido político o social) de los artistas”. En todo caso, como se pone de manifiesto, las discusiones de la escuela entroncan con los debates generales sobre el arte tanto de la época previa (los años cuarenta) como de la posterior, en la década de los cincuenta.
![[Img #7898]](upload/img/periodico/img_7898.jpg) Esperanza Botella, Beltrán de Heredia (de pie) y Ricardo Gullón, en Santander.
Esperanza Botella, Beltrán de Heredia (de pie) y Ricardo Gullón, en Santander.
Javier Díaz López se ocupa 'De la internacionalidad de la Escuela de Altamira' (pp. 45-73). En su trabajo compara las aportaciones de la escuela santanderina con otras expresiones artísticas contemporáneas de Europa, América y Asia para constatar, a pesar de su vocación cosmopolita y a sus aires de renovación, la brecha existente, propiciada por la situación política y cultural de la España del momento.
Por su parte, Miguel Cabañas analiza el ocaso y la transformación de la escuela altamirense (pp. 75-107). Tras destacar el papel imprescindible de Ricardo Gullón no solo como organizador de las reuniones, sino también como crítico y divulgador de sus ideas, analiza la etapa final de la escuela: la poca conocida tercera reunión en Madrid y en los dos años siguientes, su estrecha vinculación con los cursos de la UIMP y las exposiciones santanderinas —que vendrían a constituir, sin serlo propiamente, una especie de cuarta y quinta reunión del grupo altamirense— y la bienal hispanoamericana; iniciativas oficiales estas en las que la escuela acabará diluyéndose.
Chus Tudelilla de Laguardia estudia la figura del impulsor de Altamira, el artista alemán Matías Goeritz (pp. 109-132), cuya peripecia sigue desde su llegada a España en 1948 hasta su partida para México un año después, tras dejar en marcha ese proyecto artístico que con tanto afán e ilusión persiguió. La autora sigue también la actividad de Goeritz en México, desde donde trataría de seguir ligado a la escuela, a pesar de las dificultades y de la percepción del progresivo deterioro de sus proyectos iniciales.
Julián Díaz Sánchez en “Ricardo Gullón y la escuela de Altamira” (pp. 133-150) describe brevemente las ideas que constituyeron la propuesta estética de la escuela de Altamira y en ese contexto sitúa los escritos teóricos de Gullón, recogidos, en su mayor parte, en De Goya al arte abstracto (1963), que le señalan, a juicio de Díaz Sánchez, más allá de su tarea como teórico y divulgador de la estética altamirense, “como uno de los pilares teóricos de la cultura artística de posguerra” (p. 136).
![[Img #7899]](upload/img/periodico/img_7899.jpg)
Por último, Olga Fernández López (pp. 151-165) examina, sirviéndose sobre todo de su epistolario, el papel del escultor Ángel Ferrant en la escuela altamirense. En especial, se detiene en su concepto de modernidad, en la que el contexto —tan poco propicio en la España de entonces— debería desempeñar, según él, un papel fundamental.
Todos estos trabajos, redactados por reconocidos especialistas, ofrecen una visión de conjunto de la escuela santanderina y esbozan sus características fundamentales, aunando el rigor científico con la claridad expositiva, lo que los convierten en una excelente introducción al tema para todo el lector interesado en acercarse a aquella aventura artística de los duros años de la posguerra. Como complemento a los artículos anteriores, se recoge en la sección 'Conversaciones' una entrevista con Manuel Arce. Escritor y propietario durante más de treinta años de la Librería y Galería de Arte Sur (lugar de encuentro de los intelectuales y artistas de la época de la Escuela de Altamira, con muchos de los cuales le unirían lazos de amistad), fue testigo de primera mano de aquella aventura artística. Es de lamentar la brevedad de la entrevista, pero, como ya se advirtió previamente en la presentación, la responsabilidad de ello no se puede achacar al entrevistador, Germán Gullón.
Dos breves ensayos literarios se recogen en 'Miscelanea'. En el primero (pp. 169-182), Nicolás Miñambres se ocupa de las ocho cartas que Concha Espina envió desde Berlín, entre marzo y octubre de 1922, al escritor albaceteño Huberto Pérez de la Osa, entonces en los inicios de su carrera literaria (una carrera literaria, a juicio de Miñambres, hoy injustamente infravalorada). Las cartas, además de reflejar algunos rasgos de la personalidad de la escritora, ofrecen algunas noticias interesantes sobre los entresijos editoriales de su obra y, de paso, diversas alusiones, igualmente interesantes, a la vida literaria española. En el segundo, Rafael Fuentes analiza la novela de Lorenzo López Sancho 'La sequía' (1963), la sitúa en el contexto literario español del momento (dominado por la novela realista de corte social) y a partir de él trata de explicar la renuncia del escritor y periodista astorgano a continuar su carrera de novelista.
En el apartado de 'Notas' se incluye un interesante y curioso trabajo de Fernando Alonso García sobre los porteos impresos —esto es, los números o letras puestos en las cubiertas de la correspondencia y que expresan su coste, en una etapa prefilatélica del correo, según se nos explica— en la correspondencia hispana (pp. 211-228) que resume una monografía del autor sobre el tema publicada en 2012.
En la sección dedicada a la crítica de libros (pp. 231-261) se reseñan obras narrativas de José María Merino y Luis Mateo Díez; una pieza teatral de Ana María Merino; poemarios de Juan Carlos Mestre, Antonio Gamoneda y Jesús Ponce Cárdenas; una antología de Leopoldo Panero vertida al italiano por Gabriele Morelli, un ensayo biográfico de Martín Martínez y un conjunto de estudios sobre Rosales coordinado por Javier Cuesta Guadaño y Sergio Cabrerizo Romero. Sin duda, la nómina de los autores constituye, por sí misma, un indudable estímulo para sumergirse en la lectura atenta de estas reseñas.
![[Img #7897]](upload/img/periodico/img_7897.jpg) En el último apartado, 'Crónica', se da noticia de las jornadas de homenaje a Leopoldo Panero celebradas en Astorga con motivo del cincuentenario de su muerte, con especial atención a las tres importantes publicaciones a él dedicadas: el número 31 de Astórica; la antología 'En lo oscuro', preparada por Javier Huerta Calvo; y la antología Poesia dell’ intimità, que recoge una selección de poemas traducida al italiano por el catedrático Gabriele Morelli. De las dos primeras se recoge aquí el texto de la presentación a cargo, respectivamente de Manuel Arias Martínez y David Pujante. Por otra parte, la antología de Morelli aparece reseñada en la sección 'Libros', ya comentada. Con la crónica de las primeras jornadas de periodismo celebradas también en Astorga del 3 al 5 de abril del pasado año se cierra este número de Astórica.
En el último apartado, 'Crónica', se da noticia de las jornadas de homenaje a Leopoldo Panero celebradas en Astorga con motivo del cincuentenario de su muerte, con especial atención a las tres importantes publicaciones a él dedicadas: el número 31 de Astórica; la antología 'En lo oscuro', preparada por Javier Huerta Calvo; y la antología Poesia dell’ intimità, que recoge una selección de poemas traducida al italiano por el catedrático Gabriele Morelli. De las dos primeras se recoge aquí el texto de la presentación a cargo, respectivamente de Manuel Arias Martínez y David Pujante. Por otra parte, la antología de Morelli aparece reseñada en la sección 'Libros', ya comentada. Con la crónica de las primeras jornadas de periodismo celebradas también en Astorga del 3 al 5 de abril del pasado año se cierra este número de Astórica.
En resumen, es de destacar la variedad y la calidad de los contenidos, que dejan patente, además, la vocación de la revista de tratar los temas relacionados con la ciudad sin olvidar su contexto más general. Algo que se percibe no solo en la elección del asunto central de este número, sino también en todas sus secciones.
![[Img #7896]](upload/img/periodico/img_7896.jpg)
La revista Astórica, auspiciada por el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, dedica su último número a Ricardo Gullón y la Escuela de Altamira. Esta faceta de crítico de arte de Gullón, como recuerda Javier Huerta en la 'Presentación', quizás sea menos conocida por el gran público, pero propició varios ensayos relevantes en los que también dejo constancia de su perspicacia analítica. El número va precedido de un 'pórtico' excepcional, compuesto por tres breves poemas inéditos de Leopoldo María Panero y otro también inédito pero mucho más extenso de Antonio Colinas, 'Meditación en Castrillo de las Piedras', en el que rinde homenaje a Leopoldo Panero.
La sección a 'Fondo', que constituye el núcleo del número, recoge los trabajos monográficos sobre el tema central. Sus coordinadores Miguel Cabañas Bravo y Paloma Barrientos López (ambos investigadores del CSIC) presentan brevemente en la 'introducción' la escuela de Altamira —fundada en Santillana del Mar en 1948 por un grupo de intelectuales y artistas entre los que se encontraba R. Gullón, y cuya actividad autónoma duró hasta 1951, cuando fue absorbida por la iniciativa oficial—, así como los distintos trabajos aquí recogidos sobre ella. Desde el principio dejan claro el destacado papel de R. Gullón como impulsor y organizador de sus actividades (p. 19). El primer trabajo (pp. 21-26) precisamente reproduce un texto del crítico astorgano publicado en 1950 en el Correo Literario con el título de 'La Escuela de Altamira', donde expone, con notable claridad, el ideario estético del grupo: rechazo del academicismo, apuesta por un arte renovador (aunque sin la pretensión de convertirse en un 'ismo' más), defensa de la libertad y sinceridad del artista… A ello han de contribuir el fomento de las exposiciones y la difusión de una crítica honesta.
Al concepto de crítica defendido por los integrantes de la escuela de Altamira dedica su artículo —'Altamira, «una escuela socrática de la crítica»' (pp. 27-44)— Paula Barreiro López. Como recuerda la investigadora, la propia Altamira era “una reunión de sobre todo críticos de arte” (p. 35), de ahí la importancia de definir su papel, un papel que se quiere participativo y creativo, en el sentido de que el crítico ha de ser como “compañero o líder (aunque desvinculado de todo sentido político o social) de los artistas”. En todo caso, como se pone de manifiesto, las discusiones de la escuela entroncan con los debates generales sobre el arte tanto de la época previa (los años cuarenta) como de la posterior, en la década de los cincuenta.
![[Img #7898]](upload/img/periodico/img_7898.jpg)
Esperanza Botella, Beltrán de Heredia (de pie) y Ricardo Gullón, en Santander.
Javier Díaz López se ocupa 'De la internacionalidad de la Escuela de Altamira' (pp. 45-73). En su trabajo compara las aportaciones de la escuela santanderina con otras expresiones artísticas contemporáneas de Europa, América y Asia para constatar, a pesar de su vocación cosmopolita y a sus aires de renovación, la brecha existente, propiciada por la situación política y cultural de la España del momento.
Por su parte, Miguel Cabañas analiza el ocaso y la transformación de la escuela altamirense (pp. 75-107). Tras destacar el papel imprescindible de Ricardo Gullón no solo como organizador de las reuniones, sino también como crítico y divulgador de sus ideas, analiza la etapa final de la escuela: la poca conocida tercera reunión en Madrid y en los dos años siguientes, su estrecha vinculación con los cursos de la UIMP y las exposiciones santanderinas —que vendrían a constituir, sin serlo propiamente, una especie de cuarta y quinta reunión del grupo altamirense— y la bienal hispanoamericana; iniciativas oficiales estas en las que la escuela acabará diluyéndose.
Chus Tudelilla de Laguardia estudia la figura del impulsor de Altamira, el artista alemán Matías Goeritz (pp. 109-132), cuya peripecia sigue desde su llegada a España en 1948 hasta su partida para México un año después, tras dejar en marcha ese proyecto artístico que con tanto afán e ilusión persiguió. La autora sigue también la actividad de Goeritz en México, desde donde trataría de seguir ligado a la escuela, a pesar de las dificultades y de la percepción del progresivo deterioro de sus proyectos iniciales.
Julián Díaz Sánchez en “Ricardo Gullón y la escuela de Altamira” (pp. 133-150) describe brevemente las ideas que constituyeron la propuesta estética de la escuela de Altamira y en ese contexto sitúa los escritos teóricos de Gullón, recogidos, en su mayor parte, en De Goya al arte abstracto (1963), que le señalan, a juicio de Díaz Sánchez, más allá de su tarea como teórico y divulgador de la estética altamirense, “como uno de los pilares teóricos de la cultura artística de posguerra” (p. 136).
![[Img #7899]](upload/img/periodico/img_7899.jpg)
Por último, Olga Fernández López (pp. 151-165) examina, sirviéndose sobre todo de su epistolario, el papel del escultor Ángel Ferrant en la escuela altamirense. En especial, se detiene en su concepto de modernidad, en la que el contexto —tan poco propicio en la España de entonces— debería desempeñar, según él, un papel fundamental.
Todos estos trabajos, redactados por reconocidos especialistas, ofrecen una visión de conjunto de la escuela santanderina y esbozan sus características fundamentales, aunando el rigor científico con la claridad expositiva, lo que los convierten en una excelente introducción al tema para todo el lector interesado en acercarse a aquella aventura artística de los duros años de la posguerra. Como complemento a los artículos anteriores, se recoge en la sección 'Conversaciones' una entrevista con Manuel Arce. Escritor y propietario durante más de treinta años de la Librería y Galería de Arte Sur (lugar de encuentro de los intelectuales y artistas de la época de la Escuela de Altamira, con muchos de los cuales le unirían lazos de amistad), fue testigo de primera mano de aquella aventura artística. Es de lamentar la brevedad de la entrevista, pero, como ya se advirtió previamente en la presentación, la responsabilidad de ello no se puede achacar al entrevistador, Germán Gullón.
Dos breves ensayos literarios se recogen en 'Miscelanea'. En el primero (pp. 169-182), Nicolás Miñambres se ocupa de las ocho cartas que Concha Espina envió desde Berlín, entre marzo y octubre de 1922, al escritor albaceteño Huberto Pérez de la Osa, entonces en los inicios de su carrera literaria (una carrera literaria, a juicio de Miñambres, hoy injustamente infravalorada). Las cartas, además de reflejar algunos rasgos de la personalidad de la escritora, ofrecen algunas noticias interesantes sobre los entresijos editoriales de su obra y, de paso, diversas alusiones, igualmente interesantes, a la vida literaria española. En el segundo, Rafael Fuentes analiza la novela de Lorenzo López Sancho 'La sequía' (1963), la sitúa en el contexto literario español del momento (dominado por la novela realista de corte social) y a partir de él trata de explicar la renuncia del escritor y periodista astorgano a continuar su carrera de novelista.
En el apartado de 'Notas' se incluye un interesante y curioso trabajo de Fernando Alonso García sobre los porteos impresos —esto es, los números o letras puestos en las cubiertas de la correspondencia y que expresan su coste, en una etapa prefilatélica del correo, según se nos explica— en la correspondencia hispana (pp. 211-228) que resume una monografía del autor sobre el tema publicada en 2012.
En la sección dedicada a la crítica de libros (pp. 231-261) se reseñan obras narrativas de José María Merino y Luis Mateo Díez; una pieza teatral de Ana María Merino; poemarios de Juan Carlos Mestre, Antonio Gamoneda y Jesús Ponce Cárdenas; una antología de Leopoldo Panero vertida al italiano por Gabriele Morelli, un ensayo biográfico de Martín Martínez y un conjunto de estudios sobre Rosales coordinado por Javier Cuesta Guadaño y Sergio Cabrerizo Romero. Sin duda, la nómina de los autores constituye, por sí misma, un indudable estímulo para sumergirse en la lectura atenta de estas reseñas.
![[Img #7897]](upload/img/periodico/img_7897.jpg)
En el último apartado, 'Crónica', se da noticia de las jornadas de homenaje a Leopoldo Panero celebradas en Astorga con motivo del cincuentenario de su muerte, con especial atención a las tres importantes publicaciones a él dedicadas: el número 31 de Astórica; la antología 'En lo oscuro', preparada por Javier Huerta Calvo; y la antología Poesia dell’ intimità, que recoge una selección de poemas traducida al italiano por el catedrático Gabriele Morelli. De las dos primeras se recoge aquí el texto de la presentación a cargo, respectivamente de Manuel Arias Martínez y David Pujante. Por otra parte, la antología de Morelli aparece reseñada en la sección 'Libros', ya comentada. Con la crónica de las primeras jornadas de periodismo celebradas también en Astorga del 3 al 5 de abril del pasado año se cierra este número de Astórica.
En resumen, es de destacar la variedad y la calidad de los contenidos, que dejan patente, además, la vocación de la revista de tratar los temas relacionados con la ciudad sin olvidar su contexto más general. Algo que se percibe no solo en la elección del asunto central de este número, sino también en todas sus secciones.