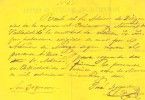José Manuel Carrizo
Domingo, 06 de Abril de 2014
Segunda Parte
La honradez intelectual en la investigación científica
Segunda parte de la entrevista a Manuel José Tello León, Premio de Física en el año 2010 concedido por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. Investigador de la Universidad del País Vasco fue viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco. Pasa los veranos en Astorga y Santiagomillas.
![[Img #8685]](upload/img/periodico/img_8685.jpg)
José Manuel Carrizo: En la investigación científica, como en otras empresas humanas, la suerte, la paciencia, la osadía para arriesgarse, la experiencia de los años, el aprender de los errores o la fuerza de ánimo para volver a empezar después de haber metido la pata son factores importantes para tener éxito. La pregunta es: ¿Se puede decir que la investigación científica es una técnica o un oficio? ¿Se puede hablar del oficio de investigar científicamente como se habla del oficio, por ejemplo, de la agricultura, la alfarería o la pesca?
Manuel Tello León: Yo diría que la investigación científica sí es un oficio, solo que es un oficio intelectual. Es un oficio que, como el oficio de la agricultura, requiere aprendizaje. Así como la agricultura se aprende, puesto que el agricultor no puede ser una persona que, sin haber visto nunca el campo, se siente en un arado y se ponga sin más a trabajar, también se aprende la investigación científica. Uno se forma intelectualmente durante un tiempo, y cuando ya tiene una formación de base, es entonces cuando puede ser investigador. De esta manera, normalmente la profesión de investigador se aprende. Por eso, a las becas que convocan los gobiernos para hacer la tesis doctoral se llaman becas de formación, de investigación y de profesorado universitario. Se llaman becas de profesorado universitario porque se considera que para ser profesor de la universidad la investigación es necesaria.
Desde ese punto de vista, hay un aprendizaje, y ese aprendizaje en el fondo consiste en aprender a hacerse preguntas y a buscar un método para responderlas. Esto es lo que se aprende. Después, hay una segunda faceta, que depende de muchas cosas; hay una parte que es la capacidad intelectual de la persona, con la que se accede a los conocimientos necesarios para aplicar la metodología y hacerse las preguntas, ya que si no tienes conocimientos pocas preguntas te vas a poder hacer y, por lo tanto, a poco vas a poder responder.
Entonces, es una cuestión mutua: de formación intelectual de aprendizaje respecto al conocimiento, por un lado, y, por el otro, de metodología de la investigación. Así, desde esta perspectiva, creo que la investigación científica sí es un oficio, aunque un oficio creativo, que tiene creatividad; pero en el mundo hay muchas otras actividades que también tienen creatividad. Creer que los científicos son los creativos por excelencia es un error, porque también son creativos los que hacen literatura, los que hacen filosofía, los que hacen pintura, los que hacen música, etc. En general, en todos los oficios hay una cierta creatividad, y unos la ejercitan y otros no. Un cocinero en el restaurante puede seguir repitiendo toda la vida lo que le enseñó su abuela o puede ser creativo y mejorar.
![[Img #8686]](upload/img/periodico/img_8686.jpg)
Por decirlo una vez más, la investigación científica sí es un oficio, un oficio creativo, donde la parte intelectual juega un papel muy importante, y que como todos los oficios da satisfacciones, pero en el que también se producen equivocaciones, debido a que se transitan caminos que no conducen a nada. Después, a lo largo de toda una vida de científico, encuentras unas cuantas cosas de las que estás satisfecho, porque has tenido suerte –aunque la suerte también hay que buscarla– y has descubierto algo; por ejemplo, si haces teoría y predices una propiedad, y, luego, cinco años después, tú u otra persona en otro laboratorio del mundo descubre esa misma propiedad en un material, te quedas muy satisfecho diciendo: ahí estoy muy bien citado porque dicen que fui el que predije tal propiedad. Esas cosas dan una cierta satisfacción. El saber que tus colegas en el mundo te consideran algo y, por lo tanto, te citan, y apareces citado unas cuantas miles de veces, es ciertamente muy satisfactorio.
En definitiva, se puede considerar que la investigación científica es un oficio, un oficio gratificante, pero es un oficio como otros oficios, y no es un oficio superior. Bueno, yo antes decía que la ciencia es un trabajo colectivo, a diferencia de otros que no son trabajos colectivos, y citaba a Einstein. Decía que si Einstein no hubiera escrito el artículo sobre la relatividad restringida, lo hubiera escrito Poincaré pocos meses después; pero si Cervantes no hubiera escrito El Quijote, El Quijote no existiría; por lo tanto, es más único el trabajo de un literato que el trabajo de un científico. Esto solo es un ejemplo, pero hay más. Así que eso de que la ciencia, la investigación científica, es lo máximo, lo más importante, no es cierto. La ciencia es importante, es gratificante, pero no es el Top del mundo, pues hay otras cosas también muy importantes.
J.M.C.: ¿Qué importancia tiene la honradez intelectual (el anteponer el buscar la verdad a los intereses particulares, el no ocultar ni falsificar datos, el comunicar los descubrimientos y no mantenerlos en secreto, el reconocer los errores, etc. ) en la investigación científica? ¿El que los investigadores lleven a cabo la investigación científica con honradez intelectual afecta al desarrollo de la ciencia?
M.T.L.: Todo esto son aspectos que se tienen en cuenta en la organización de la ciencia, sobre todo en la organización de la comunicación de la ciencia, como las revistas científicas. Cuando se manda un artículo científico a publicar a una revista internacional, el editor de la revista normalmente se lo envía a dos científicos del mundo y se les pide que digan si se debe publicar o no, y por qué; esto es, si estos científicos consideran que se debe de publicar, han de decir por qué se debe publicar, y, si por el contrario, estiman que no se debe de publicar, han de decir también por qué no se debe de hacer. En el caso de que estimaran que no se debe de publicar, la contestación se le enviará al autor o autores del artículo con el fin de que tal o tales autores del artículo puedan replicar a dicha contestación. Después de una ida y venida, es la revista finalmente quien decide la publicación o no del artículo en función de su calidad, de los errores que tenga, de cómo se haya planteado el problema o los problemas, incluso de cómo esté el artículo escrito. Todo esto entra dentro de la honradez. El hecho de que lo que se escribe va a ser analizado fuerza al científico a ser honrado, pero, a pesar de ello, de vez en cuando, hay científicos que no cumplen unos criterios mínimos y tratan de bordearlos.
![[Img #8681]](upload/img/periodico/img_8681.jpg)
Esto que no ocurre mucho, pero que sí que ocurre, se da sobre todo en revistas de alto nivel, pues en las de bajo nivel no interesa tanto publicar, ya que tienen menos valor. Si tú quieres sobresalir, tienes que publicar en revistas científicas que tengan el mayor índice de impacto en el mundo, porque son las que más se leen y las que más te citan. De vez en cuando, aparece en alguna de estas revistas un artículo que suscita el que algún investigador del mundo mande a la revista en cuestión una nota diciendo que dicho artículo escrito por fulano de tal está lleno de errores, o que sus resultados están falseados, etc., y esa nota sale en la revista, dando también, de esta manera, la opción al investigador que ha escrito el artículo a que conteste. El resultado es una discusión a nivel internacional.
Últimamente, por ejemplo, ha habido dos casos famosos que han aparecido en los periódicos. Uno, tuvo lugar en la biología, en la biología molecular, en el mundo relacionado con la genética; se trata de este científico coreano que falsificó resultados. Claro, cuando uno tiene oficio, eres capaz de escribir de tal manera que la revista pueda llegar a aceptarte el artículo; aunque, si el artículo es teórico, siempre habrá otro que intente hacer otra vez todos los cálculos y te pesque, y si el artículo es experimental, seguro que habrá alguien que intente medir y que también te pesque. Y a este científico coreano lo pescaron. El otro caso sucedió en el campo de la física, protagonizado por un físico alemán que estaba en Estados Unidos, en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), y que iba a ir de director al Instituto Max Planck de Stuttgardt. Este físico publicó en una revista de muy alto índice de impacto cuatro artículos con resultados experimentales que se demostró que estaban falseados. La curvas experimentales que aparecían en sus artículos no eran las que él había medido sino otras, cuyos puntos experimentales de posición había cambiado para que se ajustaran a la teoría que había creado. Pero todas estas cosas al final en la ciencia se acaban descubriendo, porque es muy difícil que no se descubran, sobre todo cuando se trata de cosas tan importantes. Por eso, hay pocas falsificaciones, pero las hay de vez en cuando.
Hay otro aspecto que, para mí, está un poco relacionado con este, pero que es diferente. Me refiero a la neutralidad de la ciencia, a si la ciencia es neutral o no es neutral. La neutralidad tiene que ver con la ocultación de los resultados. Si los resultados tienen un interés tecnológico inmediato que pudieran dar lugar a algo importante, normalmente no se publican. De los resultados de la ciencia básica, se publica casi el cien por cien; de los de la ciencia aplicada, probablemente el noventa o el ochenta y cinco por cien; y de los de la ciencia que da lugar la tecnología, menos del cincuenta por ciento.
¿Por qué? Porque detrás del conocimiento científico hay intereses muy importantes; por ejemplo, si uno descubre o diseña una molécula con aplicaciones farmacéuticas importantes, la compañía farmacéutica que te ha pagado la investigación no va a permitir que tú publiques ese descubrimiento, porque se ha gastado mucho dinero en ello, y ahora, claro, quiere sacarle rendimiento, ya que esa es la ventaja competitiva que tiene sobre las demás empresas rivales. Esto ocurre en casi todo. Ahora hay un debate, que en España, aunque no ha empezado, va a empezar. Se trata del debate sobre la financiación de la universidad pública. Este debate yo lo indico en un capítulo de un libro que se escribió sobre la universidad, titulado 'La universidad', y que está traducido al inglés y al portugués.
![[Img #8682]](upload/img/periodico/img_8682.jpg) La financiación de la universidad con crisis o sin crisis va a ir disminuyendo, porque en los países más desarrollado ha disminuido, sobre todo en Estados Unidos, un país que hay que tomarlo un poco siempre como ejemplo, ya que lo que pasa allí es muy difícil que no acabe pasando en los demás países. En Estado Unidos, después de la segunda guerra mundial, durante la cual hubo un crecimiento enorme del dinero en la universidad, empezó a disminuir la financiación. Y, en este momento, la financiación pública en las universidades buenas, publicas, de Estados Unidos probablemente no llega al cincuenta por ciento, como mucho al sesenta, el resto se tienen que conseguir. Conseguir el resto significa que tú tienes que subcontratar investigación con entidades que paguen, y si contratas investigación con entidades que pagan, como consecuencia, va a disminuir tu número de publicaciones, porque te van a exigir que una parte de los resultados queden en blanco.
La financiación de la universidad con crisis o sin crisis va a ir disminuyendo, porque en los países más desarrollado ha disminuido, sobre todo en Estados Unidos, un país que hay que tomarlo un poco siempre como ejemplo, ya que lo que pasa allí es muy difícil que no acabe pasando en los demás países. En Estado Unidos, después de la segunda guerra mundial, durante la cual hubo un crecimiento enorme del dinero en la universidad, empezó a disminuir la financiación. Y, en este momento, la financiación pública en las universidades buenas, publicas, de Estados Unidos probablemente no llega al cincuenta por ciento, como mucho al sesenta, el resto se tienen que conseguir. Conseguir el resto significa que tú tienes que subcontratar investigación con entidades que paguen, y si contratas investigación con entidades que pagan, como consecuencia, va a disminuir tu número de publicaciones, porque te van a exigir que una parte de los resultados queden en blanco.
Este es un tema de discusión muy importante. Después, está la investigación estratégica, que depende del aspecto militar, la cual es mucha, y ahí volvemos a la misma situación: ¿Cuánto se publica? Nos encontramos, entonces, con que hay ciertas cosas en el mundo cuyos niveles de comunicación a los demás están limitados. Siempre me acuerdo de la comunicación oral que en un congreso de hace muchos años hizo un señor, un científico, que procedía de una empresa americana. Era una comunicación sobre cristales. Este científico, cuando todo lo que se había hecho en el mundo hasta ese momento con los cristales era hacerlos crecer muy poco, dijo que él había hecho crecer mucho unos cristales y mostró unas fotos de unos cristales de un tamaño muy grande, tan grande que esos cristales ya se podían cortar, pulir, tallar y aplicar, cristales que tenían además mucha aplicación. Cuando terminó la exposición, yo creo que todos lo que estaban allí levantaron la mano para hacer preguntas, pero, claro, como es limitado el número de preguntas que se pueden hacer, solo dejaron preguntar a cinco o a seis. Los cinco o seis que lo hicieron, preguntaron lo mismo: que cuáles eran las condiciones de…, a qué velocidad tiene que rotar…, o qué temperatura ha tenido que alcanzar para… Todas las contestaciones a las ocho o diez preguntas que le hicieron fueron de tipo: pues mire, casi no le puedo contestar porque fue una casualidad. Todo había sido casual. ¿Por qué presentaron ese descubrimiento en aquel congreso? Porque a la empresa le interesaba mucho demostrar que tenía una capacidad tecnológica muy alta. Si embargo, por el contrario, no le interesaba demostrar a nadie como había logrado esos cristales de tamaño tan grande. Y la gente que se dedicaba a crecer cristales estaba negra, porque decía que, después de hacerle ocho o diez preguntas en la sala, no había conseguido saber nada. Uno de aquellos científicos, que era amigo mío, me dijo que había estado comiendo con él, pero que nada, que decía que todo era casual. Este asunto, que ocurrió hace mucho tiempo, fue muy espectacular.
J.M.C.: Si entendemos que la ciencia es universal, en el sentido de que ha de estar a disposición de todos, ¿acaso el ocultar los descubrimientos no es algo deshonesto intelectualmente? Eso, por una parte, y, por otra, ¿este hecho no contribuye en cierto modo a frenar o a entorpecer el desarrollo científico posterior?
M.T.L.: Este es un tema para debatir largo tiempo, y podría ser, incluso, el sujeto de una tesis. Hay que distinguir varios tipos de análisis. Uno de esos análisis se corresponde con el tema de la honestidad personal. Si a ti te pagan por investigar y quieres publicar los resultados, para poderlos publicar habría que pedirle también generosidad al pagador, que es la otra parte. Además, a ti, como por tu honestidad intelectual quieres comunicar los descubrimientos al mundo y no te dejan, se te podría decir que no lo hagas, que no investigues. Es un problema complejo.
![[Img #8683]](upload/img/periodico/img_8683.jpg)
Otro análisis tiene que ver con la financiación. Imaginémonos que la investigación tienen lugar –en lo que decíamos antes– en un centro público, donde una parte importante de la financiación es pública y otra privada. A ti te ha subcontratado un privado, pero para poder llevar a cabo tu trabajo de investigación vas a tener que servirte también de fondos públicos, porque los instrumentos, etc., se han comprado con dinero público. Entonces, la cuestión es si los resultados de una investigación que se ha realizado también con dinero público se pueden guardar y no publicar.
Hay todo un conjunto de análisis muy interesante en torno al mundo de la investigación científica, que hasta ahora, evidentemente, porque los organismos de investigación y las universidades públicas funcionaban prácticamente solo con dinero público, se daban poco, pero en el futuro, que estas entidades se financiarán también con fondos privados, se darán más.
Existe otro problema, relacionado también con la honestidad intelectual, que se refiere a si es o no es honesto hacer investigación que se sabe que persigue fines militares. Cuando uno analiza la historia de la humanidad, se da cuenta de que el ochenta por cien de los desarrollos humanos son desarrollos militares. Sin los desarrollos militares, quizá estaríamos ahora empezando a construir el carro de ruedas. Lo cierto es que estamos viviendo en ciudades que desde hace tiempo tienen desagües, agua corriente, etc. La concepción de la ciudad moderna, con su estructura y forma de funcionar, surgió de necesidades militares.
J.M.C.: ¿Un descubrimiento científico es propiedad de quien lo descubre o es propiedad de la humanidad?
M.T.L.: Ahí viene el tema. Si tú estás investigando con dinero público, teóricamente los resultados deberían ser públicos. Pero, qué ocurre, por ejemplo, en otros países que no son España, como Estados Unidos o Europa. En Estados Unidos, los científicos que están en una universidad investigan con dinero público, que viene, bien de la propia universidad, o del Gobierno Federal, o del Gobierno del Estado. Cuando firman su contrato como profesores en la universidad, también firman un contrato de patentes, de tal manera que si hacen un descubrimiento aplicado lo pueden patentar a su nombre, y si la patente es explotable, una parte de los beneficios es para ellos y otra va para la universidad. Así, el beneficio de la patente lo lleva la universidad y también los investigadores. Pero, en cualquier caso, ese descubrimiento, que se ha hecho con dinero público, es secreto. Este es un asunto discutible, y sí que hay ahí ideología detrás; hay de todo.
![[Img #8684]](upload/img/periodico/img_8684.jpg)
E. R.: Pero, ¿ese conocimiento no se libera al cabo de unos años?
M.T.L.: Sí, pero cuando se libera este conocimiento ya han surgido otros conocimientos que lo han sobrepasado. Estoy hablando de patentes que dan lugar a dinero; por ejemplo, yo conocí a los que hicieron el primer display de cristal líquido. Eran tres investigadores de un centro de investigación que está en Bridgestone, en Estados Unidos, en New Jersey, a lado de la universidad de Bridgestone. Ese centro les dejó a los investigadores una cantidad de dinero más pequeña que la que estos hubieran percibido si hubieran estado trabajando como profesores en Berkeley. Pero ese dinero para estos científicos fue muy importante a lo largo de su vida, porque esa patente, durante bastante tiempo, hasta que terminó, la estuvieron pagando todos aquellos que usaron displays. Después ya, como se descubrieron otros tipos de cristales líquidos, esa patente dejó de ser rentable económicamente; pero, al principio, le dio mucho dinero al centro. En este centro de investigación se descubrió también el cañón de televisión. Es un centro que, con estos dos descubrimientos, el display y cañón de televisión, ganó mucho dinero. Habría que decirles a estos científicos lo que les dicen los investigadores del CERN de Ginebra, donde la investigación también se hace con dinero público, enormes cantidades de dinero público procedente de distintos países. Lo que les dicen es lo siguiente: ustedes han investigado con dinero público y han cobrado por sus descubrimientos, mientras que nosotros no hemos cobrado nada por los nuestros; por ejemplo, hemos descubierto la red, la idea de red Wifi, y la hemos dado a la humanidad y, por ello, para todos es gratis. En cambio, si esta red en vez de haberla descubierto nosotros la hubiera descubierto un centro de investigación privado, en este momento todo el mundo estaría pagando.
J.M.C.: Pero, si la ciencia es colectiva, ¿sus descubrimientos no se tienen que comunicar?
M.T.L.: Sí, pero veamos; por ejemplo, hay grandes empresas farmacéuticas que tienen grupos de investigación muy potentes que se están aprovechando fundamentalmente de toda la investigación básica que el resto de la humanidad hace y comunica, puesto que la están utilizan para realizar sus aplicaciones concretas y, con ellas, ganar miles de millones.
J.M.C.: Perdone que le interrumpa, pero, dígame: ¿esa actuación es o no es honrada intelectualmente?
M.T.L.: La respuesta no es fácil. Si no fuera así, no habría probablemente medicinas. La cuestión es la siguiente: ¿qué legislación tendremos que hacer para conseguir que haya equilibrio? Por ejemplo, ahora está muy en boga, porque lo vengo viendo en la prensa durante mucho tiempo, el tema de los medicamentos huérfanos, esos con los que se tratan las enfermedades minoritarias. Últimamente, si os habéis fijado, salen por todos los lados asociaciones de padres de niños con enfermedades raras pidiendo que se investigue tal o cual enfermedad rara. En España puede haber doscientos niños con este tipo de enfermedades. Pues bien, unos investigadores que investigaban una de estas enfermedades raras, la enfermedad de Glember, al ver que tenían un medicamento que podía curarla, crearon una pequeña empresa, llamada Genucide, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Pero, como estos investigadores no sabían mucho de empresas, el vicepresidente de una de las multinacionales más grandes de Estados Unidos, tras conocerlos, les propuso entrar él en la empresa con la condición de ser el director ejecutivo encargado de organizarla y de que ellos se dedicaron solo a la investigación. Hoy esta empresa tiene ocho mil empleados, tienen fábricas en varios lugares del mundo y tienen medicamentos para curar varias enfermedades raras. ¿Qué hizo este hombre para conseguir esos medicamentos? Lo primero que hizo fue conseguir que el gobierno hiciera una legislación para que, cuando una empresa saque un medicamento de una enfermedad rara, durante –creo– diez años ninguna otra empresa pueda sacar otro medicamento para esa enfermedad rara. Porque de lo contrario, a ninguna empresa le va a resultar rentable investigar para descubrir medicamentos que curen este tipo de enfermedades. En segundo lugar, tras darse cuenta de que el número de personas que padecen estas enfermedades raras en cada país es muy pequeño y que, por lo tanto, el Estado no va a tener problemas en pagar una cantidad alta por los medicamentos de estos enfermos, consiguió que la Seguridad Social cubriera el coste de estos medicamentos.
Si, por ejemplo, se tratara de una enfermedad como la gripe y la Seguridad Social tuviera que pagar –supongamos– seis mil eros de medicamentos por cada enfermo de gripe, no llegaría todo el dinero del país, porque son muchísimas las personas que cada año contraen la gripe. En cambio, si se tratara de, por ejemplo, cien personas que tienen una enfermedad y hubiera que pagar seis mil euros de medicamentos por cada una de ellas, el coste total sería de seis cientos mil euros, cantidad a la que puede hacer frente perfectamente la Seguridad Social. Claro, que seis cientos mil euros de este país, del otro, del de más allá, sumado todo, dan una cantidad que hace que a la empresa le resulte rentable económicamente la investigación científica que conduce al descubrimiento de medicamentos para tratar enfermedades raras.
Si uno hace una reflexión sociológica, o, mejor, social, se da cuenta de que esto ocurre en países como Francia, Italia, España, Alemania o Estados Unidos, pero no en los países de África. No pasa, porque en estos países no hay nadie que pague, lo cual trae como consecuencia que los que padecen este tipo de enfermedades se mueren.
Es así. Yo conozco bien este tema, porque imparto una asignatura a los estudiantes que terminan la carrera, llamada Innovación, que es optativa, se puede elegir desde cualquier carrera de la universidad, y les pongo como ejemplo algunas empresas, entre ellas esta. Al ver cómo algunos reprochan la manera de proceder de estas empresas, yo me pregunto si sabrán lo que cuesta la investigación para llegar a conseguir un medicamento que cure una de estas enfermedades raras. Es cierto que el precio de estos medicamentos es muy alto, pero es que no se consigue un medicamento que ataque una enfermedad rara de una manera inmediata. Esta empresa, que es la más grande, ha conseguido ya curar bastantes de estas enfermedades y es una de las que se suele poner de ejemplo en las escuelas de negocios.
Por cierto, en el último viaje que hice a Madrid fui por una parte muy rara, por San Sebastián de los Reyes, una zona industrial, y a allí, en una nave industrial, vi el nombre de esta empresa.
![[Img #8685]](upload/img/periodico/img_8685.jpg)
José Manuel Carrizo: En la investigación científica, como en otras empresas humanas, la suerte, la paciencia, la osadía para arriesgarse, la experiencia de los años, el aprender de los errores o la fuerza de ánimo para volver a empezar después de haber metido la pata son factores importantes para tener éxito. La pregunta es: ¿Se puede decir que la investigación científica es una técnica o un oficio? ¿Se puede hablar del oficio de investigar científicamente como se habla del oficio, por ejemplo, de la agricultura, la alfarería o la pesca?
Manuel Tello León: Yo diría que la investigación científica sí es un oficio, solo que es un oficio intelectual. Es un oficio que, como el oficio de la agricultura, requiere aprendizaje. Así como la agricultura se aprende, puesto que el agricultor no puede ser una persona que, sin haber visto nunca el campo, se siente en un arado y se ponga sin más a trabajar, también se aprende la investigación científica. Uno se forma intelectualmente durante un tiempo, y cuando ya tiene una formación de base, es entonces cuando puede ser investigador. De esta manera, normalmente la profesión de investigador se aprende. Por eso, a las becas que convocan los gobiernos para hacer la tesis doctoral se llaman becas de formación, de investigación y de profesorado universitario. Se llaman becas de profesorado universitario porque se considera que para ser profesor de la universidad la investigación es necesaria.
Desde ese punto de vista, hay un aprendizaje, y ese aprendizaje en el fondo consiste en aprender a hacerse preguntas y a buscar un método para responderlas. Esto es lo que se aprende. Después, hay una segunda faceta, que depende de muchas cosas; hay una parte que es la capacidad intelectual de la persona, con la que se accede a los conocimientos necesarios para aplicar la metodología y hacerse las preguntas, ya que si no tienes conocimientos pocas preguntas te vas a poder hacer y, por lo tanto, a poco vas a poder responder.
Entonces, es una cuestión mutua: de formación intelectual de aprendizaje respecto al conocimiento, por un lado, y, por el otro, de metodología de la investigación. Así, desde esta perspectiva, creo que la investigación científica sí es un oficio, aunque un oficio creativo, que tiene creatividad; pero en el mundo hay muchas otras actividades que también tienen creatividad. Creer que los científicos son los creativos por excelencia es un error, porque también son creativos los que hacen literatura, los que hacen filosofía, los que hacen pintura, los que hacen música, etc. En general, en todos los oficios hay una cierta creatividad, y unos la ejercitan y otros no. Un cocinero en el restaurante puede seguir repitiendo toda la vida lo que le enseñó su abuela o puede ser creativo y mejorar.
![[Img #8686]](upload/img/periodico/img_8686.jpg)
Por decirlo una vez más, la investigación científica sí es un oficio, un oficio creativo, donde la parte intelectual juega un papel muy importante, y que como todos los oficios da satisfacciones, pero en el que también se producen equivocaciones, debido a que se transitan caminos que no conducen a nada. Después, a lo largo de toda una vida de científico, encuentras unas cuantas cosas de las que estás satisfecho, porque has tenido suerte –aunque la suerte también hay que buscarla– y has descubierto algo; por ejemplo, si haces teoría y predices una propiedad, y, luego, cinco años después, tú u otra persona en otro laboratorio del mundo descubre esa misma propiedad en un material, te quedas muy satisfecho diciendo: ahí estoy muy bien citado porque dicen que fui el que predije tal propiedad. Esas cosas dan una cierta satisfacción. El saber que tus colegas en el mundo te consideran algo y, por lo tanto, te citan, y apareces citado unas cuantas miles de veces, es ciertamente muy satisfactorio.
En definitiva, se puede considerar que la investigación científica es un oficio, un oficio gratificante, pero es un oficio como otros oficios, y no es un oficio superior. Bueno, yo antes decía que la ciencia es un trabajo colectivo, a diferencia de otros que no son trabajos colectivos, y citaba a Einstein. Decía que si Einstein no hubiera escrito el artículo sobre la relatividad restringida, lo hubiera escrito Poincaré pocos meses después; pero si Cervantes no hubiera escrito El Quijote, El Quijote no existiría; por lo tanto, es más único el trabajo de un literato que el trabajo de un científico. Esto solo es un ejemplo, pero hay más. Así que eso de que la ciencia, la investigación científica, es lo máximo, lo más importante, no es cierto. La ciencia es importante, es gratificante, pero no es el Top del mundo, pues hay otras cosas también muy importantes.
J.M.C.: ¿Qué importancia tiene la honradez intelectual (el anteponer el buscar la verdad a los intereses particulares, el no ocultar ni falsificar datos, el comunicar los descubrimientos y no mantenerlos en secreto, el reconocer los errores, etc. ) en la investigación científica? ¿El que los investigadores lleven a cabo la investigación científica con honradez intelectual afecta al desarrollo de la ciencia?
M.T.L.: Todo esto son aspectos que se tienen en cuenta en la organización de la ciencia, sobre todo en la organización de la comunicación de la ciencia, como las revistas científicas. Cuando se manda un artículo científico a publicar a una revista internacional, el editor de la revista normalmente se lo envía a dos científicos del mundo y se les pide que digan si se debe publicar o no, y por qué; esto es, si estos científicos consideran que se debe de publicar, han de decir por qué se debe publicar, y, si por el contrario, estiman que no se debe de publicar, han de decir también por qué no se debe de hacer. En el caso de que estimaran que no se debe de publicar, la contestación se le enviará al autor o autores del artículo con el fin de que tal o tales autores del artículo puedan replicar a dicha contestación. Después de una ida y venida, es la revista finalmente quien decide la publicación o no del artículo en función de su calidad, de los errores que tenga, de cómo se haya planteado el problema o los problemas, incluso de cómo esté el artículo escrito. Todo esto entra dentro de la honradez. El hecho de que lo que se escribe va a ser analizado fuerza al científico a ser honrado, pero, a pesar de ello, de vez en cuando, hay científicos que no cumplen unos criterios mínimos y tratan de bordearlos.
![[Img #8681]](upload/img/periodico/img_8681.jpg)
Esto que no ocurre mucho, pero que sí que ocurre, se da sobre todo en revistas de alto nivel, pues en las de bajo nivel no interesa tanto publicar, ya que tienen menos valor. Si tú quieres sobresalir, tienes que publicar en revistas científicas que tengan el mayor índice de impacto en el mundo, porque son las que más se leen y las que más te citan. De vez en cuando, aparece en alguna de estas revistas un artículo que suscita el que algún investigador del mundo mande a la revista en cuestión una nota diciendo que dicho artículo escrito por fulano de tal está lleno de errores, o que sus resultados están falseados, etc., y esa nota sale en la revista, dando también, de esta manera, la opción al investigador que ha escrito el artículo a que conteste. El resultado es una discusión a nivel internacional.
Últimamente, por ejemplo, ha habido dos casos famosos que han aparecido en los periódicos. Uno, tuvo lugar en la biología, en la biología molecular, en el mundo relacionado con la genética; se trata de este científico coreano que falsificó resultados. Claro, cuando uno tiene oficio, eres capaz de escribir de tal manera que la revista pueda llegar a aceptarte el artículo; aunque, si el artículo es teórico, siempre habrá otro que intente hacer otra vez todos los cálculos y te pesque, y si el artículo es experimental, seguro que habrá alguien que intente medir y que también te pesque. Y a este científico coreano lo pescaron. El otro caso sucedió en el campo de la física, protagonizado por un físico alemán que estaba en Estados Unidos, en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), y que iba a ir de director al Instituto Max Planck de Stuttgardt. Este físico publicó en una revista de muy alto índice de impacto cuatro artículos con resultados experimentales que se demostró que estaban falseados. La curvas experimentales que aparecían en sus artículos no eran las que él había medido sino otras, cuyos puntos experimentales de posición había cambiado para que se ajustaran a la teoría que había creado. Pero todas estas cosas al final en la ciencia se acaban descubriendo, porque es muy difícil que no se descubran, sobre todo cuando se trata de cosas tan importantes. Por eso, hay pocas falsificaciones, pero las hay de vez en cuando.
Hay otro aspecto que, para mí, está un poco relacionado con este, pero que es diferente. Me refiero a la neutralidad de la ciencia, a si la ciencia es neutral o no es neutral. La neutralidad tiene que ver con la ocultación de los resultados. Si los resultados tienen un interés tecnológico inmediato que pudieran dar lugar a algo importante, normalmente no se publican. De los resultados de la ciencia básica, se publica casi el cien por cien; de los de la ciencia aplicada, probablemente el noventa o el ochenta y cinco por cien; y de los de la ciencia que da lugar la tecnología, menos del cincuenta por ciento.
¿Por qué? Porque detrás del conocimiento científico hay intereses muy importantes; por ejemplo, si uno descubre o diseña una molécula con aplicaciones farmacéuticas importantes, la compañía farmacéutica que te ha pagado la investigación no va a permitir que tú publiques ese descubrimiento, porque se ha gastado mucho dinero en ello, y ahora, claro, quiere sacarle rendimiento, ya que esa es la ventaja competitiva que tiene sobre las demás empresas rivales. Esto ocurre en casi todo. Ahora hay un debate, que en España, aunque no ha empezado, va a empezar. Se trata del debate sobre la financiación de la universidad pública. Este debate yo lo indico en un capítulo de un libro que se escribió sobre la universidad, titulado 'La universidad', y que está traducido al inglés y al portugués.
![[Img #8682]](upload/img/periodico/img_8682.jpg)
La financiación de la universidad con crisis o sin crisis va a ir disminuyendo, porque en los países más desarrollado ha disminuido, sobre todo en Estados Unidos, un país que hay que tomarlo un poco siempre como ejemplo, ya que lo que pasa allí es muy difícil que no acabe pasando en los demás países. En Estado Unidos, después de la segunda guerra mundial, durante la cual hubo un crecimiento enorme del dinero en la universidad, empezó a disminuir la financiación. Y, en este momento, la financiación pública en las universidades buenas, publicas, de Estados Unidos probablemente no llega al cincuenta por ciento, como mucho al sesenta, el resto se tienen que conseguir. Conseguir el resto significa que tú tienes que subcontratar investigación con entidades que paguen, y si contratas investigación con entidades que pagan, como consecuencia, va a disminuir tu número de publicaciones, porque te van a exigir que una parte de los resultados queden en blanco.
Este es un tema de discusión muy importante. Después, está la investigación estratégica, que depende del aspecto militar, la cual es mucha, y ahí volvemos a la misma situación: ¿Cuánto se publica? Nos encontramos, entonces, con que hay ciertas cosas en el mundo cuyos niveles de comunicación a los demás están limitados. Siempre me acuerdo de la comunicación oral que en un congreso de hace muchos años hizo un señor, un científico, que procedía de una empresa americana. Era una comunicación sobre cristales. Este científico, cuando todo lo que se había hecho en el mundo hasta ese momento con los cristales era hacerlos crecer muy poco, dijo que él había hecho crecer mucho unos cristales y mostró unas fotos de unos cristales de un tamaño muy grande, tan grande que esos cristales ya se podían cortar, pulir, tallar y aplicar, cristales que tenían además mucha aplicación. Cuando terminó la exposición, yo creo que todos lo que estaban allí levantaron la mano para hacer preguntas, pero, claro, como es limitado el número de preguntas que se pueden hacer, solo dejaron preguntar a cinco o a seis. Los cinco o seis que lo hicieron, preguntaron lo mismo: que cuáles eran las condiciones de…, a qué velocidad tiene que rotar…, o qué temperatura ha tenido que alcanzar para… Todas las contestaciones a las ocho o diez preguntas que le hicieron fueron de tipo: pues mire, casi no le puedo contestar porque fue una casualidad. Todo había sido casual. ¿Por qué presentaron ese descubrimiento en aquel congreso? Porque a la empresa le interesaba mucho demostrar que tenía una capacidad tecnológica muy alta. Si embargo, por el contrario, no le interesaba demostrar a nadie como había logrado esos cristales de tamaño tan grande. Y la gente que se dedicaba a crecer cristales estaba negra, porque decía que, después de hacerle ocho o diez preguntas en la sala, no había conseguido saber nada. Uno de aquellos científicos, que era amigo mío, me dijo que había estado comiendo con él, pero que nada, que decía que todo era casual. Este asunto, que ocurrió hace mucho tiempo, fue muy espectacular.
J.M.C.: Si entendemos que la ciencia es universal, en el sentido de que ha de estar a disposición de todos, ¿acaso el ocultar los descubrimientos no es algo deshonesto intelectualmente? Eso, por una parte, y, por otra, ¿este hecho no contribuye en cierto modo a frenar o a entorpecer el desarrollo científico posterior?
M.T.L.: Este es un tema para debatir largo tiempo, y podría ser, incluso, el sujeto de una tesis. Hay que distinguir varios tipos de análisis. Uno de esos análisis se corresponde con el tema de la honestidad personal. Si a ti te pagan por investigar y quieres publicar los resultados, para poderlos publicar habría que pedirle también generosidad al pagador, que es la otra parte. Además, a ti, como por tu honestidad intelectual quieres comunicar los descubrimientos al mundo y no te dejan, se te podría decir que no lo hagas, que no investigues. Es un problema complejo.
![[Img #8683]](upload/img/periodico/img_8683.jpg)
Otro análisis tiene que ver con la financiación. Imaginémonos que la investigación tienen lugar –en lo que decíamos antes– en un centro público, donde una parte importante de la financiación es pública y otra privada. A ti te ha subcontratado un privado, pero para poder llevar a cabo tu trabajo de investigación vas a tener que servirte también de fondos públicos, porque los instrumentos, etc., se han comprado con dinero público. Entonces, la cuestión es si los resultados de una investigación que se ha realizado también con dinero público se pueden guardar y no publicar.
Hay todo un conjunto de análisis muy interesante en torno al mundo de la investigación científica, que hasta ahora, evidentemente, porque los organismos de investigación y las universidades públicas funcionaban prácticamente solo con dinero público, se daban poco, pero en el futuro, que estas entidades se financiarán también con fondos privados, se darán más.
Existe otro problema, relacionado también con la honestidad intelectual, que se refiere a si es o no es honesto hacer investigación que se sabe que persigue fines militares. Cuando uno analiza la historia de la humanidad, se da cuenta de que el ochenta por cien de los desarrollos humanos son desarrollos militares. Sin los desarrollos militares, quizá estaríamos ahora empezando a construir el carro de ruedas. Lo cierto es que estamos viviendo en ciudades que desde hace tiempo tienen desagües, agua corriente, etc. La concepción de la ciudad moderna, con su estructura y forma de funcionar, surgió de necesidades militares.
J.M.C.: ¿Un descubrimiento científico es propiedad de quien lo descubre o es propiedad de la humanidad?
M.T.L.: Ahí viene el tema. Si tú estás investigando con dinero público, teóricamente los resultados deberían ser públicos. Pero, qué ocurre, por ejemplo, en otros países que no son España, como Estados Unidos o Europa. En Estados Unidos, los científicos que están en una universidad investigan con dinero público, que viene, bien de la propia universidad, o del Gobierno Federal, o del Gobierno del Estado. Cuando firman su contrato como profesores en la universidad, también firman un contrato de patentes, de tal manera que si hacen un descubrimiento aplicado lo pueden patentar a su nombre, y si la patente es explotable, una parte de los beneficios es para ellos y otra va para la universidad. Así, el beneficio de la patente lo lleva la universidad y también los investigadores. Pero, en cualquier caso, ese descubrimiento, que se ha hecho con dinero público, es secreto. Este es un asunto discutible, y sí que hay ahí ideología detrás; hay de todo.
![[Img #8684]](upload/img/periodico/img_8684.jpg)
E. R.: Pero, ¿ese conocimiento no se libera al cabo de unos años?
M.T.L.: Sí, pero cuando se libera este conocimiento ya han surgido otros conocimientos que lo han sobrepasado. Estoy hablando de patentes que dan lugar a dinero; por ejemplo, yo conocí a los que hicieron el primer display de cristal líquido. Eran tres investigadores de un centro de investigación que está en Bridgestone, en Estados Unidos, en New Jersey, a lado de la universidad de Bridgestone. Ese centro les dejó a los investigadores una cantidad de dinero más pequeña que la que estos hubieran percibido si hubieran estado trabajando como profesores en Berkeley. Pero ese dinero para estos científicos fue muy importante a lo largo de su vida, porque esa patente, durante bastante tiempo, hasta que terminó, la estuvieron pagando todos aquellos que usaron displays. Después ya, como se descubrieron otros tipos de cristales líquidos, esa patente dejó de ser rentable económicamente; pero, al principio, le dio mucho dinero al centro. En este centro de investigación se descubrió también el cañón de televisión. Es un centro que, con estos dos descubrimientos, el display y cañón de televisión, ganó mucho dinero. Habría que decirles a estos científicos lo que les dicen los investigadores del CERN de Ginebra, donde la investigación también se hace con dinero público, enormes cantidades de dinero público procedente de distintos países. Lo que les dicen es lo siguiente: ustedes han investigado con dinero público y han cobrado por sus descubrimientos, mientras que nosotros no hemos cobrado nada por los nuestros; por ejemplo, hemos descubierto la red, la idea de red Wifi, y la hemos dado a la humanidad y, por ello, para todos es gratis. En cambio, si esta red en vez de haberla descubierto nosotros la hubiera descubierto un centro de investigación privado, en este momento todo el mundo estaría pagando.
J.M.C.: Pero, si la ciencia es colectiva, ¿sus descubrimientos no se tienen que comunicar?
M.T.L.: Sí, pero veamos; por ejemplo, hay grandes empresas farmacéuticas que tienen grupos de investigación muy potentes que se están aprovechando fundamentalmente de toda la investigación básica que el resto de la humanidad hace y comunica, puesto que la están utilizan para realizar sus aplicaciones concretas y, con ellas, ganar miles de millones.
J.M.C.: Perdone que le interrumpa, pero, dígame: ¿esa actuación es o no es honrada intelectualmente?
M.T.L.: La respuesta no es fácil. Si no fuera así, no habría probablemente medicinas. La cuestión es la siguiente: ¿qué legislación tendremos que hacer para conseguir que haya equilibrio? Por ejemplo, ahora está muy en boga, porque lo vengo viendo en la prensa durante mucho tiempo, el tema de los medicamentos huérfanos, esos con los que se tratan las enfermedades minoritarias. Últimamente, si os habéis fijado, salen por todos los lados asociaciones de padres de niños con enfermedades raras pidiendo que se investigue tal o cual enfermedad rara. En España puede haber doscientos niños con este tipo de enfermedades. Pues bien, unos investigadores que investigaban una de estas enfermedades raras, la enfermedad de Glember, al ver que tenían un medicamento que podía curarla, crearon una pequeña empresa, llamada Genucide, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Pero, como estos investigadores no sabían mucho de empresas, el vicepresidente de una de las multinacionales más grandes de Estados Unidos, tras conocerlos, les propuso entrar él en la empresa con la condición de ser el director ejecutivo encargado de organizarla y de que ellos se dedicaron solo a la investigación. Hoy esta empresa tiene ocho mil empleados, tienen fábricas en varios lugares del mundo y tienen medicamentos para curar varias enfermedades raras. ¿Qué hizo este hombre para conseguir esos medicamentos? Lo primero que hizo fue conseguir que el gobierno hiciera una legislación para que, cuando una empresa saque un medicamento de una enfermedad rara, durante –creo– diez años ninguna otra empresa pueda sacar otro medicamento para esa enfermedad rara. Porque de lo contrario, a ninguna empresa le va a resultar rentable investigar para descubrir medicamentos que curen este tipo de enfermedades. En segundo lugar, tras darse cuenta de que el número de personas que padecen estas enfermedades raras en cada país es muy pequeño y que, por lo tanto, el Estado no va a tener problemas en pagar una cantidad alta por los medicamentos de estos enfermos, consiguió que la Seguridad Social cubriera el coste de estos medicamentos.
Si, por ejemplo, se tratara de una enfermedad como la gripe y la Seguridad Social tuviera que pagar –supongamos– seis mil eros de medicamentos por cada enfermo de gripe, no llegaría todo el dinero del país, porque son muchísimas las personas que cada año contraen la gripe. En cambio, si se tratara de, por ejemplo, cien personas que tienen una enfermedad y hubiera que pagar seis mil euros de medicamentos por cada una de ellas, el coste total sería de seis cientos mil euros, cantidad a la que puede hacer frente perfectamente la Seguridad Social. Claro, que seis cientos mil euros de este país, del otro, del de más allá, sumado todo, dan una cantidad que hace que a la empresa le resulte rentable económicamente la investigación científica que conduce al descubrimiento de medicamentos para tratar enfermedades raras.
Si uno hace una reflexión sociológica, o, mejor, social, se da cuenta de que esto ocurre en países como Francia, Italia, España, Alemania o Estados Unidos, pero no en los países de África. No pasa, porque en estos países no hay nadie que pague, lo cual trae como consecuencia que los que padecen este tipo de enfermedades se mueren.
Es así. Yo conozco bien este tema, porque imparto una asignatura a los estudiantes que terminan la carrera, llamada Innovación, que es optativa, se puede elegir desde cualquier carrera de la universidad, y les pongo como ejemplo algunas empresas, entre ellas esta. Al ver cómo algunos reprochan la manera de proceder de estas empresas, yo me pregunto si sabrán lo que cuesta la investigación para llegar a conseguir un medicamento que cure una de estas enfermedades raras. Es cierto que el precio de estos medicamentos es muy alto, pero es que no se consigue un medicamento que ataque una enfermedad rara de una manera inmediata. Esta empresa, que es la más grande, ha conseguido ya curar bastantes de estas enfermedades y es una de las que se suele poner de ejemplo en las escuelas de negocios.
Por cierto, en el último viaje que hice a Madrid fui por una parte muy rara, por San Sebastián de los Reyes, una zona industrial, y a allí, en una nave industrial, vi el nombre de esta empresa.