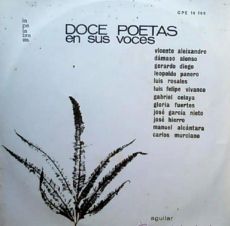Reincidencia en viejos asuntos
Luis Mateo Díez: Fábulas del sentimiento, Madrid, Alfaguara, 2013.
Javier Huerta Calvo (*)
"La niebla aviva el sueño y en esa disposición, difumina la conciencia
urbana, de modo que la ciudad invadida desaparece, igual que con el
crecimiento del sueño vamos desapareciendo según nos invade,
también difuminada la conciencia y con la sensación de que el sueño
imita a la muerte, porque quien la sintió certifica la misma pretensión."
![[Img #10340]](upload/img/periodico/img_10340.jpg)
NIEBLA, SUEÑO, CONCIENCIA, MUERTE... No son solamente palabras claves en el lenguaje narrativo de Luis Mateo Diez, sino también puntos capitales de su geografía imaginaria. De ahí que el pasaje referido pueda valer como compendio del ambiente en que transcurren estas Fábulas del sentimiento, una reincidencia en viejos asuntos ya tocados con maestría en ficciones largas y que ahora se nos ofrecen aquí en la brevedad relativa de la novela corta. Todo un homenaje del autor al Cervantes de las Novelas ejemplares, cuyo tetracentenario ha pasado con más pena que gloria en este 2013 que, probablemente, sea recordado más por el fiasco olímpico del Madrid 2020 que por esa memorable efeméride. El homenaje cervantino se advierte tanto en el número de las novelas que se incluyen en el libro, 12, como en el propósito «moral» con que han sido escritas y que se percibe desde el mismo título: "La denominación de fábulas del sentimiento quiere resultar más sugestiva que conceptual, entendiendo que en esa configuración de lo fabulístico las historias debieran adquirir un fono de intensidad lírica y simbólica, un sentido profundamente metafórico que será el que mejor la impregne de significaciones y sugerencias".
Desde 2001 y, aun antes, si se tienen en cuenta sus dos novelas iniciáticas -Apócrifo del clavel y de la espina y Blasón de muérdago-, Luis Mateo es un apasionado de la 'novela corta', sintagma inevitable en español para nombrar el género de la 'novella', inventado por los italianos en la Edad Media y pronto imitado en Francia 'nouvelle'. En España tuvo sus primeros cultivadores en Joan Timoneda (El patrañuelo), Lope de Vega (Novelas a Marcia Leonarda) y, sobre todo, Cervantes. Con esa tradición quiere entroncar Luis Mateo, que hace una pequeña contribución a la teoría del género en el prólogo de estas 'Fábulas'. En su opinión, es la novela corta una forma narrativa que, como el cuento, "pide la perfección y redondez de lo estrictamente medido: el impulso de su desarrollo narrativo debe alcanzar el equilibrio preciso, la dimensión adecuada, un orden del relato que evite derivaciones no significativas, voces no imprescindibles".
Las doce novelas que constituyen el libro ya habían aparecido a modo de trilogías en cuatro libros anteriores, apenas separados entre sí por dos o tres años, lo que indica la fidelidad del narrador a este género poco habitual entre nosotros:
El diablo meridiano (2001)
Pensión Lucerna 1
La sombra de Anubis 3
El diablo meridiano 12
El eco de las bodas (2003)
El limbo de los amantes 4
La viuda feliz 5
El eco de las bodas 7
El fulgor de la pobreza (2005)
El fulgor de la pobrera 2
la mano de! amigo 8
Deudas del tiempo 9
Los frutos de la niebla (2008)
Príncipes de! olvido 6
La escoba de la bruja 10
Los frutos de la niebla 11
El número a la derecha refiere a la colocación de cada novela en el libro, pues que el propósito del autor es levantar una suerte de comedia humana acerca de sentimientos varios o, mejor, formas de sentir en situaciones casi límites: el desarraigo, la pobreza, el odio, la pasión amorosa, la incierta felicidad, la amistad, el remordimiento, la violencia, la desgracia, la perdición... Y un último apunte sobre el título, en el que la intención ejemplarizadora no estaría expresada en el adjetivo, como en la obra de Cervantes, sino en el sustantivo, que aludiría tanto a la forma estética como al propósito moral que anima el libro. Entiéndase lo moral, claro, con la ambigüedad y la ironía con que las entendió el propio creador de las Novelas ejemplares.
![[Img #10343]](upload/img/periodico/img_10343.jpg)
Quien haya recorrido los paisajes de novelas anteriores de Luis Mateo no extrañará el de estas ficciones, cuya toponimia —Celama, Armenta, Borela, Doza, Solba, Oceda— dibuja un espacio entre enigmático y misterioso; sensaciones estas a las que coadyuvan también los nombres de los lugares urbanos, como la Pensión Martirio, el Cementerio de Ausencia, el Depósito de la Santa Sima, la Residencia de la Santa Crisma, el colegio Santa Pánfila de las Asuntas... Aun siendo entusiasta de los neorrealistas italianos —Pratolini, Vittorini—, ha huido siempre Diez de un realismo empobrecedor -el de gran parte de la narrativa española de los 50— en un deseo de comprender en él otras dimensiones, como las simbólicas; algo así como las galerías del alma por las que se mueve Antonio Machado en su segundo poemario. De este modo, una simple pensión de provincias se convierte en “un espacio sin delimitación por donde Ciro se mueve como podría moverse dentro de sí mismo” (Pensión Lucerna, p.32).
Es un espacio que concuerda con un tiempo dominado por la rutina, “en lo que se comparte cuando nada es extraordinario, todo común, un tiempo sin relieve y el ánimo que asume la laxitud de las cosas cotidianas, la pequeñez de lo que sucede sin que parezca que está sucediendo, como si la vida fuese un discurrir anónimo que vierte la plenitud en el agua remansada” (p.149). Espacio de las sombras imprecisas y tiempo del devenir irrelevante. Tal es el cronotopo de estas fábulas, adecuado con el tedio de unas vidas carentes de brillo, en medio de un panorama desolador, sobre el que a veces sobrevuela lo fantástico, como ocurre en Príncipes del olvido o en La escoba de la bruja.
El lector celebra la variedad de registros narrativos que pone en juego el autor. Es marca de la casa, sostenida a través del tiempo, como lo prueban sus dos ‘chefs d`oeuvre’, La fuente de la edad (1986) y La ruina del cielo (2011). Aunque ambas novelas, que en su momento merecieron el doble galardón del Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica, están marcadas por el sello inconfundible de un mismo estilo, son también notorias sus diferencias. Del León absurdo, brillante y hambriento, donde suceden las donosas aventuras de los cofrades de 'La fuente' en busca de su imposible Eldorado, el escritor nos trasladó en 'La ruina' a la mítica geografía de Celama, lugar árido y desolado por donde transitan las sombras de los muertos. Además, en 'La fuente' el creador proyectaba sobre sus personajes la mirada valleinclanesca desde el aire que le es tan querida; mirada que en 'La ruina' se tomaba humana y compasiva. Desde entonces algunos críticos han hablado de dos maneras en la narrativa de Diez: una más inclinada a lo grotesco, y otra de aliento más lírico y elegiaco. En mi opinión, sin embargo, ambos registros no se excluyen sino que se complementan, aunque es cierto que lo humorístico predomina más en unas novelas que en otras, tal como sucede también en estas Fábulas del sentimiento. La historia de escolares que recuerdan al profesor que los aterrorizaba durante su infancia —La sombra de Anubis— tiene retratos satíricos muy afortunados como el de la mujer del protagonista, psicóloga de profesión, a la cual “la licenciatura sólo le había servido para que [su] suegro le rogara, por Dios, que no volviese a aplicar sus baterías de tests para medir la capacidad de los nuevos empleados de la empresa, ya que el peor personal de la misma provenía de su selección" (p.106). Curiosamente esta novela encierra la historia sentimental más entrañable, por más patética. No poca sorna esconde también
![[Img #10342]](upload/img/periodico/img_10342.jpg)
El limbo de los amantes, historia de amores prohibidos en la pequeña capital de provincias, donde “a la mínima sospecha de moros en la costa, cita cancelada y cada cual por donde vino” (p.l 53).
En otras ocasiones el narrador, más bien metanarrador, tiende un manto de ironía sobre lo que cuenta, así en una de las mejores y más trágicas historias, La mano del amigo, en que al tratar de la memoria de los niños de la posguerra, protagonistas de la fábula, escribe:
“No voy a ponerme pesado sobre la huella de esa memoria, entre otras cosas porque no es imprescindible para el relato y ya sería el colmo de los colmos que además de marcar la pauta narrativa de lo necesario como elemento sustantivo del mismo, la desmintiera a la primera de cambio con divagaciones o derivaciones prescindibles” (p.294).
Variedad en las historias contadas. Oralidad y escritura en mezcla afortunada. Fusión de géneros -diario y epístola en El diablo meridiano-. Crueldad de tiempos ominosos al lado de momentos líricos. Dolor y humorada. Y, por encima de todo, una escritura con verdadera voluntad de estilo en tiempos en que el lenguaje literario parece abocado a la mediocridad. Véase, por caso, esta hermosa mirada sobre la naturaleza a través de las ventanillas de un tren de otro tiempo:
“El mismo paisaje, la variación poco pronunciada de las orografías, las riberas, el tendido de los chopos, que eran sus árboles preferidos, el alcor, la vega reposada, el fluido del tiempo en las estaciones que reconvertían la luz en el brillo de la ventanilla o en su cristal empañado, un estío que hacía más largo el regreso en el atardecer, un otoño que oreaba la chopera, la tregua de la nieve y el otro brillo helado del vidrio, cuando la calefacción del tren se agradecía tanto (La viuda feliz. p.l76).
(*) Crítica extraída de la Revista Astorica número 32. Centro de Estudios Astorganos 'Marcelo Macías', 2013, Astorga
Javier Huerta Calvo (*)
"La niebla aviva el sueño y en esa disposición, difumina la conciencia
urbana, de modo que la ciudad invadida desaparece, igual que con el
crecimiento del sueño vamos desapareciendo según nos invade,
también difuminada la conciencia y con la sensación de que el sueño
imita a la muerte, porque quien la sintió certifica la misma pretensión."
![[Img #10340]](upload/img/periodico/img_10340.jpg)
NIEBLA, SUEÑO, CONCIENCIA, MUERTE... No son solamente palabras claves en el lenguaje narrativo de Luis Mateo Diez, sino también puntos capitales de su geografía imaginaria. De ahí que el pasaje referido pueda valer como compendio del ambiente en que transcurren estas Fábulas del sentimiento, una reincidencia en viejos asuntos ya tocados con maestría en ficciones largas y que ahora se nos ofrecen aquí en la brevedad relativa de la novela corta. Todo un homenaje del autor al Cervantes de las Novelas ejemplares, cuyo tetracentenario ha pasado con más pena que gloria en este 2013 que, probablemente, sea recordado más por el fiasco olímpico del Madrid 2020 que por esa memorable efeméride. El homenaje cervantino se advierte tanto en el número de las novelas que se incluyen en el libro, 12, como en el propósito «moral» con que han sido escritas y que se percibe desde el mismo título: "La denominación de fábulas del sentimiento quiere resultar más sugestiva que conceptual, entendiendo que en esa configuración de lo fabulístico las historias debieran adquirir un fono de intensidad lírica y simbólica, un sentido profundamente metafórico que será el que mejor la impregne de significaciones y sugerencias".
Desde 2001 y, aun antes, si se tienen en cuenta sus dos novelas iniciáticas -Apócrifo del clavel y de la espina y Blasón de muérdago-, Luis Mateo es un apasionado de la 'novela corta', sintagma inevitable en español para nombrar el género de la 'novella', inventado por los italianos en la Edad Media y pronto imitado en Francia 'nouvelle'. En España tuvo sus primeros cultivadores en Joan Timoneda (El patrañuelo), Lope de Vega (Novelas a Marcia Leonarda) y, sobre todo, Cervantes. Con esa tradición quiere entroncar Luis Mateo, que hace una pequeña contribución a la teoría del género en el prólogo de estas 'Fábulas'. En su opinión, es la novela corta una forma narrativa que, como el cuento, "pide la perfección y redondez de lo estrictamente medido: el impulso de su desarrollo narrativo debe alcanzar el equilibrio preciso, la dimensión adecuada, un orden del relato que evite derivaciones no significativas, voces no imprescindibles".
Las doce novelas que constituyen el libro ya habían aparecido a modo de trilogías en cuatro libros anteriores, apenas separados entre sí por dos o tres años, lo que indica la fidelidad del narrador a este género poco habitual entre nosotros:
El diablo meridiano (2001)
Pensión Lucerna 1
La sombra de Anubis 3
El diablo meridiano 12
El eco de las bodas (2003)
El limbo de los amantes 4
La viuda feliz 5
El eco de las bodas 7
El fulgor de la pobreza (2005)
El fulgor de la pobrera 2
la mano de! amigo 8
Deudas del tiempo 9
Los frutos de la niebla (2008)
Príncipes de! olvido 6
La escoba de la bruja 10
Los frutos de la niebla 11
El número a la derecha refiere a la colocación de cada novela en el libro, pues que el propósito del autor es levantar una suerte de comedia humana acerca de sentimientos varios o, mejor, formas de sentir en situaciones casi límites: el desarraigo, la pobreza, el odio, la pasión amorosa, la incierta felicidad, la amistad, el remordimiento, la violencia, la desgracia, la perdición... Y un último apunte sobre el título, en el que la intención ejemplarizadora no estaría expresada en el adjetivo, como en la obra de Cervantes, sino en el sustantivo, que aludiría tanto a la forma estética como al propósito moral que anima el libro. Entiéndase lo moral, claro, con la ambigüedad y la ironía con que las entendió el propio creador de las Novelas ejemplares.
![[Img #10343]](upload/img/periodico/img_10343.jpg)
Quien haya recorrido los paisajes de novelas anteriores de Luis Mateo no extrañará el de estas ficciones, cuya toponimia —Celama, Armenta, Borela, Doza, Solba, Oceda— dibuja un espacio entre enigmático y misterioso; sensaciones estas a las que coadyuvan también los nombres de los lugares urbanos, como la Pensión Martirio, el Cementerio de Ausencia, el Depósito de la Santa Sima, la Residencia de la Santa Crisma, el colegio Santa Pánfila de las Asuntas... Aun siendo entusiasta de los neorrealistas italianos —Pratolini, Vittorini—, ha huido siempre Diez de un realismo empobrecedor -el de gran parte de la narrativa española de los 50— en un deseo de comprender en él otras dimensiones, como las simbólicas; algo así como las galerías del alma por las que se mueve Antonio Machado en su segundo poemario. De este modo, una simple pensión de provincias se convierte en “un espacio sin delimitación por donde Ciro se mueve como podría moverse dentro de sí mismo” (Pensión Lucerna, p.32).
Es un espacio que concuerda con un tiempo dominado por la rutina, “en lo que se comparte cuando nada es extraordinario, todo común, un tiempo sin relieve y el ánimo que asume la laxitud de las cosas cotidianas, la pequeñez de lo que sucede sin que parezca que está sucediendo, como si la vida fuese un discurrir anónimo que vierte la plenitud en el agua remansada” (p.149). Espacio de las sombras imprecisas y tiempo del devenir irrelevante. Tal es el cronotopo de estas fábulas, adecuado con el tedio de unas vidas carentes de brillo, en medio de un panorama desolador, sobre el que a veces sobrevuela lo fantástico, como ocurre en Príncipes del olvido o en La escoba de la bruja.
El lector celebra la variedad de registros narrativos que pone en juego el autor. Es marca de la casa, sostenida a través del tiempo, como lo prueban sus dos ‘chefs d`oeuvre’, La fuente de la edad (1986) y La ruina del cielo (2011). Aunque ambas novelas, que en su momento merecieron el doble galardón del Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica, están marcadas por el sello inconfundible de un mismo estilo, son también notorias sus diferencias. Del León absurdo, brillante y hambriento, donde suceden las donosas aventuras de los cofrades de 'La fuente' en busca de su imposible Eldorado, el escritor nos trasladó en 'La ruina' a la mítica geografía de Celama, lugar árido y desolado por donde transitan las sombras de los muertos. Además, en 'La fuente' el creador proyectaba sobre sus personajes la mirada valleinclanesca desde el aire que le es tan querida; mirada que en 'La ruina' se tomaba humana y compasiva. Desde entonces algunos críticos han hablado de dos maneras en la narrativa de Diez: una más inclinada a lo grotesco, y otra de aliento más lírico y elegiaco. En mi opinión, sin embargo, ambos registros no se excluyen sino que se complementan, aunque es cierto que lo humorístico predomina más en unas novelas que en otras, tal como sucede también en estas Fábulas del sentimiento. La historia de escolares que recuerdan al profesor que los aterrorizaba durante su infancia —La sombra de Anubis— tiene retratos satíricos muy afortunados como el de la mujer del protagonista, psicóloga de profesión, a la cual “la licenciatura sólo le había servido para que [su] suegro le rogara, por Dios, que no volviese a aplicar sus baterías de tests para medir la capacidad de los nuevos empleados de la empresa, ya que el peor personal de la misma provenía de su selección" (p.106). Curiosamente esta novela encierra la historia sentimental más entrañable, por más patética. No poca sorna esconde también
![[Img #10342]](upload/img/periodico/img_10342.jpg)
El limbo de los amantes, historia de amores prohibidos en la pequeña capital de provincias, donde “a la mínima sospecha de moros en la costa, cita cancelada y cada cual por donde vino” (p.l 53).
En otras ocasiones el narrador, más bien metanarrador, tiende un manto de ironía sobre lo que cuenta, así en una de las mejores y más trágicas historias, La mano del amigo, en que al tratar de la memoria de los niños de la posguerra, protagonistas de la fábula, escribe:
“No voy a ponerme pesado sobre la huella de esa memoria, entre otras cosas porque no es imprescindible para el relato y ya sería el colmo de los colmos que además de marcar la pauta narrativa de lo necesario como elemento sustantivo del mismo, la desmintiera a la primera de cambio con divagaciones o derivaciones prescindibles” (p.294).
Variedad en las historias contadas. Oralidad y escritura en mezcla afortunada. Fusión de géneros -diario y epístola en El diablo meridiano-. Crueldad de tiempos ominosos al lado de momentos líricos. Dolor y humorada. Y, por encima de todo, una escritura con verdadera voluntad de estilo en tiempos en que el lenguaje literario parece abocado a la mediocridad. Véase, por caso, esta hermosa mirada sobre la naturaleza a través de las ventanillas de un tren de otro tiempo:
“El mismo paisaje, la variación poco pronunciada de las orografías, las riberas, el tendido de los chopos, que eran sus árboles preferidos, el alcor, la vega reposada, el fluido del tiempo en las estaciones que reconvertían la luz en el brillo de la ventanilla o en su cristal empañado, un estío que hacía más largo el regreso en el atardecer, un otoño que oreaba la chopera, la tregua de la nieve y el otro brillo helado del vidrio, cuando la calefacción del tren se agradecía tanto (La viuda feliz. p.l76).
(*) Crítica extraída de la Revista Astorica número 32. Centro de Estudios Astorganos 'Marcelo Macías', 2013, Astorga