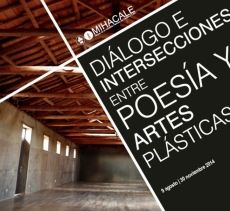La vida cotidiana en Asturica Augusta
Sin duda, son los aspectos relacionados con la vida cotidiana, por lo que tienen de cercano al individuo, lo que verdaderamente vinculan el pasado con el presente y, por ello, los trabajos de investigación dedicados a cuestiones tales como la educación, el matrimonio, la indumentaria, la gastronomía, los estudios de género, las creencias, el mundo funerario…, resultan sumamente atractivas para el gran público ya que atañen a las emociones, los sentimientos, los placeres y las preocupaciones de las personas.
La doctora Amparo Arroyo de la Fuente, es arqueóloga y autora de diversos artículos. A destacar, la publicación del libro “La vida cotidiana en la Roma de los Césares”.
Mª Ángeles Sevillano
![[Img #11257]](upload/img/periodico/img_11257.jpg)
Mª Ángeles Sevillano: ¿Qué paralelismos podemos establecer entre la vida cotidiana y la sociedad en la Roma imperial y una ciudad de provincias como Asturica, situada, además, en el extremo del imperio?
Amparo Arroyo: A pesar de la distancia y a pesar de estar como bien dices situada en uno de los extremos, son muchos los paralelismos que se pueden establecer con respecto a la vida cotidiana, principalmente porque Roma es una cultura que se expande de este modo, es decir, que transmite su lengua, su arquitectura, su religión.
Aunque estemos en una provincia alejada, son muchos los romanos que se trasladan a vivir a esta provincia, magistrados, etc. En el caso de un lugar como Astúrica, tan cercano a un yacimiento minero se establecen también soldados que se convierten en veteranos, que muchas veces se quedan instalados en esta zona y que tratan de reproducir la vida que llevaban en su lugar de origen, en Roma o, a veces, en otras provincias. Y por ello es muy habitual que encontremos paralelismos desde el punto de vista de costumbres de todo tipo, desde mercados, tiendas, termas, hábitos incluso de higiene, de modas, de vestimentas. Costumbres que se reproducen en la provincia siempre a menor escala, porque indudablemente Roma es una ciudad de enormes proporciones al comienzo del imperio y, por lo tanto, su modelo se convierte en una modesta copia de lo que era la vida cotidiana en la ‘Urbs’.
M.A.S.: La estructura urbana documentada en Asturica sugiere, sin duda, una exhaustiva planificación y, en este sentido, la presencia del foro, como paradigma de un gran espacio público, implica el desarrollo de un programa arquitectónico a imagen y semejanza de Roma, ¿también, quizá, la importación, desde la metrópoli, de un modelo social?
A.A.: Sí, por supuesto. Al margen de esta llegada de ciudadanos de Roma o de soldados que llegaron a la provincia y que tienden a reproducir su vida cotidiana, también intencionadamente, como dices, se está reproduciendo un modelo arquitectónico. Una plaza como es el gran foro implica que se está, si no imponiendo, sí tendiendo a acostumbrar a la población indígena, a la población autóctona a utilizar todas esas estructuras habituales en Roma: El mercado, el propio foro con toda la actividad que conlleva, actividad política y también por supuesto actividad social. Por otra parte, la propia construcción de estos grandes edificios implica la importación de una mano de obra especializada capaz de realizar y de llevar a cabo todas estas obras de ingeniería romanas y también de ocuparse de su mantenimiento. El propio Augusto establece, como luego veremos, una serie de oficios que Suetonio denomina 'nuevos'; encargados del mantenimiento de acueductos, encargados de la prevención de incendios, prevención de inundaciones, etc. Todos estos oficios se traen también a las provincias y se imponen como un modelo social, como una forma de acostumbrar en cierto sentido a la población autóctona al modelo de vida romana.
M.A.S.: En este sentido, ¿cómo se produce la adaptación de la población indígena al modelo social impuesto por los romanos?; ¿cuáles son las connotaciones políticas de este proceso denominado romanización?
A.A.: La romanización supone una pacificación también de la provincia. Por supuesto, la adaptación de la población indígena en un primer momento siempre es violenta, es decir, siempre hay un enfrentamiento. Cuando Roma conquista la provincia, comienza la romanización, que es un proceso de adecuación de las diferentes mentalidades, respetando en lo posible la cultura autóctona. Por supuesto, la romanización tiene un sentido político, que es pacificar una zona, en este caso, especialmente importante desde el punto de vista de la riqueza minera y también muy importante en lo que respecta a las vías de comunicación a lo largo de Hispania. En este sentido la romanización fue relativamente rápida en esta zona de Hispania, lo que supuso la adaptación de la población indígena a la vida cotidiana, a la vida política y a la vida social del Imperio romano.
![[Img #11258]](upload/img/periodico/img_11258.jpg)
M.A.S.: Supongo que también, esa adaptación de la que me hablas se puede extrapolar también al ámbito religioso, y yo quería preguntarte ya que tenemos una pieza que se custodia en el museo arqueológico nacional de la que tenemos una réplica en el Museo Romano , de una plaquita de plata dorada encontrada en la villa de los Billares, en la localidad de Quintana del Marco, justo al borde de la vía de la Plata, que como sabes enlazaba Mérida con Astorga, y esa plaquita porta la inscripción ‘Marti Tileno’. Que desde luego hemos interpretado como ese sincretismo religioso entre un Dios indígena Tilenus que podría ser perfectamente el Dios de los montes y Marte que forma parte del panteón romano ¿qué opinas de esta cuestión?
A.A.: Pues, personalmente, me interesa todo lo que es el sincretismo religioso porque es uno de mis ámbitos de investigación, y esta pieza es particularmente interesante. No cabe duda de que los romanos, si no asimilaron cultos ajenos, sí los toleraron sin ningún tipo de problema. La creación de estas divinidades sincréticas tan interesantes ya subraya la total asimilación entre la población romana y la población autóctona. Cuando algo tan profundo, tan importante como son los cultos religiosos llegan a mezclar divinidades romanas y divinidades autóctonas es porque ya la romanización ha llegado a un grado importante. Los romanos hacían esto con muchísima inteligencia y no siempre imponían ‘la triada capitolina’ (también aquí he visto algunas estelas muy interesantes dedicadas a ‘Júpiter Óptimo Máximo’), sino que a veces utilizaban incluso divinidades ajenas al Imperio romano como puede ser el caso de divinidades egipcias Isis y Serapis. Sin embargo, estas deidades extranjeras servían como forma de romanización de las provincias porque habían tenido un gran éxito en Roma, sobre todo a partir del siglo primero antes de Cristo, y porque eran cultos especialmente atractivos.
Pero, independientemente de estos procesos, es todavía más interesante el caso que nos encontramos aquí, una divinidad probablemente muy local que se sincretiza con una de las grandes divinidades romanas que, además, venía de lo que denominaban ‘la interpretatio romana’, es decir, de su asimilación con una divinidad griega, y también de un sincretismo con deidades etruscas; todo ello denota la existencia de una divinidad sincrética cuyo culto se permite y se fomenta, probablemente, en esta zona. A mí me parece muy interesante porque implica, primero, el respeto por lo autóctono y es, por otra parte, un síntoma muy claro de esta romanización de la que hablábamos, es decir, de cómo el respeto por la cultura con la que se encuentran los romanos en su conquista sirve para ir mezclándose con la cultura que ellos traen, que sería este nuevo dios, este Marte, y que, por lo tanto, al identificar ambas divinidades, sirve también como método de pacificación de la población.
Me interesa mucho este tema porque estudiando esta asimilación de dioses extranjeros con dioses romanos, me sorprende la tolerancia, la enorme tolerancia de los politeísmos; porque cuando un pueblo tiene una religión en la que hay un gran número de dioses es muy fácil encontrar puntos de coincidencia ante la importación de un nuevo Dios. He aquí un Dios de los montes que se identifica con un Dios que también protege la agricultura o protege los montes; la asimilación es sencilla. Entonces se mezclan no sólo las atribuciones, las advocaciones de estas divinidades, sino que además se busca una iconografía sincrética; es decir, se conciben para el nuevo Dios atributos de la divinidad original y atributos de la divinidad romana y de este modo se crea una imagen para que la población autóctona siga, continúe con lo que son sus ritos habituales, no note ningún cambio, no note ninguna invasión violenta de su intimidad religiosa y pueda continuar con sus tradiciones y de este modo se adapte al nuevo culto de una forma suave, de una forma pacífica. Los grandes enfrentamientos religiosos vienen siempre con los monoteísmos, cuando se manifiesta que, aparte del Dios único y venerado, no existe ninguno más. La tolerancia del politeísmo implica una gran riqueza cultural.
M.A.S.: Entonces podríamos decir que utilizan la religión como un vehículo para la romanización y la pacificación con los pueblos recién conquistados.
A.A: Desde mi punto de vista, sí. En estas sociedades tan arcaicas, la religión es un elemento muy importante, muy íntimo y significativo de una población, algo que la identifica plenamente; si un invasor llega y directamente prohíbe el culto a un Dios, va a encontrarse una resistencia constante, sin embargo, si continúa permitiendo ese culto pero, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, va introduciendo cultos propios, lo que logra es que todo siga un curso normal y la nueva cultura se imponga de forma pacífica.
![[Img #11261]](upload/img/periodico/img_11261.jpg)
M.A.S: Más normal más natural... En diferentes excavaciones arqueológicas realizadas en Astorga hemos encontrado numerosos fragmentos de todo tipo, en este caso repertorios cerámicos y dentro de esos repertorios cerámicos tenemos fragmentos de ánforas cuyo análisis de las pastas de esas ánforas han determinado que en esta ciudad se consumía vino importado de Rodas. También y esto sí que es muy frecuente porque hemos encontrado en numerosos solares retos de ostras. Yo creo que estas costumbres alimenticias implican, al menos desde el punto de vista de la actualidad, desde un punto de vista contemporáneo, un sibaritismo. Entonces ¿qué trascendencia social en el contexto de la vida cotidiana podrían tener estos hallazgos y conclusiones a las que hemos llegado con estas piezas o con estas analíticas?
A.A.: Me parecen muy interesantes estos hallazgos y estos análisis que habéis realizado porque el vino en Roma también tiene un carácter simbólico. Independientemente de que se tomara incluso por la calle , en los ‘termopolia’, pues los ciudadanos lo bebían habitualmente, el vino también implica un aspecto religioso, relacionado con Dionisio/Baco, en el que no vamos a entrar porque, probablemente, en estos contextos domésticos no tiene esa relación con ritos orgiásticos o báquicos. Pero también tenía un carácter simbólico y era casi como un signo de civilización. Los romanos pensaban que la cerveza era cosa de bárbaros, de egipcios y de pueblos del norte, ajenos a la civilización. El vino se relacionaba con la cultura latina y también con la griega. Pero la imagen que tienen los romanos de la cultura griega es una mezcla entre admiración y rivalidad, lo que no es óbice para que en época imperial muchos de los educadores que se ocupaban de la formación de los jóvenes fueran esclavos griegos, los denominados pedagogos.
Pero, volviendo al vino, en Grecia también tenía ese carácter de hermanamiento; el simposio en el que se bebía vino, con un carácter cultural, reunía a los grandes ciudadanos de la ‘polis’ para hablar en torno únicamente a la bebida, nada que ver con la imagen de los banquetes que nos han transmitido algunas novelas satíricas, como el banquete de Trimalción descrito en el ‘Satyricon’ de Petronio o, por supuesto, lo que nos ha mostrado al respecto el cine, una imagen muy deteriorada de lo que nos han transmitido la arqueología y las fuentes.
En los banquetes sencillos, muchas veces frugales, el vino tenía un papel muy importante desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de civilización. El hecho de que aquí llegaran grandes personajes, magistrados de Roma, y que estén importando además vino de Rodas y que consuman este vino en la intimidad de la ‘Domus’, posee ya un importante carácter simbólico en lo que se refiere a las costumbres, a la romanización; y si además era vino importando de Rodas, que era un lujo que se estaba consumiendo junto con las ostras, indica el alto nivel económico que se llegó a tener en Astúrica, probablemente, muy relacionado con la zona tan rica en la que nos encontramos y con que, además de llegar esos magistrados o esos soldados licenciados, legionarios licenciados del ejército, probablemente llegaran también múltiples comerciantes de Roma, gente que lo que hacía era gestionar la riqueza que se estaba produciendo en la provincia para llevarla a Roma. Sin duda estos dos aspectos que señalas, el vino y las ostras, denotan ya el total asentamiento de esa romanización de la que venimos hablando.
M.A.S.: También a nivel gastronómico
A.A.: Por supuesto.
M.A.S.: Estamos conmemorando el bimilenario de la muerte del emperador Octavio Augusto que impuso en Roma una serie de medidas relativas a la organización social. ¿Qué repercusión tuvo esa política social en las provincias del imperio, concretamente cómo podría ser o cómo podría reflejarse aquí, en el extremo noroccidental de Hispania?
A.A.: Las medidas de Augusto indudablemente son medidas tomadas para todo el Imperio. Antes hablábamos de la romanización y de cómo se produce y ahora, al mencionar a Augusto, recordaba un dato importante, algo que hacían habitualmente los romanos: sacar de su entorno a altos personajes de la sociedad y criarlos en Roma para luego devolverlos a su entorno ya con una mentalidad más romana que propia. Es lo que hizo, por ejemplo, Augusto con los hijos de Cleopatra Séptima y Marco Antonio, con Cleopatra Selene y Alejandro Helios, criados en Roma por Octavia, su hermana, con la intención de devolverlos al entorno africano completamente romanizados. Cleopatra Selene se casó con Juba II de Mauritania, convertido en aliado de Roma. Las medidas que tomó Augusto, sobre todo de cariz conservador, con respecto al matrimonio, a la conservación de la familia, al fomento de la natalidad de ciudadanos romanos, por supuesto, afectan también a las provincias; pero yo creo que son más interesantes las medidas que Augusto toma para fomentar la ‘dignitas’ de los altos magistrados en Roma, senadores y caballeros, pero en las provincias también se va a subrayar la ‘dignitas’ de los magistrados enviados por Roma para gestionar esas provincias o esas ciudades; en este sentido, es muy importante, porque lo que hace es diferenciar con mucha claridad las clases sociales. En las provincias lo que va a hacer es también diferenciar con muchísima claridad entre quiénes son romanos asentados en las provincias y el resto de la población autóctona, y esto sirve sobre todo para fomentar la autoridad de Roma en una provincia y, de ese modo, facilitar el control que, en definitiva, era lo que perseguían: controlar una provincia de cara a la importación de materia prima a Roma.
![[Img #11259]](upload/img/periodico/img_11259.jpg)
M.A.S.: Aunque en el ambiente doméstico yo creo que quien más permanecía en la casa, en la ‘domus’, era la mujer pero también es cierto que por lo que sabemos las mujeres tenían también cierta libertad, podían acudir a las termas,. En unas excavaciones que yo he dirigido en Astorga, en las denominadas termas mayores de Astorga, un complejo termal de grandes dimensiones, de carácter público, encontramos en un nivel de derrumbe de un hipocausto, más de cincuenta ‘acus crinalis’, horquillas… Entonces, ¿Hasta qué punto, desde nuestra perspectiva actual podemos decir que la mujer tenía libertades, o estaba sometida y en qué medida a su esposo o a su padre?
A.A.: A mí me llama muchísimo la atención la progresión que tiene la mujer en Roma, en el período que abarca desde la República hasta la consolidación del Imperio; es decir, el ver como se va liberando de la autoridad del padre y de la autoridad del marido. De estar sometida plenamente en época republicana primero al padre, luego al marido, hasta el punto de que ellos tenían derecho de vida y muerte sobre los esclavos, la esposa y los hijos, hasta que en la época imperial la mujer puede disponer de su dote, con el enorme significado de independencia que esto conlleva. Antes la dote pasaba del padre al marido y si la mujer se divorciaba esa dote quedaba perdida; bueno, si el marido se divorciada, porque la mujer no disponía de esa potestad. Teniendo su dote la mujer tiene la independencia de disponer de su propio patrimonio, con lo cual las cosas varían muchísimo.
También Augusto se preocupó por la familia y trató de promocionar la natalidad, y penó el adulterio, tanto de hombres como de mujeres. Ahí ya se ve una igualdad importante en época de Augusto, porque antes sólo se penalizaba el adulterio de la mujer, hasta incluso con la muerte. Pero en época de Augusto ya hay una igualdad, se pena el adulterio de ambos de la misma manera; con respecto al divorcio no tienen ningún problema, de hecho, Augusto se casó tres veces, es decir, el divorcio era algo habitual en Roma. Pero ya la mujer, cuando se divorcia, tiene su dote, tiene su propio patrimonio y eso le da una libertad enorme con respecto al marido y con respecto al padre; ella puede disponer de su dinero, y además estamos en una época en la que Roma ya se está convirtiendo en un Imperio no sólo políticamente sino territorialmente, es decir, a Roma y a las provincias llegan productos de Oriente, de Egipto recién conquistado, telas, joyas, con lo cual la mujer empieza a disponer de ese patrimonio y a disponer de esa libertad que le da el hecho de que, si es repudiada por su esposo, no se queda en la miseria.
Tampoco está mal visto el divorcio, aunque desde los sectores más conservadores se critique mucho esta actitud de la mujer y el hecho de que la mujer pueda disponer de su propia vida. Me sorprende mucho ese cambio en un período de tiempo tan corto y en una época tan arcaica. Incluso, en España, hasta hace 50 o 60 años, la mujer firmaba escrituras o documentos importantes con permiso del marido. Me parece impresionante que en Roma, en el siglo primero, ya la mujer era independiente del marido; es admirable como la mujer romana en poco tiempo logra realmente una independencia sorprendente para el momento en el que nos encontramos, una auténtica emancipación.
M.A.S.: Interesante, sin duda…
La doctora Amparo Arroyo de la Fuente, es arqueóloga y autora de diversos artículos. A destacar, la publicación del libro “La vida cotidiana en la Roma de los Césares”.
Mª Ángeles Sevillano
![[Img #11257]](upload/img/periodico/img_11257.jpg)
Mª Ángeles Sevillano: ¿Qué paralelismos podemos establecer entre la vida cotidiana y la sociedad en la Roma imperial y una ciudad de provincias como Asturica, situada, además, en el extremo del imperio?
Amparo Arroyo: A pesar de la distancia y a pesar de estar como bien dices situada en uno de los extremos, son muchos los paralelismos que se pueden establecer con respecto a la vida cotidiana, principalmente porque Roma es una cultura que se expande de este modo, es decir, que transmite su lengua, su arquitectura, su religión.
Aunque estemos en una provincia alejada, son muchos los romanos que se trasladan a vivir a esta provincia, magistrados, etc. En el caso de un lugar como Astúrica, tan cercano a un yacimiento minero se establecen también soldados que se convierten en veteranos, que muchas veces se quedan instalados en esta zona y que tratan de reproducir la vida que llevaban en su lugar de origen, en Roma o, a veces, en otras provincias. Y por ello es muy habitual que encontremos paralelismos desde el punto de vista de costumbres de todo tipo, desde mercados, tiendas, termas, hábitos incluso de higiene, de modas, de vestimentas. Costumbres que se reproducen en la provincia siempre a menor escala, porque indudablemente Roma es una ciudad de enormes proporciones al comienzo del imperio y, por lo tanto, su modelo se convierte en una modesta copia de lo que era la vida cotidiana en la ‘Urbs’.
M.A.S.: La estructura urbana documentada en Asturica sugiere, sin duda, una exhaustiva planificación y, en este sentido, la presencia del foro, como paradigma de un gran espacio público, implica el desarrollo de un programa arquitectónico a imagen y semejanza de Roma, ¿también, quizá, la importación, desde la metrópoli, de un modelo social?
A.A.: Sí, por supuesto. Al margen de esta llegada de ciudadanos de Roma o de soldados que llegaron a la provincia y que tienden a reproducir su vida cotidiana, también intencionadamente, como dices, se está reproduciendo un modelo arquitectónico. Una plaza como es el gran foro implica que se está, si no imponiendo, sí tendiendo a acostumbrar a la población indígena, a la población autóctona a utilizar todas esas estructuras habituales en Roma: El mercado, el propio foro con toda la actividad que conlleva, actividad política y también por supuesto actividad social. Por otra parte, la propia construcción de estos grandes edificios implica la importación de una mano de obra especializada capaz de realizar y de llevar a cabo todas estas obras de ingeniería romanas y también de ocuparse de su mantenimiento. El propio Augusto establece, como luego veremos, una serie de oficios que Suetonio denomina 'nuevos'; encargados del mantenimiento de acueductos, encargados de la prevención de incendios, prevención de inundaciones, etc. Todos estos oficios se traen también a las provincias y se imponen como un modelo social, como una forma de acostumbrar en cierto sentido a la población autóctona al modelo de vida romana.
M.A.S.: En este sentido, ¿cómo se produce la adaptación de la población indígena al modelo social impuesto por los romanos?; ¿cuáles son las connotaciones políticas de este proceso denominado romanización?
A.A.: La romanización supone una pacificación también de la provincia. Por supuesto, la adaptación de la población indígena en un primer momento siempre es violenta, es decir, siempre hay un enfrentamiento. Cuando Roma conquista la provincia, comienza la romanización, que es un proceso de adecuación de las diferentes mentalidades, respetando en lo posible la cultura autóctona. Por supuesto, la romanización tiene un sentido político, que es pacificar una zona, en este caso, especialmente importante desde el punto de vista de la riqueza minera y también muy importante en lo que respecta a las vías de comunicación a lo largo de Hispania. En este sentido la romanización fue relativamente rápida en esta zona de Hispania, lo que supuso la adaptación de la población indígena a la vida cotidiana, a la vida política y a la vida social del Imperio romano.
![[Img #11258]](upload/img/periodico/img_11258.jpg)
M.A.S.: Supongo que también, esa adaptación de la que me hablas se puede extrapolar también al ámbito religioso, y yo quería preguntarte ya que tenemos una pieza que se custodia en el museo arqueológico nacional de la que tenemos una réplica en el Museo Romano , de una plaquita de plata dorada encontrada en la villa de los Billares, en la localidad de Quintana del Marco, justo al borde de la vía de la Plata, que como sabes enlazaba Mérida con Astorga, y esa plaquita porta la inscripción ‘Marti Tileno’. Que desde luego hemos interpretado como ese sincretismo religioso entre un Dios indígena Tilenus que podría ser perfectamente el Dios de los montes y Marte que forma parte del panteón romano ¿qué opinas de esta cuestión?
A.A.: Pues, personalmente, me interesa todo lo que es el sincretismo religioso porque es uno de mis ámbitos de investigación, y esta pieza es particularmente interesante. No cabe duda de que los romanos, si no asimilaron cultos ajenos, sí los toleraron sin ningún tipo de problema. La creación de estas divinidades sincréticas tan interesantes ya subraya la total asimilación entre la población romana y la población autóctona. Cuando algo tan profundo, tan importante como son los cultos religiosos llegan a mezclar divinidades romanas y divinidades autóctonas es porque ya la romanización ha llegado a un grado importante. Los romanos hacían esto con muchísima inteligencia y no siempre imponían ‘la triada capitolina’ (también aquí he visto algunas estelas muy interesantes dedicadas a ‘Júpiter Óptimo Máximo’), sino que a veces utilizaban incluso divinidades ajenas al Imperio romano como puede ser el caso de divinidades egipcias Isis y Serapis. Sin embargo, estas deidades extranjeras servían como forma de romanización de las provincias porque habían tenido un gran éxito en Roma, sobre todo a partir del siglo primero antes de Cristo, y porque eran cultos especialmente atractivos.
Pero, independientemente de estos procesos, es todavía más interesante el caso que nos encontramos aquí, una divinidad probablemente muy local que se sincretiza con una de las grandes divinidades romanas que, además, venía de lo que denominaban ‘la interpretatio romana’, es decir, de su asimilación con una divinidad griega, y también de un sincretismo con deidades etruscas; todo ello denota la existencia de una divinidad sincrética cuyo culto se permite y se fomenta, probablemente, en esta zona. A mí me parece muy interesante porque implica, primero, el respeto por lo autóctono y es, por otra parte, un síntoma muy claro de esta romanización de la que hablábamos, es decir, de cómo el respeto por la cultura con la que se encuentran los romanos en su conquista sirve para ir mezclándose con la cultura que ellos traen, que sería este nuevo dios, este Marte, y que, por lo tanto, al identificar ambas divinidades, sirve también como método de pacificación de la población.
Me interesa mucho este tema porque estudiando esta asimilación de dioses extranjeros con dioses romanos, me sorprende la tolerancia, la enorme tolerancia de los politeísmos; porque cuando un pueblo tiene una religión en la que hay un gran número de dioses es muy fácil encontrar puntos de coincidencia ante la importación de un nuevo Dios. He aquí un Dios de los montes que se identifica con un Dios que también protege la agricultura o protege los montes; la asimilación es sencilla. Entonces se mezclan no sólo las atribuciones, las advocaciones de estas divinidades, sino que además se busca una iconografía sincrética; es decir, se conciben para el nuevo Dios atributos de la divinidad original y atributos de la divinidad romana y de este modo se crea una imagen para que la población autóctona siga, continúe con lo que son sus ritos habituales, no note ningún cambio, no note ninguna invasión violenta de su intimidad religiosa y pueda continuar con sus tradiciones y de este modo se adapte al nuevo culto de una forma suave, de una forma pacífica. Los grandes enfrentamientos religiosos vienen siempre con los monoteísmos, cuando se manifiesta que, aparte del Dios único y venerado, no existe ninguno más. La tolerancia del politeísmo implica una gran riqueza cultural.
M.A.S.: Entonces podríamos decir que utilizan la religión como un vehículo para la romanización y la pacificación con los pueblos recién conquistados.
A.A: Desde mi punto de vista, sí. En estas sociedades tan arcaicas, la religión es un elemento muy importante, muy íntimo y significativo de una población, algo que la identifica plenamente; si un invasor llega y directamente prohíbe el culto a un Dios, va a encontrarse una resistencia constante, sin embargo, si continúa permitiendo ese culto pero, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, va introduciendo cultos propios, lo que logra es que todo siga un curso normal y la nueva cultura se imponga de forma pacífica.
![[Img #11261]](upload/img/periodico/img_11261.jpg)
M.A.S: Más normal más natural... En diferentes excavaciones arqueológicas realizadas en Astorga hemos encontrado numerosos fragmentos de todo tipo, en este caso repertorios cerámicos y dentro de esos repertorios cerámicos tenemos fragmentos de ánforas cuyo análisis de las pastas de esas ánforas han determinado que en esta ciudad se consumía vino importado de Rodas. También y esto sí que es muy frecuente porque hemos encontrado en numerosos solares retos de ostras. Yo creo que estas costumbres alimenticias implican, al menos desde el punto de vista de la actualidad, desde un punto de vista contemporáneo, un sibaritismo. Entonces ¿qué trascendencia social en el contexto de la vida cotidiana podrían tener estos hallazgos y conclusiones a las que hemos llegado con estas piezas o con estas analíticas?
A.A.: Me parecen muy interesantes estos hallazgos y estos análisis que habéis realizado porque el vino en Roma también tiene un carácter simbólico. Independientemente de que se tomara incluso por la calle , en los ‘termopolia’, pues los ciudadanos lo bebían habitualmente, el vino también implica un aspecto religioso, relacionado con Dionisio/Baco, en el que no vamos a entrar porque, probablemente, en estos contextos domésticos no tiene esa relación con ritos orgiásticos o báquicos. Pero también tenía un carácter simbólico y era casi como un signo de civilización. Los romanos pensaban que la cerveza era cosa de bárbaros, de egipcios y de pueblos del norte, ajenos a la civilización. El vino se relacionaba con la cultura latina y también con la griega. Pero la imagen que tienen los romanos de la cultura griega es una mezcla entre admiración y rivalidad, lo que no es óbice para que en época imperial muchos de los educadores que se ocupaban de la formación de los jóvenes fueran esclavos griegos, los denominados pedagogos.
Pero, volviendo al vino, en Grecia también tenía ese carácter de hermanamiento; el simposio en el que se bebía vino, con un carácter cultural, reunía a los grandes ciudadanos de la ‘polis’ para hablar en torno únicamente a la bebida, nada que ver con la imagen de los banquetes que nos han transmitido algunas novelas satíricas, como el banquete de Trimalción descrito en el ‘Satyricon’ de Petronio o, por supuesto, lo que nos ha mostrado al respecto el cine, una imagen muy deteriorada de lo que nos han transmitido la arqueología y las fuentes.
En los banquetes sencillos, muchas veces frugales, el vino tenía un papel muy importante desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de civilización. El hecho de que aquí llegaran grandes personajes, magistrados de Roma, y que estén importando además vino de Rodas y que consuman este vino en la intimidad de la ‘Domus’, posee ya un importante carácter simbólico en lo que se refiere a las costumbres, a la romanización; y si además era vino importando de Rodas, que era un lujo que se estaba consumiendo junto con las ostras, indica el alto nivel económico que se llegó a tener en Astúrica, probablemente, muy relacionado con la zona tan rica en la que nos encontramos y con que, además de llegar esos magistrados o esos soldados licenciados, legionarios licenciados del ejército, probablemente llegaran también múltiples comerciantes de Roma, gente que lo que hacía era gestionar la riqueza que se estaba produciendo en la provincia para llevarla a Roma. Sin duda estos dos aspectos que señalas, el vino y las ostras, denotan ya el total asentamiento de esa romanización de la que venimos hablando.
M.A.S.: También a nivel gastronómico
A.A.: Por supuesto.
M.A.S.: Estamos conmemorando el bimilenario de la muerte del emperador Octavio Augusto que impuso en Roma una serie de medidas relativas a la organización social. ¿Qué repercusión tuvo esa política social en las provincias del imperio, concretamente cómo podría ser o cómo podría reflejarse aquí, en el extremo noroccidental de Hispania?
A.A.: Las medidas de Augusto indudablemente son medidas tomadas para todo el Imperio. Antes hablábamos de la romanización y de cómo se produce y ahora, al mencionar a Augusto, recordaba un dato importante, algo que hacían habitualmente los romanos: sacar de su entorno a altos personajes de la sociedad y criarlos en Roma para luego devolverlos a su entorno ya con una mentalidad más romana que propia. Es lo que hizo, por ejemplo, Augusto con los hijos de Cleopatra Séptima y Marco Antonio, con Cleopatra Selene y Alejandro Helios, criados en Roma por Octavia, su hermana, con la intención de devolverlos al entorno africano completamente romanizados. Cleopatra Selene se casó con Juba II de Mauritania, convertido en aliado de Roma. Las medidas que tomó Augusto, sobre todo de cariz conservador, con respecto al matrimonio, a la conservación de la familia, al fomento de la natalidad de ciudadanos romanos, por supuesto, afectan también a las provincias; pero yo creo que son más interesantes las medidas que Augusto toma para fomentar la ‘dignitas’ de los altos magistrados en Roma, senadores y caballeros, pero en las provincias también se va a subrayar la ‘dignitas’ de los magistrados enviados por Roma para gestionar esas provincias o esas ciudades; en este sentido, es muy importante, porque lo que hace es diferenciar con mucha claridad las clases sociales. En las provincias lo que va a hacer es también diferenciar con muchísima claridad entre quiénes son romanos asentados en las provincias y el resto de la población autóctona, y esto sirve sobre todo para fomentar la autoridad de Roma en una provincia y, de ese modo, facilitar el control que, en definitiva, era lo que perseguían: controlar una provincia de cara a la importación de materia prima a Roma.
![[Img #11259]](upload/img/periodico/img_11259.jpg)
M.A.S.: Aunque en el ambiente doméstico yo creo que quien más permanecía en la casa, en la ‘domus’, era la mujer pero también es cierto que por lo que sabemos las mujeres tenían también cierta libertad, podían acudir a las termas,. En unas excavaciones que yo he dirigido en Astorga, en las denominadas termas mayores de Astorga, un complejo termal de grandes dimensiones, de carácter público, encontramos en un nivel de derrumbe de un hipocausto, más de cincuenta ‘acus crinalis’, horquillas… Entonces, ¿Hasta qué punto, desde nuestra perspectiva actual podemos decir que la mujer tenía libertades, o estaba sometida y en qué medida a su esposo o a su padre?
A.A.: A mí me llama muchísimo la atención la progresión que tiene la mujer en Roma, en el período que abarca desde la República hasta la consolidación del Imperio; es decir, el ver como se va liberando de la autoridad del padre y de la autoridad del marido. De estar sometida plenamente en época republicana primero al padre, luego al marido, hasta el punto de que ellos tenían derecho de vida y muerte sobre los esclavos, la esposa y los hijos, hasta que en la época imperial la mujer puede disponer de su dote, con el enorme significado de independencia que esto conlleva. Antes la dote pasaba del padre al marido y si la mujer se divorciaba esa dote quedaba perdida; bueno, si el marido se divorciada, porque la mujer no disponía de esa potestad. Teniendo su dote la mujer tiene la independencia de disponer de su propio patrimonio, con lo cual las cosas varían muchísimo.
También Augusto se preocupó por la familia y trató de promocionar la natalidad, y penó el adulterio, tanto de hombres como de mujeres. Ahí ya se ve una igualdad importante en época de Augusto, porque antes sólo se penalizaba el adulterio de la mujer, hasta incluso con la muerte. Pero en época de Augusto ya hay una igualdad, se pena el adulterio de ambos de la misma manera; con respecto al divorcio no tienen ningún problema, de hecho, Augusto se casó tres veces, es decir, el divorcio era algo habitual en Roma. Pero ya la mujer, cuando se divorcia, tiene su dote, tiene su propio patrimonio y eso le da una libertad enorme con respecto al marido y con respecto al padre; ella puede disponer de su dinero, y además estamos en una época en la que Roma ya se está convirtiendo en un Imperio no sólo políticamente sino territorialmente, es decir, a Roma y a las provincias llegan productos de Oriente, de Egipto recién conquistado, telas, joyas, con lo cual la mujer empieza a disponer de ese patrimonio y a disponer de esa libertad que le da el hecho de que, si es repudiada por su esposo, no se queda en la miseria.
Tampoco está mal visto el divorcio, aunque desde los sectores más conservadores se critique mucho esta actitud de la mujer y el hecho de que la mujer pueda disponer de su propia vida. Me sorprende mucho ese cambio en un período de tiempo tan corto y en una época tan arcaica. Incluso, en España, hasta hace 50 o 60 años, la mujer firmaba escrituras o documentos importantes con permiso del marido. Me parece impresionante que en Roma, en el siglo primero, ya la mujer era independiente del marido; es admirable como la mujer romana en poco tiempo logra realmente una independencia sorprendente para el momento en el que nos encontramos, una auténtica emancipación.
M.A.S.: Interesante, sin duda…