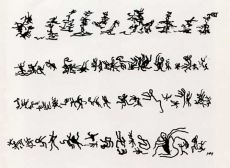Toda la tristeza del mundo
Un cuento cedido por 'Manual de Ultramarinos' de su ya famosa antología de narradores 'Los Esquinados'. Desvela el secreto de un hombre cuando trata el secreto de otro, el del profesor Joseph Berger; de paso un recorrido erudito por toda la belleza del mundo que se atesora, como es sabido, en la ciudad de Praga.
![[Img #13152]](upload/img/periodico/img_13152.jpg)
Alguna vez en estos años he recordado a Berger.
Josef Berger era profesor de la Universidad Alemana de Praga cuando nosotros no éramos más que simples estudiantes. Pertenecía al mismo círculo que Gustav Jungbauer, el folklorista, y que los profesores Wassenbacher, Neudorf e Eichelberger y con ellos se le veía a menudo en las reuniones que celebraban en la ‘Deutsches Haus’, hoy Casa Eslava. Sin embargo, pese a frecuentar a la minoría alemana, muchos de mis compañeros especulaban sobre su origen. Había quien decía que, en realidad, era checo, como Ji?í Polívka, el autor, junto al berlinés Bolte, de la famosa edición de los cuentos de los hermanos Grimm. Otros aseguraban que había venido de Viena y que su acento y su inclinación por la ópera lo delataban. Alguno afirmaba tajante que era de origen polaco, de Danzig, o húngaro o croata e, incluso, los más osados se atrevían a decir que pertenecía a la aristocracia rusa en el exilio. Años después supimos que su única vinculación con ese país era que, estando alistado en el ejército austrohúngaro durante la Gran Guerra, había sido hecho prisionero por los rusos y, una vez finalizada la contienda, había regresado a Rusia como voluntario de la Cruz Roja para participar en la repatriación de muchos de sus compañeros que todavía permanecían allí.
Aunque, en realidad, nada de esto era importante, pero para nosotros era una forma como otra cualquiera de llenar nuestros ocios que, en la juventud, acostumbran a ser muchos. La verdad es que muchas de estas historias no eran más que leyendas sin fundamento, aunque alguna de ellas resultara finalmente cierta, como la de que el profesor Wassenbacher se había alistado en la Marina del Káiser durante la guerra. Sin embargo, nuestro interés por Berger era mayor que por los otros, quizás por el hecho de que en torno a su aspecto bonachón y circunspecto parecía gravitar un extraño hálito de misterio que anhelábamos desentrañar.
Sus clases de Derecho Mercantil en el ‘Carolinum’ estaban llenas de referencias eruditas e ingeniosos comentarios al margen que rompían ante nuestros ojos la imagen de personaje taciturno que transmitía cuando estaba fuera del aula. Tenían lugar siempre a las primeras horas de la mañana, cuando el sol ni siquiera había comenzado a salir, hecho que acabó provocando todo tipo de especulaciones entre nosotros. Algunos insinuaban que era así porque eso le permitía asistir directamente desde el cabaret de la calle Na m?stku en el que, más de una vez, habíamos visto a algunos de sus compañeros de la tertulia de la Deutsches Haus. Otros aseguraban que no soportaba la visión de la luz solar, pues pertenecía a la categoría de los no muertos, de los vampiros. Esto último era, en realidad, una estupidez, pero se basaba en que era habitual cruzarnos con él en nuestro deambular por la ciudad y sus alrededores, siempre a la puesta del sol y nunca antes. En aquellos paseos nos lo encontrábamos subiendo la colina de Pet?ín, sentado en el parque Chotek o bajando del Castillo por la Zámecké schody, pero también vagando por las calles más concurridas a esas horas, bajo los edificios de la majestuosa Masarykovo náb?eží o atravesando la K?ižovnické nám?stí y el puente en dirección a Malá Strana. Siempre iba invariablemente solo, fumando, reconcentrado en sus pensamientos hasta el punto de no vernos cuando pasábamos a su lado.
Recuerdo que, en aquel curso en el que fui su alumno, sólo asistíamos a sus clases tres personas. Sin embargo, a medida que avanzaba el año, me di cuenta de que, de las tres, la única cara que siempre se repetía era la mía, algo que no dejaba de inquietarme, pero que no parecía extrañar lo más mínimo al profesor Berger, quien, a menudo, comenzaba diciendo:
–Buenos días, señor Reinhardt.
Como si yo fuese, junto con él, la única persona presente en el aula. Luego, con el curso ya casi finalizado, supe que el resto de alumnos matriculados se habían puesto de acuerdo para no tener que madrugar a aquellas horas tan tempranas y que, incluso, habían elaborado una especie de calendario de trabajo, de modo que podían turnarse para tomar los apuntes que después intercambiaban. Yo ni siquiera me había enterado, pues, pese a figurar inscrito en alguna de las asociaciones estudiantiles de entonces, no estaba todavía muy versado en la picaresca de la vida universitaria. Y eso que la mayor parte de mis amigos y yo dedicábamos bastante tiempo a frecuentar las tertulias de cafés como el Louvre, o a asistir a las representaciones del teatro alemán, pero también a las del M?tské divadlo, o Teatro Municipal Checo, y tampoco hacíamos ascos a las del teatro yiddish del Café Savoy, de la plaza Kozí. Además, éramos asiduos a los cines, los cabarets, como el Lucerna, y las librerías, especialmente las de la calle Na príkop?, donde uno podía adquirir todas las novedades del momento.
![[Img #13155]](upload/img/periodico/img_13155.jpg)
Había allí una, cuyo nombre no consigo recordar, que ofrecía, sobre todo, literatura de autores checos, como Rudolf T?snohlídek, Jaroslav Hašek, František ?elakovský o Jan Neruda. Estaba regentada por una mujer de unos cuarenta y pico años, de cabello rubio y unos ojos negros, oscuros, almendrados y extraordinariamente grandes y vivos. Eran los ojos más hermosos de toda Praga y estoy convencido de que, tanto mis amigos como yo mismo, amábamos aquellos ojos en secreto e íbamos a aquel lugar más por verlos que por toda la enorme literatura que allí se nos ofrecía. Ella, la dependienta, se llamaba Nora, Nora Schalit, como supimos después. Nos gustaba también porque, cada vez que adquiríamos un libro, ella no podía resistir la tentación de hacer un sucinto juicio crítico más revelador para nosotros que toda la bibliografía erudita existente sobre cada uno de aquellos autores. En una ocasión en que le pregunté si tenía cierta novela de Gustav Meyrink, se limitó a comentar mientras me la mostraba:
–Un gran encantador de serpientes. Si es aficionado a la novela en alemán, ármese usted de paciencia.
Reconozco que aquellos juicios demoledores eran determinantes para encauzar mis gustos lectores, aunque no siempre causaban tanta impresión en algunos de mis compañeros. Recuerdo un día de mayo en el que, ya al atardecer, cuando regresaba de pasar la tarde enfrentándome a mis libros de Derecho en la biblioteca del Klementinum, decidí dar un rodeo paseando por Na príkop? contagiado del ambiente primaveral, dejándome arrastrar por el aroma de las primeras flores que llegaba desde la Václavské nám?stí esparciéndose también por las calles de la Ciudad Vieja. Caminaba absorto en mis pensamientos cuando escuché la voz de mi amigo Jaroslav.
– ¡Otto! –gritaba–. Otto, ¡ven, quiero que no te pierdas algo!
Me agarró del brazo sin darme tiempo a protestar y me arrastró a lo largo de la calle hasta que llegamos a la puerta entreabierta de la librería de Nora. Haciéndome un gesto para que guardase silencio, Jaroslav me empujó hacia el interior que se encontraba en penumbra, pues a aquellas horas el establecimiento ya debía de estar cerrado. Una vez dentro, ambos permanecimos unos segundos callados y, de pronto, comenzamos a escuchar una voz femenina, la voz de Nora, que recitaba un texto con una dulzura y una serenidad como yo jamás había escuchado a nadie antes. Aquella voz provenía del fondo, de la trastienda, donde se veía una luz tenue. Sin decirnos nada el uno al otro, Jaroslav y yo comenzamos a andar en aquella dirección con cuidado de no tropezar con nada y con miedo de romper la magia de aquella voz que parecía reclamarnos desde algún paraíso ignoto. Al llegar lo más cerca que pudimos, miramos desde la oscuridad, entre los abarrotados anaqueles, hacia el interior de la habitación medio iluminada. Como yo no era capaz de distinguir nada, Jaroslav me indicó que me colocase en el lugar desde el que él observaba y me susurró al oído:
–Fíjate para quién está leyendo.
![[Img #13153]](upload/img/periodico/img_13153.jpg)
Allí dentro, sentado junto a ella fumando su pipa con gesto de intensa concentración, estaba Josef Berger, nuestro profesor de Derecho Mercantil. Cuando ella terminó de recitar los versos que leía de un pequeño cuaderno manuscrito, cogió sus manos y lo miró con actitud devota. Entonces él la observó durante unos segundos con ternura y bajó los párpados como queriendo mostrar su aprobación por lo que acababa de escuchar. Sentí entonces en mi interior una melancolía difícil de definir.
Cuando salimos de nuevo, con el mismo sigilo con el que habíamos entrado, Jaroslav se dirigió a mí diciendo:
–Toma, para que guardes un recuerdo de este momento.
Y, sonriendo con cierta picardía, me entregó la novela de Meyrink que había rehusado comprar unos meses atrás. Aquello me pilló de improviso, sin poder reaccionar, así que la cogí desconcertado. Sin embargo, días después, regresé a la librería y se la entregué a ella sin decir nada, sin atreverme a revelarle las circunstancias en las que aquel libro había llegado a mis manos. Ella lo cogió y, sonriéndome con ternura maternal por primera y única vez, se limitó a decir:
–Confiaba en su buen juicio, señor Reinhardt… También en el literario.
Como Jaroslav contó a todos nuestros amigos la anécdota del recital al que habíamos asistido, muchos de ellos confesaron que no les parecía en absoluto extraño. Llegué a sentirme tan estúpido como cuando descubrí la organización que habían montado los demás para tomar apuntes en las clases de Mercantil. Algunos de ellos dijeron que los habían visto en más de una ocasión juntos, al profesor Berger y a Nora, siempre cogidos de la mano, paseando a media tarde, en la ópera o en las reuniones de escritores que tenían lugar en el café del Gran Hotel Šroubek, de la Václavské nám?stí, o en los cafés Corso y Continental y, últimamente, en el Café del Arco, de la calle Hybernská, en la tertulia de Franz Werfel.
Pasaron los años, la vida me alejó de Praga y me olvidé de ellos y de casi todo lo demás. Regresé mucho tiempo después, a finales de los cuarenta, pasados ya los años de hambre, miseria y desesperación de la ocupación y de la guerra. Supe, por algunos viejos amigos de entonces, que a Nora, como a muchos otros, se la habían llevado los alemanes al campo de Theresienstadt y que nadie había vuelto a saber de ella. Sentí toda la tristeza del mundo por el enorme vacío dejado por tantos amigos y conocidos que habían desaparecido.
Mentiría si dijese que no volví a saber nada del profesor Berger. Al poco de regresar a Praga, un día de invierno de comienzos de diciembre, lo vi cuando yo salía del mercado instalado en la Starom?stské nám?stí. Los niños corrían en busca de las golosinas que esperaban obtener del santo Mikuláš, las calles estaban cubiertas de nieve y abarrotadas de gente y había un intenso olor a naranjas proveniente de los tenderetes de la plaza. Salí del mercado y me interné por la calle Celetná. Entonces lo vi. Tenía el aspecto de siempre, pero un poco más avejentado. Venía fumando su pipa con gesto absorto, con las solapas del abrigo levantadas. Llevaba un sombrero negro bajo el que asomaba el cabello ahora ceniciento. Parecía un fantasma que regresara del pasado para traerme a la memoria tantos recuerdos que afloraron entonces. En ese momento deseé acercarme a él y darle un abrazo. Agradecerle sus clases luminosas y confesarle que ambos habíamos amado a la misma mujer, aunque en mi caso, desde una especie de platonismo adolescente. Quise decirle muchas más cosas, pero no lo hice. Pasó a mi lado absorto en sus pensamientos, como siempre. No se fijó en mí ni en nadie que hubiese alrededor. Comenzaba a nevar de nuevo. Me quedé parado en mitad de la Celetná viendo como, en pocos segundos, la multitud que iba y venía desde la plaza lo absorbía y desaparecía de mi vista para siempre.
![[Img #13152]](upload/img/periodico/img_13152.jpg)
Alguna vez en estos años he recordado a Berger.
Josef Berger era profesor de la Universidad Alemana de Praga cuando nosotros no éramos más que simples estudiantes. Pertenecía al mismo círculo que Gustav Jungbauer, el folklorista, y que los profesores Wassenbacher, Neudorf e Eichelberger y con ellos se le veía a menudo en las reuniones que celebraban en la ‘Deutsches Haus’, hoy Casa Eslava. Sin embargo, pese a frecuentar a la minoría alemana, muchos de mis compañeros especulaban sobre su origen. Había quien decía que, en realidad, era checo, como Ji?í Polívka, el autor, junto al berlinés Bolte, de la famosa edición de los cuentos de los hermanos Grimm. Otros aseguraban que había venido de Viena y que su acento y su inclinación por la ópera lo delataban. Alguno afirmaba tajante que era de origen polaco, de Danzig, o húngaro o croata e, incluso, los más osados se atrevían a decir que pertenecía a la aristocracia rusa en el exilio. Años después supimos que su única vinculación con ese país era que, estando alistado en el ejército austrohúngaro durante la Gran Guerra, había sido hecho prisionero por los rusos y, una vez finalizada la contienda, había regresado a Rusia como voluntario de la Cruz Roja para participar en la repatriación de muchos de sus compañeros que todavía permanecían allí.
Aunque, en realidad, nada de esto era importante, pero para nosotros era una forma como otra cualquiera de llenar nuestros ocios que, en la juventud, acostumbran a ser muchos. La verdad es que muchas de estas historias no eran más que leyendas sin fundamento, aunque alguna de ellas resultara finalmente cierta, como la de que el profesor Wassenbacher se había alistado en la Marina del Káiser durante la guerra. Sin embargo, nuestro interés por Berger era mayor que por los otros, quizás por el hecho de que en torno a su aspecto bonachón y circunspecto parecía gravitar un extraño hálito de misterio que anhelábamos desentrañar.
Sus clases de Derecho Mercantil en el ‘Carolinum’ estaban llenas de referencias eruditas e ingeniosos comentarios al margen que rompían ante nuestros ojos la imagen de personaje taciturno que transmitía cuando estaba fuera del aula. Tenían lugar siempre a las primeras horas de la mañana, cuando el sol ni siquiera había comenzado a salir, hecho que acabó provocando todo tipo de especulaciones entre nosotros. Algunos insinuaban que era así porque eso le permitía asistir directamente desde el cabaret de la calle Na m?stku en el que, más de una vez, habíamos visto a algunos de sus compañeros de la tertulia de la Deutsches Haus. Otros aseguraban que no soportaba la visión de la luz solar, pues pertenecía a la categoría de los no muertos, de los vampiros. Esto último era, en realidad, una estupidez, pero se basaba en que era habitual cruzarnos con él en nuestro deambular por la ciudad y sus alrededores, siempre a la puesta del sol y nunca antes. En aquellos paseos nos lo encontrábamos subiendo la colina de Pet?ín, sentado en el parque Chotek o bajando del Castillo por la Zámecké schody, pero también vagando por las calles más concurridas a esas horas, bajo los edificios de la majestuosa Masarykovo náb?eží o atravesando la K?ižovnické nám?stí y el puente en dirección a Malá Strana. Siempre iba invariablemente solo, fumando, reconcentrado en sus pensamientos hasta el punto de no vernos cuando pasábamos a su lado.
Recuerdo que, en aquel curso en el que fui su alumno, sólo asistíamos a sus clases tres personas. Sin embargo, a medida que avanzaba el año, me di cuenta de que, de las tres, la única cara que siempre se repetía era la mía, algo que no dejaba de inquietarme, pero que no parecía extrañar lo más mínimo al profesor Berger, quien, a menudo, comenzaba diciendo:
–Buenos días, señor Reinhardt.
Como si yo fuese, junto con él, la única persona presente en el aula. Luego, con el curso ya casi finalizado, supe que el resto de alumnos matriculados se habían puesto de acuerdo para no tener que madrugar a aquellas horas tan tempranas y que, incluso, habían elaborado una especie de calendario de trabajo, de modo que podían turnarse para tomar los apuntes que después intercambiaban. Yo ni siquiera me había enterado, pues, pese a figurar inscrito en alguna de las asociaciones estudiantiles de entonces, no estaba todavía muy versado en la picaresca de la vida universitaria. Y eso que la mayor parte de mis amigos y yo dedicábamos bastante tiempo a frecuentar las tertulias de cafés como el Louvre, o a asistir a las representaciones del teatro alemán, pero también a las del M?tské divadlo, o Teatro Municipal Checo, y tampoco hacíamos ascos a las del teatro yiddish del Café Savoy, de la plaza Kozí. Además, éramos asiduos a los cines, los cabarets, como el Lucerna, y las librerías, especialmente las de la calle Na príkop?, donde uno podía adquirir todas las novedades del momento.
![[Img #13155]](upload/img/periodico/img_13155.jpg)
Había allí una, cuyo nombre no consigo recordar, que ofrecía, sobre todo, literatura de autores checos, como Rudolf T?snohlídek, Jaroslav Hašek, František ?elakovský o Jan Neruda. Estaba regentada por una mujer de unos cuarenta y pico años, de cabello rubio y unos ojos negros, oscuros, almendrados y extraordinariamente grandes y vivos. Eran los ojos más hermosos de toda Praga y estoy convencido de que, tanto mis amigos como yo mismo, amábamos aquellos ojos en secreto e íbamos a aquel lugar más por verlos que por toda la enorme literatura que allí se nos ofrecía. Ella, la dependienta, se llamaba Nora, Nora Schalit, como supimos después. Nos gustaba también porque, cada vez que adquiríamos un libro, ella no podía resistir la tentación de hacer un sucinto juicio crítico más revelador para nosotros que toda la bibliografía erudita existente sobre cada uno de aquellos autores. En una ocasión en que le pregunté si tenía cierta novela de Gustav Meyrink, se limitó a comentar mientras me la mostraba:
–Un gran encantador de serpientes. Si es aficionado a la novela en alemán, ármese usted de paciencia.
Reconozco que aquellos juicios demoledores eran determinantes para encauzar mis gustos lectores, aunque no siempre causaban tanta impresión en algunos de mis compañeros. Recuerdo un día de mayo en el que, ya al atardecer, cuando regresaba de pasar la tarde enfrentándome a mis libros de Derecho en la biblioteca del Klementinum, decidí dar un rodeo paseando por Na príkop? contagiado del ambiente primaveral, dejándome arrastrar por el aroma de las primeras flores que llegaba desde la Václavské nám?stí esparciéndose también por las calles de la Ciudad Vieja. Caminaba absorto en mis pensamientos cuando escuché la voz de mi amigo Jaroslav.
– ¡Otto! –gritaba–. Otto, ¡ven, quiero que no te pierdas algo!
Me agarró del brazo sin darme tiempo a protestar y me arrastró a lo largo de la calle hasta que llegamos a la puerta entreabierta de la librería de Nora. Haciéndome un gesto para que guardase silencio, Jaroslav me empujó hacia el interior que se encontraba en penumbra, pues a aquellas horas el establecimiento ya debía de estar cerrado. Una vez dentro, ambos permanecimos unos segundos callados y, de pronto, comenzamos a escuchar una voz femenina, la voz de Nora, que recitaba un texto con una dulzura y una serenidad como yo jamás había escuchado a nadie antes. Aquella voz provenía del fondo, de la trastienda, donde se veía una luz tenue. Sin decirnos nada el uno al otro, Jaroslav y yo comenzamos a andar en aquella dirección con cuidado de no tropezar con nada y con miedo de romper la magia de aquella voz que parecía reclamarnos desde algún paraíso ignoto. Al llegar lo más cerca que pudimos, miramos desde la oscuridad, entre los abarrotados anaqueles, hacia el interior de la habitación medio iluminada. Como yo no era capaz de distinguir nada, Jaroslav me indicó que me colocase en el lugar desde el que él observaba y me susurró al oído:
–Fíjate para quién está leyendo.
![[Img #13153]](upload/img/periodico/img_13153.jpg)
Allí dentro, sentado junto a ella fumando su pipa con gesto de intensa concentración, estaba Josef Berger, nuestro profesor de Derecho Mercantil. Cuando ella terminó de recitar los versos que leía de un pequeño cuaderno manuscrito, cogió sus manos y lo miró con actitud devota. Entonces él la observó durante unos segundos con ternura y bajó los párpados como queriendo mostrar su aprobación por lo que acababa de escuchar. Sentí entonces en mi interior una melancolía difícil de definir.
Cuando salimos de nuevo, con el mismo sigilo con el que habíamos entrado, Jaroslav se dirigió a mí diciendo:
–Toma, para que guardes un recuerdo de este momento.
Y, sonriendo con cierta picardía, me entregó la novela de Meyrink que había rehusado comprar unos meses atrás. Aquello me pilló de improviso, sin poder reaccionar, así que la cogí desconcertado. Sin embargo, días después, regresé a la librería y se la entregué a ella sin decir nada, sin atreverme a revelarle las circunstancias en las que aquel libro había llegado a mis manos. Ella lo cogió y, sonriéndome con ternura maternal por primera y única vez, se limitó a decir:
–Confiaba en su buen juicio, señor Reinhardt… También en el literario.
Como Jaroslav contó a todos nuestros amigos la anécdota del recital al que habíamos asistido, muchos de ellos confesaron que no les parecía en absoluto extraño. Llegué a sentirme tan estúpido como cuando descubrí la organización que habían montado los demás para tomar apuntes en las clases de Mercantil. Algunos de ellos dijeron que los habían visto en más de una ocasión juntos, al profesor Berger y a Nora, siempre cogidos de la mano, paseando a media tarde, en la ópera o en las reuniones de escritores que tenían lugar en el café del Gran Hotel Šroubek, de la Václavské nám?stí, o en los cafés Corso y Continental y, últimamente, en el Café del Arco, de la calle Hybernská, en la tertulia de Franz Werfel.
Pasaron los años, la vida me alejó de Praga y me olvidé de ellos y de casi todo lo demás. Regresé mucho tiempo después, a finales de los cuarenta, pasados ya los años de hambre, miseria y desesperación de la ocupación y de la guerra. Supe, por algunos viejos amigos de entonces, que a Nora, como a muchos otros, se la habían llevado los alemanes al campo de Theresienstadt y que nadie había vuelto a saber de ella. Sentí toda la tristeza del mundo por el enorme vacío dejado por tantos amigos y conocidos que habían desaparecido.
Mentiría si dijese que no volví a saber nada del profesor Berger. Al poco de regresar a Praga, un día de invierno de comienzos de diciembre, lo vi cuando yo salía del mercado instalado en la Starom?stské nám?stí. Los niños corrían en busca de las golosinas que esperaban obtener del santo Mikuláš, las calles estaban cubiertas de nieve y abarrotadas de gente y había un intenso olor a naranjas proveniente de los tenderetes de la plaza. Salí del mercado y me interné por la calle Celetná. Entonces lo vi. Tenía el aspecto de siempre, pero un poco más avejentado. Venía fumando su pipa con gesto absorto, con las solapas del abrigo levantadas. Llevaba un sombrero negro bajo el que asomaba el cabello ahora ceniciento. Parecía un fantasma que regresara del pasado para traerme a la memoria tantos recuerdos que afloraron entonces. En ese momento deseé acercarme a él y darle un abrazo. Agradecerle sus clases luminosas y confesarle que ambos habíamos amado a la misma mujer, aunque en mi caso, desde una especie de platonismo adolescente. Quise decirle muchas más cosas, pero no lo hice. Pasó a mi lado absorto en sus pensamientos, como siempre. No se fijó en mí ni en nadie que hubiese alrededor. Comenzaba a nevar de nuevo. Me quedé parado en mitad de la Celetná viendo como, en pocos segundos, la multitud que iba y venía desde la plaza lo absorbía y desaparecía de mi vista para siempre.