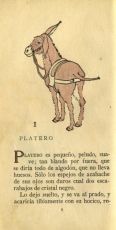Mientras nieva sobre el mar
Pablo Andrés Escapa (León, 1964) se dio a conocer con los volúmenes de cuentos 'Las elipsis del cronista' y 'Voces de humo'. 'Gran circo mundial (2011) fue su primera incursión en la novela y con 'Cercano Oeste' ofreció una visión muy personal sobre el Western y la pervivencia de su iconografía y su discurso ético en la realidad. 'Mientras nieva sobre el mar' es su último libro de cuentos.
Mientras nieva sobre el mar. Pablo Andrés Escapa. Páginas de espuma, Madrid, 2014, 136 págs.
![[Img #13351]](upload/img/periodico/img_13351.jpg)
Si ya en 'El extranjero' de Camus la posesión de una pistola aparejaba su uso; recibir un manual de instrucciones para levantar un faro como sucede en 'Robinsón' (P. 9), con todos los materiales necesarios para ello, reviviendo un antiguo deseo infantil, convierte la operación en ineludible. Esta edificación a 500 km del mar más próximo genera prácticas nuevas, modos vitales insospechados, transformaciones irreversibles del paisaje, cambios climáticos. En esta torre de Babel y a un tiempo ‘Biblioteca de Babel’, su constructor va leyendo y desliendo “las mejores fábulas nacidas del hombre”; y sin embargo aún vive temeroso de que su verdadero propietario se la reclame algún día. Una botella vino a morir al pie del faro, “traía un mensaje de impaciencia” que amenazaba con la llegada del náufrago.
‘Náufrago’ (P. 131), es el título del último cuento del libro; allí se dice que “detrás de la botella llegó el náufrago” a referir sin lamentos ni pedagogías las fábulas que habremos ya leído antes de llegar a ese cuento. La palabra del náufrago es la voz creadora del narrador, es encuentro de dos seres aislados y distantes, que han tendido puentes en su soledad, la luz del faro ha traído al náufrago hacia sí mismo.
Repitamos que el náufrago llega al faro de Robinsón y le compendia eso que Robinsón nos ha ido contando, esos mensajes de las botellas de la mar que precedieron a su llegada.
De ‘Semillas’ (p. 35), cuenta la historia de una escuela en la que un muchacho mira por el ventanal empañado del frío, Robinsón escucha y se acerca a la ventana del faro para apartar aquel vaho. Aquel niño castigado respira pegado a la ventana, el vaho trasluce la escena de la calle, la castañera todavía masculla el ultraje; a sus espaldas los demás niños edifican un Belén navideño mientras recitan la historia de los Magos. “El chico había hallado el consuelo de disipar el mundo verdadero al ritmo de su aliento”. Se labran aquí dos historias a un tiempo, una cordial a espaldas del niño y otra hacia la calle desabrida y helada. El muchacho rumia la sentencia del maestro: ser “semilla de discordia en día de misterio”. Él, recién llegado, el menos querido de todos los chavales quiso hurtarle la botella para hacerse valer. Ahora llega a verse a sí mismo como el brazo ejecutor de un deseo colectivo; recuerda en el momento exacto del hurto las manos de la anciana protegiendo su botella. El suceso como la luz del faro se abre en el espacio, se ralentiza, se detiene, y cuando las uñas de la anciana arañen la botella en su afán de retenerla, ese rasgado irá a formar parte de los sonidos de la mañana, se habrá clavado para siempre en la mente del muchacho. Ya entonces y a solas con la muerte oye a sus espaldas una ovación, como a sus espaldas ahora oye la salmodia de los Magos; como también escucha muy junto del cristal la narración del náufrago o el rasgado de las teclas del ordenador en la página que se ha ido escribiendo. En este momento la irrealidad de la escena alcanza a todos sus elementos y cuaja en un Belén en el que se incluyen la anciana y el niño; creaciones detenidas del tiempo que viene a resolver la nieve para atraer a los muchachos al ventanal, incorporándolos al mismo mar…
- “¿Qué tal sabía el vino?”, le dice un niño en confidencia; y la respuesta ya es conciliadora y compensatoria de la ofensa. El vino, dijo en alto para todos. – “¡El vino sabía a sopas calientes de pan!”.
El relato del náufrago no tiene fin, puede que la forma del tiempo sea un círculo y cuando acaba la historia da otra vez comienzo. En ‘Tarpanes’ (P. 59) los personajes de la narración se ven presos del destino; el narrador de esa historia está abocado a escribir un final que no le satisface. Asistimos aquí a varias historias encapsuladas; si concebimos la narración como una cebolla, la capa más externa sería la narración que hace un discípulo del señor Hagenbeck sobre la actual expedición a las llanuras de Dzungaria, persiguiendo el rastro del Coronel Hamilton Smith. Puede decirse que al menos desde el punto de vista del maestro (Hagenbeck) tan solo han ido a cumplir un destino escrito, que es como decir que han venido en la esperanza de desmentirlo. La capa segunda de la cebolla corresponde al origen de ese destino escrito; cobró forma de texto en la piel de unos caballos vivos, los tarpanes. Esa escritura, originada por el coronel Hamilton, cercana a la magia y vecina de la poesía se transmite a la descendencia de acuerdo con la ley genética que rige en estos animales. Asistimos así a la generación automática de textos que mejoran la escritura originaria, “hibridando géneros, mejorando ritmos mal resueltos”. En este ir y venir de la poesía a la magia, la escritura se hace profética. Y ahora un texto escrito en la piel de uno de los tarpanes de la cuadragésimo sexta potrada se refiere a esta expedición que lo investiga y que escribe de la escritura originaria como si fuera un recuerdo; tal vez ahí radique la imposibilidad del destino, la leve variación que se adhiere sin buscarse; tal vez en ese destino comienza la derrota del destino. Los tres narradores de esta historia, el Coronel, el señor Hagenbeck y su discípulo coinciden en el temor ante lo ineludible, saben que en ese caso ninguno de ellos sería ninguno.
![[Img #13349]](upload/img/periodico/img_13349.jpg)
Lo que leyó Hamilton Smith en la piel de un tarpán, que presagiaba la presente expedición era, al pie de la letra, un pasaje de Herodoto que “exige una mañana de espesas nieblas y la locura de un caudillo que somete a sus hombres a un desfiladero…” Ya a la vista el desfiladero, la narración tiembla, se demora, no quiere que se escriba lo que sin embargo parece no poder eludir, lo que ya estaría escrito; Ya el señor Hagenbeck camina de espaldas y en silencio. Algunos hombres de la expedición llevan la mano a su cuchillo…
Hay cuentos que giran en torno al tema de la natividad del ‘Dios niño’. El día de Navidad es un día que se asoma a muchas de las narraciones de manera muy principal. Ya lo habíamos visto en ‘Semillas’ (P. 35). En ‘Figuras’ (P.15) leemos una escena de la infancia de Cristo; asistimos a un triple moldeamiento de la realidad; el niño escribe su progenie sobre una tablilla de cera mientras que su madre amasa cerca de él y José, el padre, en una habitación contigua ejerce la madera, logra tomar el pulso de los árboles y el chopo en sus manos se hace humano. A la luz oscilante de las velas la relación se vuelve cordial, da paso a la confidencia madre/hijo y a la espontanea y angelical magia cotidiana que es la vida de estos seres. En esta atmósfera de irrealidad ondula en la pared la sombra del gato que runfla y se vuelve a lo oscuro. Entra José y regala al niño en su séptimo cumpleaños el camello de don Melchor. No sería un ‘gato de Cheshire’ pero a punto. Cuando se apagó la vela, lo último en verse fue su lengua que saludaba muy respetuosamente al camello del Mago Melchor.
En ‘Pan de Ángeles’ (P.85) Asistimos a la escritura como productora de milagros. Reconstruye la Nochebuena de 1900 a la altura del golfo de Martabán; esto se realiza desde materiales de diversa procedencia: una cita de Menéndez Pelayo, la miscelánea de ‘las Páginas de la mar salada’ de la baronesa Milita Redonet y sobre todo el apunte de un comensal presente en el refectorio del ‘Isla de Luzón’ que como cocinero comandaba Melquíades Brañuela, reconocido bibliófilo en temas culinarios. Este apunte conduce en la cita a otro texto; un añadido a un antiguo diccionario de inglés/español en el cual se describe la Navidad que en 1588 pasaron unos presos españoles sobrevivientes de la Armada invencible. Aquellos que la suerte escogió para morir fueron invitados por la Reina inglesa a una cena de la que no probaron bocado. Alguien, al cabo de colación tan breve en la que se bebieron vinos de las tierras de España, propuso que mirasen los bordados de las servilletas; en la traza de una de ellas se pintaba como en un espejo a un ángel que tiraba de una cuerda de cautivos ascendiendo por una escala hasta el sueño de un niño. La voz angelical del poseedor de la servilleta favorece el tránsito al ensueño. Se convoca la semejanza, la identificación, el milagro; y ya pueden pasar “con labor de hilo, por blanco paño de lino”. Ya están los presos en la servilleta contemplando al niño en las pajas, en fusión de lo cotidiano y lo maravilloso, en lo maravilloso/real, “como quien se aleja quedamente sobre un mar recién nevado, dejando un camino de oro”. Una cuestión que apetece al hilo del nombrar es si lo maravilloso, por ser de la misma especie es un ámbito de confluencia, un lugar de encuentro de todo lo que escapa a las reglas de lo cotidiano. Sabemos que no ocurre así con lo que denominamos real; diríamos, en lo real hay esto real, esto otro real. En lo maravilloso/real hay cuanto menos un mismo estado o ámbito de confluencia representado por esa conjunción de la nieve y del mar, del mar y de la nieve, de lo maravilloso y lo real.
![[Img #13364]](upload/img/periodico/img_13364.jpg)
En el ‘Barón Büssenhausen, animador de unicornios’ (P. 97) es la construcción de un ‘Belén apócrifo’, un Belén poblado de autómatas en el que “triunfaban los ardores mitológicos sobre la ortodoxia católica más escrupulosa”; en ‘La Nieve de Londres’ (P.27), un cuento de clara inspiración cunqueriana accedemos a una carta de don Diego de Sarmiento, embajador de las Españas, al Rey Felipe III de Austria, en la que le cuenta la cena que hubo el día de Navidad de 1617 con el rey Jacobo de Inglaterra. Los conjuros y sucesos maravillosos que se describen conducen directamente a la labor mágica de la escritura. La argumentación escritural no precisa de conciencia presente para hacerse, tal como cuando se abre un libro. Entonces se produce de manera espontanea una grafía sobre el suelo: cada víspera de reyes un roble de la tierra gallega de Gondomar se desprende de sus bellotas, de las que dicen de ‘flama’ y “van escribiendo sobre el suelo la argumentación de Eutimio de Évora en su disputa con el obispo de Astorga sobre el número de los magos que adoraron a Dios”.
En todas las narraciones asistimos al triunfo de la escritura, es ella la que recobra la vida, la que hace memoria y memorial de la misma. La creación que lleva a la escritura en muchos casos es la vida al hacerse, es la escritura lo que unifica y construye un relato que sin ese aporte no se comprendería.
En aquella torre, el náufrago ha leído durante cuarenta años y lo que nos cuenta lleva la huella de sus lecturas, un buen detective encontraría en esas huellas toda la historia universal de la literatura. Homero y Defoe van en los meros títulos; además de Julio Verne, quizás Kundera; no faltan Camus, cuando la sola aparición de un mapa trabaja un destino; Carpentier y, tal vez, en ‘Figuras’, Martín Garzo. En algunas ocasiones la voz se imposta y maravilla un espectáculo de imitación de voces; Cunqueiro fabula con ‘Merlín e familia’, mientras Borges incorpora su ‘Biblioteca de Babel’ en la genética de los Tarpanes. Por ahí merodean Miguel Torga, tal vez García Márquez, Baroja y Conrad y quien haya sido el escritor de ‘El barón de Munchausen’; hay ocasiones en las que lo que se parodia es un género literario, es el caso de ‘Circunstancias de los vasos comunicantes’ (P. 107), donde el sarcasmo apunta a la miseria expresiva e incluso moral de algunas producciones científicas. Y por último una declaración de intenciones con la que finaliza el libro; “Así había sentido yo la vida en los mejores libros, como una afirmación de la fábula que alcanza a la propia realidad”…. Y como ya se hiciera en la servilleta del ‘Belén de los galeotes’ o en aquella visión marítima del niño que limpia de vaho el cristal de la escuela, asistimos a “la pureza de la nieve que, al calor de una voz casi tan blanca, empezaba a derramarse sobre el mar”. He ahí la visión de lo real.
Mientras nieva sobre el mar. Pablo Andrés Escapa. Páginas de espuma, Madrid, 2014, 136 págs.
![[Img #13351]](upload/img/periodico/img_13351.jpg)
Si ya en 'El extranjero' de Camus la posesión de una pistola aparejaba su uso; recibir un manual de instrucciones para levantar un faro como sucede en 'Robinsón' (P. 9), con todos los materiales necesarios para ello, reviviendo un antiguo deseo infantil, convierte la operación en ineludible. Esta edificación a 500 km del mar más próximo genera prácticas nuevas, modos vitales insospechados, transformaciones irreversibles del paisaje, cambios climáticos. En esta torre de Babel y a un tiempo ‘Biblioteca de Babel’, su constructor va leyendo y desliendo “las mejores fábulas nacidas del hombre”; y sin embargo aún vive temeroso de que su verdadero propietario se la reclame algún día. Una botella vino a morir al pie del faro, “traía un mensaje de impaciencia” que amenazaba con la llegada del náufrago.
‘Náufrago’ (P. 131), es el título del último cuento del libro; allí se dice que “detrás de la botella llegó el náufrago” a referir sin lamentos ni pedagogías las fábulas que habremos ya leído antes de llegar a ese cuento. La palabra del náufrago es la voz creadora del narrador, es encuentro de dos seres aislados y distantes, que han tendido puentes en su soledad, la luz del faro ha traído al náufrago hacia sí mismo.
Repitamos que el náufrago llega al faro de Robinsón y le compendia eso que Robinsón nos ha ido contando, esos mensajes de las botellas de la mar que precedieron a su llegada.
De ‘Semillas’ (p. 35), cuenta la historia de una escuela en la que un muchacho mira por el ventanal empañado del frío, Robinsón escucha y se acerca a la ventana del faro para apartar aquel vaho. Aquel niño castigado respira pegado a la ventana, el vaho trasluce la escena de la calle, la castañera todavía masculla el ultraje; a sus espaldas los demás niños edifican un Belén navideño mientras recitan la historia de los Magos. “El chico había hallado el consuelo de disipar el mundo verdadero al ritmo de su aliento”. Se labran aquí dos historias a un tiempo, una cordial a espaldas del niño y otra hacia la calle desabrida y helada. El muchacho rumia la sentencia del maestro: ser “semilla de discordia en día de misterio”. Él, recién llegado, el menos querido de todos los chavales quiso hurtarle la botella para hacerse valer. Ahora llega a verse a sí mismo como el brazo ejecutor de un deseo colectivo; recuerda en el momento exacto del hurto las manos de la anciana protegiendo su botella. El suceso como la luz del faro se abre en el espacio, se ralentiza, se detiene, y cuando las uñas de la anciana arañen la botella en su afán de retenerla, ese rasgado irá a formar parte de los sonidos de la mañana, se habrá clavado para siempre en la mente del muchacho. Ya entonces y a solas con la muerte oye a sus espaldas una ovación, como a sus espaldas ahora oye la salmodia de los Magos; como también escucha muy junto del cristal la narración del náufrago o el rasgado de las teclas del ordenador en la página que se ha ido escribiendo. En este momento la irrealidad de la escena alcanza a todos sus elementos y cuaja en un Belén en el que se incluyen la anciana y el niño; creaciones detenidas del tiempo que viene a resolver la nieve para atraer a los muchachos al ventanal, incorporándolos al mismo mar…
- “¿Qué tal sabía el vino?”, le dice un niño en confidencia; y la respuesta ya es conciliadora y compensatoria de la ofensa. El vino, dijo en alto para todos. – “¡El vino sabía a sopas calientes de pan!”.
El relato del náufrago no tiene fin, puede que la forma del tiempo sea un círculo y cuando acaba la historia da otra vez comienzo. En ‘Tarpanes’ (P. 59) los personajes de la narración se ven presos del destino; el narrador de esa historia está abocado a escribir un final que no le satisface. Asistimos aquí a varias historias encapsuladas; si concebimos la narración como una cebolla, la capa más externa sería la narración que hace un discípulo del señor Hagenbeck sobre la actual expedición a las llanuras de Dzungaria, persiguiendo el rastro del Coronel Hamilton Smith. Puede decirse que al menos desde el punto de vista del maestro (Hagenbeck) tan solo han ido a cumplir un destino escrito, que es como decir que han venido en la esperanza de desmentirlo. La capa segunda de la cebolla corresponde al origen de ese destino escrito; cobró forma de texto en la piel de unos caballos vivos, los tarpanes. Esa escritura, originada por el coronel Hamilton, cercana a la magia y vecina de la poesía se transmite a la descendencia de acuerdo con la ley genética que rige en estos animales. Asistimos así a la generación automática de textos que mejoran la escritura originaria, “hibridando géneros, mejorando ritmos mal resueltos”. En este ir y venir de la poesía a la magia, la escritura se hace profética. Y ahora un texto escrito en la piel de uno de los tarpanes de la cuadragésimo sexta potrada se refiere a esta expedición que lo investiga y que escribe de la escritura originaria como si fuera un recuerdo; tal vez ahí radique la imposibilidad del destino, la leve variación que se adhiere sin buscarse; tal vez en ese destino comienza la derrota del destino. Los tres narradores de esta historia, el Coronel, el señor Hagenbeck y su discípulo coinciden en el temor ante lo ineludible, saben que en ese caso ninguno de ellos sería ninguno.
![[Img #13349]](upload/img/periodico/img_13349.jpg)
Lo que leyó Hamilton Smith en la piel de un tarpán, que presagiaba la presente expedición era, al pie de la letra, un pasaje de Herodoto que “exige una mañana de espesas nieblas y la locura de un caudillo que somete a sus hombres a un desfiladero…” Ya a la vista el desfiladero, la narración tiembla, se demora, no quiere que se escriba lo que sin embargo parece no poder eludir, lo que ya estaría escrito; Ya el señor Hagenbeck camina de espaldas y en silencio. Algunos hombres de la expedición llevan la mano a su cuchillo…
Hay cuentos que giran en torno al tema de la natividad del ‘Dios niño’. El día de Navidad es un día que se asoma a muchas de las narraciones de manera muy principal. Ya lo habíamos visto en ‘Semillas’ (P. 35). En ‘Figuras’ (P.15) leemos una escena de la infancia de Cristo; asistimos a un triple moldeamiento de la realidad; el niño escribe su progenie sobre una tablilla de cera mientras que su madre amasa cerca de él y José, el padre, en una habitación contigua ejerce la madera, logra tomar el pulso de los árboles y el chopo en sus manos se hace humano. A la luz oscilante de las velas la relación se vuelve cordial, da paso a la confidencia madre/hijo y a la espontanea y angelical magia cotidiana que es la vida de estos seres. En esta atmósfera de irrealidad ondula en la pared la sombra del gato que runfla y se vuelve a lo oscuro. Entra José y regala al niño en su séptimo cumpleaños el camello de don Melchor. No sería un ‘gato de Cheshire’ pero a punto. Cuando se apagó la vela, lo último en verse fue su lengua que saludaba muy respetuosamente al camello del Mago Melchor.
En ‘Pan de Ángeles’ (P.85) Asistimos a la escritura como productora de milagros. Reconstruye la Nochebuena de 1900 a la altura del golfo de Martabán; esto se realiza desde materiales de diversa procedencia: una cita de Menéndez Pelayo, la miscelánea de ‘las Páginas de la mar salada’ de la baronesa Milita Redonet y sobre todo el apunte de un comensal presente en el refectorio del ‘Isla de Luzón’ que como cocinero comandaba Melquíades Brañuela, reconocido bibliófilo en temas culinarios. Este apunte conduce en la cita a otro texto; un añadido a un antiguo diccionario de inglés/español en el cual se describe la Navidad que en 1588 pasaron unos presos españoles sobrevivientes de la Armada invencible. Aquellos que la suerte escogió para morir fueron invitados por la Reina inglesa a una cena de la que no probaron bocado. Alguien, al cabo de colación tan breve en la que se bebieron vinos de las tierras de España, propuso que mirasen los bordados de las servilletas; en la traza de una de ellas se pintaba como en un espejo a un ángel que tiraba de una cuerda de cautivos ascendiendo por una escala hasta el sueño de un niño. La voz angelical del poseedor de la servilleta favorece el tránsito al ensueño. Se convoca la semejanza, la identificación, el milagro; y ya pueden pasar “con labor de hilo, por blanco paño de lino”. Ya están los presos en la servilleta contemplando al niño en las pajas, en fusión de lo cotidiano y lo maravilloso, en lo maravilloso/real, “como quien se aleja quedamente sobre un mar recién nevado, dejando un camino de oro”. Una cuestión que apetece al hilo del nombrar es si lo maravilloso, por ser de la misma especie es un ámbito de confluencia, un lugar de encuentro de todo lo que escapa a las reglas de lo cotidiano. Sabemos que no ocurre así con lo que denominamos real; diríamos, en lo real hay esto real, esto otro real. En lo maravilloso/real hay cuanto menos un mismo estado o ámbito de confluencia representado por esa conjunción de la nieve y del mar, del mar y de la nieve, de lo maravilloso y lo real.
![[Img #13364]](upload/img/periodico/img_13364.jpg)
En el ‘Barón Büssenhausen, animador de unicornios’ (P. 97) es la construcción de un ‘Belén apócrifo’, un Belén poblado de autómatas en el que “triunfaban los ardores mitológicos sobre la ortodoxia católica más escrupulosa”; en ‘La Nieve de Londres’ (P.27), un cuento de clara inspiración cunqueriana accedemos a una carta de don Diego de Sarmiento, embajador de las Españas, al Rey Felipe III de Austria, en la que le cuenta la cena que hubo el día de Navidad de 1617 con el rey Jacobo de Inglaterra. Los conjuros y sucesos maravillosos que se describen conducen directamente a la labor mágica de la escritura. La argumentación escritural no precisa de conciencia presente para hacerse, tal como cuando se abre un libro. Entonces se produce de manera espontanea una grafía sobre el suelo: cada víspera de reyes un roble de la tierra gallega de Gondomar se desprende de sus bellotas, de las que dicen de ‘flama’ y “van escribiendo sobre el suelo la argumentación de Eutimio de Évora en su disputa con el obispo de Astorga sobre el número de los magos que adoraron a Dios”.
En todas las narraciones asistimos al triunfo de la escritura, es ella la que recobra la vida, la que hace memoria y memorial de la misma. La creación que lleva a la escritura en muchos casos es la vida al hacerse, es la escritura lo que unifica y construye un relato que sin ese aporte no se comprendería.
En aquella torre, el náufrago ha leído durante cuarenta años y lo que nos cuenta lleva la huella de sus lecturas, un buen detective encontraría en esas huellas toda la historia universal de la literatura. Homero y Defoe van en los meros títulos; además de Julio Verne, quizás Kundera; no faltan Camus, cuando la sola aparición de un mapa trabaja un destino; Carpentier y, tal vez, en ‘Figuras’, Martín Garzo. En algunas ocasiones la voz se imposta y maravilla un espectáculo de imitación de voces; Cunqueiro fabula con ‘Merlín e familia’, mientras Borges incorpora su ‘Biblioteca de Babel’ en la genética de los Tarpanes. Por ahí merodean Miguel Torga, tal vez García Márquez, Baroja y Conrad y quien haya sido el escritor de ‘El barón de Munchausen’; hay ocasiones en las que lo que se parodia es un género literario, es el caso de ‘Circunstancias de los vasos comunicantes’ (P. 107), donde el sarcasmo apunta a la miseria expresiva e incluso moral de algunas producciones científicas. Y por último una declaración de intenciones con la que finaliza el libro; “Así había sentido yo la vida en los mejores libros, como una afirmación de la fábula que alcanza a la propia realidad”…. Y como ya se hiciera en la servilleta del ‘Belén de los galeotes’ o en aquella visión marítima del niño que limpia de vaho el cristal de la escuela, asistimos a “la pureza de la nieve que, al calor de una voz casi tan blanca, empezaba a derramarse sobre el mar”. He ahí la visión de lo real.