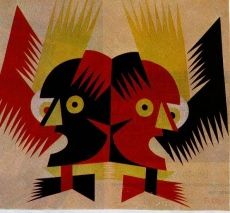Cien años del 'Fastenrath' a una escritora olvidada
Juan Carlos León Brázquez ha hecho posible el homenaje de Astorga a ‘La Esfinge Maragata’, a través de la exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Municipal. Una isla al esfuerzo femenino por abrirse camino en la literatura, del que Concha Espina es un buen ejemplo, aunque hoy sería difícil encontrar a algún académico especialista en su obra, o al menos que la haya leído. Lo que no extraña, dado el desinterés mostrado por la RAE en este Centenario.
![[Img #14027]](upload/img/periodico/img_14027.jpg)
Cuando en 1915 la Real Academia de la Lengua concedió su mayor galardón a una mujer, el Premio Fastenrath (antecedente del actual Premio Cervantes), pareciese que se terminaba con una época de tabúes en torno a la capacidad femenina sobre la escritura. Sin embargo, los galardones literarios concedidos por la RAE a Concha Espina, no fueron más que un espejismo en la muy tradicionalmente machista Academia real.
Concha Espina, no solo consiguió aquel Fastenrath por su novela ‘La Esfinge Maragata’, sino que vendrían después todos los premios que concedía la RAE: El Espinosa Cortina, por su obra El Jayón (1916), sobre el que haría una versión dramática, que tuvo su estreno en 1918, en el Teatro Eslava de Madrid; El Castillo de Chirel, por el libro de relatos de su viaje por Alemania titulado Tierras del Aquilón (1924) ó el Premio Nacional de Literatura (1927), por su obra asturiana Altar Mayor (1926) Recibiría también, en 1949, por la Un Valle en el Mar, el II Premio de novela Miguel de Cervantes, que entonces concedía el Ministerio de Información y Turismo, y cuyo nombre se apropiaría más tarde la propia RAE aglutinando todos los premios en uno solo. Aún así, los académicos nunca consintieron que las posaderas de Concha Espina, a pesar de ser una escritora multipremiada y reconocida entonces, pudieran aposentarse junto a tan varoniles… bigotes.
Mal asunto, porque en estos últimos cien años, pocas mujeres han conseguido romper los tabúes de la Academia que siguen presentes, porque de otra forma no puede entenderse que no hayan aprovechado este Centenario para incluirlo entre sus conmemoraciones. Hay quien sostiene que Concha Espina carece hoy de valor literario, pero quien sabe, por ejemplo, cómo se leerán en cien años los best-sellers de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Ella era entonces la reina literata en una época en la que a las mujeres les costaba publicar y, aun así, dominaba el mercado de una literatura al uso, básica en tiempos en los que no existían ni la radio ni la televisión.
El homenaje de Astorga a ‘La Esfinge Maragata’, a través de la exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Municipal, es una isla al esfuerzo femenino por abrirse camino en la literatura, del que Concha Espina es un buen ejemplo, aunque sea difícil encontrar a algún académico especialista en su obra, o al menos que la haya leído. Lo que no extraña, dado el desinterés mostrado por la RAE en este Centenario.
Sería un buen momento para que observaran en la Exposición de Astorga el éxito que obtuvo esta mujer, cuando no existía la maquinaria de propaganda publicitaria, ni la actual fuerza editorial, para colocar libros sin valor literario entre los éxitos del momento. Entonces se leía de otra forma, a base del funcionamiento del boca-oreja y poco más. ¿Cómo explicar hoy que aquella premiada ‘La Esfinge Maragata’ fuera traducida al inglés, al ruso, al alemán, al sueco, al italiano, al francés…? ¿Cuántos libros de tan insignes académicos son hoy traducidos a tales lenguas, a pesar de la potente fuerza publicitaria de los medios de comunicación actuales, aprovechados y exprimidos bajo el horizonte mercantilista de la industria editorial?
![[Img #14028]](upload/img/periodico/img_14028.jpg)
Podrían acercarse estos días hasta Astorga y aquí verían algunas de esas traducciones, incluso en letra gótica germánica; pero también tendrían la oportunidad de ver todas –y digo todas- las ediciones que en cien años se han hecho de este libro en castellano, tanto en España, como en Argentina o en Méjico. La editorial Renacimiento fue la encargada de lanzar las cinco primeras ediciones con cuidadoso mimo. Por aquel entonces los mejores ilustradores del país ponían su arte al servicio de estas publicaciones. Así que, si no quieren disfrutar con su difícil lectura, al menos tienen la oportunidad de disfrutar con las espléndidas ediciones ilustradas de aquellos años de principios de siglo. En 1929, la editorial CIAP se hizo cargo de una edición popular y, en 1931, Renacimiento volvería a editar la obra con una preciosa ilustración de Ponce de León. La revista Blanco y Negro decidió ofrecerla a sus lectores en fascículos, que fueron ilustrados por Esplandiu. Pero hay algo más, en la Exposición existe el recorte de hoja de revista en el que se anuncia la suspensión temporal de dichos fascículos a causa de las fiestas navideñas. También se muestra otro artículo, de 1914, firmado por Ricardo León, el académico que le comunicó el Premio Fastenrath a Concha Espina, y de quien la escritora parece que estuvo enamorada.
En plena guerra civil, la novela fue publicada en la zona Nacional, en lo que serían la 8ª y 9ª edición, bajo la impronta de la Librería Internacional de San Sebastián. El papel escaseaba y el libro aparece pobremente editado. Las ediciones posteriores, tanto la de Mateu, en la colección La Hoja Perenne, como la de Samarán, en Hipocampo, son ediciones cuidadas con pasta dura en tela editorial. También cabe destacar la versión de la Revista Literaria Novelas y Cuentos (1955) muy popular en la época. La editorial Aguilar compró los derechos de la novela para incluirla en su Colección Crisol, de la que se hicieron cuatro ediciones. Papel biblia en todas, pero la sorpresa de esta colección es que existieron ejemplares en plástico, del que la exposición presenta una muestra, rompiendo el símil piel que caracterizaban las cubiertas de la Colección Crisol. También en la tercera edición los libros se presentaron con sobrecubierta ilustrada. La otra colección popular, la de Austral en Espasa-Calpe, editó la novela, con el Nº de colección 1230, hasta en seis ocasiones. Las primeras en Argentina.
Las últimas ediciones individuales se deben a Favencia (1971); a Castalia en su Biblioteca de Escritoras (1989) y al Diario de León, que hizo una edición especial en 2007 dentro de la Biblioteca Leonesa de Escritores. También se incluyó la obra en las ediciones de Planeta que seleccionó ‘Las Mejores Novelas Contemporáneas (1910-1914)’, de las que en Astorga hay varias ediciones datadas en 1959, 1962 y 1967.
‘La Esfinge Maragata’ también estuvo incluida en todas las ediciones de las Obras Completas de Concha Espina. La editorial Fax la editó hasta en tres ocasiones: 1944, 1955 y 1970. Sin embargo cada edición tiene sus propias características. La primera se hizo en un tomo y el resto en dos, si bien en la segunda edición se empleó incluso distintas cubiertas. Una utilizó la cubierta en símil piel verde, similar a la de la primera edición, y en la otra se empleó tela editorial roja con sobrecubierta ilustrada. La tercera edición llevó una cubierta en símil piel roja con dorados en cubierta y lomo. De esta se hizo posteriormente (2011) una edición especial facsímil por Imágica Ediciones en tres tomos encuadernados en rústica.
La muestra de todos estos libros se ve complementada por fotos de la autora; del rodaje de la película ‘La Esfinge Maragata? (1948) y de la serie de TVE; por sellos con su rostro (1970); por vitolas de puros con la imagen de la literata; con hasta un sobre de azúcar; recortes de periódicos; con entrevistas en la prensa; con su trabajo de cuentos y reportajes; con ilustraciones realizadas por dibujantes o pintores; e incluso por los artículos que ya escribí el pasado año en AstorgaRedacción (Conexión Astorgana), o el artículo ‘Un Fastenrath para La Esfinge Maragata’, publicado en el Diario de León y en Huelva Información.
¿Algún insigne académico actual puede presumir de tanto? Estos detalles expuestos dan idea del tremendo éxito que obtuvo Concha Espina, a pesar de que la RAE nunca la admitió y de que, en 1926, le negase el voto que le faltaba para hacerse con el Premio Nobel de Literatura. Y eso que su primera novela fue editada cuando Concha Espina tenía 40 años.
![[Img #14025]](upload/img/periodico/img_14025.jpg)
Ya dije en mi artículo ‘Conexión Astorgana’ que Astorga le debía mucho a Concha Espina, por haber transmitido en ‘La Esfinge Maragata’ el carácter etnográfico de lo que era esta tierra hace un siglo; por Princesas del Martirio, libro de exaltación franquista tras la guerra civil, pero que respondía a los cánones de la época; por haber empujado a Gerardo Diego a visitar y conocer Astorga y a sus literatos, creando aquello de ‘Escuela de Astorga’ y porque su enorme influencia en los Estados Unidos hizo que la Hispanic Society of America la nombrara en los años veinte miembro honorario y posteriormente la nombraría vicepresidenta de una Sociedad que envió a España a su mejor fotógrafa, Ruth Matilda Anderson, quien volvió a León y retrató La Maragatería y las ciudades tal como eran, creando un exhaustivo archivo fotográfico de este país en los años veinte, que se conservan en la HSA. Así que esta Exposición homenaje no es más que el tributo de Astorga a quien nunca olvidó la ciudad y su hinterland, La Maragatería.
![[Img #14027]](upload/img/periodico/img_14027.jpg)
Cuando en 1915 la Real Academia de la Lengua concedió su mayor galardón a una mujer, el Premio Fastenrath (antecedente del actual Premio Cervantes), pareciese que se terminaba con una época de tabúes en torno a la capacidad femenina sobre la escritura. Sin embargo, los galardones literarios concedidos por la RAE a Concha Espina, no fueron más que un espejismo en la muy tradicionalmente machista Academia real.
Concha Espina, no solo consiguió aquel Fastenrath por su novela ‘La Esfinge Maragata’, sino que vendrían después todos los premios que concedía la RAE: El Espinosa Cortina, por su obra El Jayón (1916), sobre el que haría una versión dramática, que tuvo su estreno en 1918, en el Teatro Eslava de Madrid; El Castillo de Chirel, por el libro de relatos de su viaje por Alemania titulado Tierras del Aquilón (1924) ó el Premio Nacional de Literatura (1927), por su obra asturiana Altar Mayor (1926) Recibiría también, en 1949, por la Un Valle en el Mar, el II Premio de novela Miguel de Cervantes, que entonces concedía el Ministerio de Información y Turismo, y cuyo nombre se apropiaría más tarde la propia RAE aglutinando todos los premios en uno solo. Aún así, los académicos nunca consintieron que las posaderas de Concha Espina, a pesar de ser una escritora multipremiada y reconocida entonces, pudieran aposentarse junto a tan varoniles… bigotes.
Mal asunto, porque en estos últimos cien años, pocas mujeres han conseguido romper los tabúes de la Academia que siguen presentes, porque de otra forma no puede entenderse que no hayan aprovechado este Centenario para incluirlo entre sus conmemoraciones. Hay quien sostiene que Concha Espina carece hoy de valor literario, pero quien sabe, por ejemplo, cómo se leerán en cien años los best-sellers de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Ella era entonces la reina literata en una época en la que a las mujeres les costaba publicar y, aun así, dominaba el mercado de una literatura al uso, básica en tiempos en los que no existían ni la radio ni la televisión.
El homenaje de Astorga a ‘La Esfinge Maragata’, a través de la exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Municipal, es una isla al esfuerzo femenino por abrirse camino en la literatura, del que Concha Espina es un buen ejemplo, aunque sea difícil encontrar a algún académico especialista en su obra, o al menos que la haya leído. Lo que no extraña, dado el desinterés mostrado por la RAE en este Centenario.
Sería un buen momento para que observaran en la Exposición de Astorga el éxito que obtuvo esta mujer, cuando no existía la maquinaria de propaganda publicitaria, ni la actual fuerza editorial, para colocar libros sin valor literario entre los éxitos del momento. Entonces se leía de otra forma, a base del funcionamiento del boca-oreja y poco más. ¿Cómo explicar hoy que aquella premiada ‘La Esfinge Maragata’ fuera traducida al inglés, al ruso, al alemán, al sueco, al italiano, al francés…? ¿Cuántos libros de tan insignes académicos son hoy traducidos a tales lenguas, a pesar de la potente fuerza publicitaria de los medios de comunicación actuales, aprovechados y exprimidos bajo el horizonte mercantilista de la industria editorial?
![[Img #14028]](upload/img/periodico/img_14028.jpg)
Podrían acercarse estos días hasta Astorga y aquí verían algunas de esas traducciones, incluso en letra gótica germánica; pero también tendrían la oportunidad de ver todas –y digo todas- las ediciones que en cien años se han hecho de este libro en castellano, tanto en España, como en Argentina o en Méjico. La editorial Renacimiento fue la encargada de lanzar las cinco primeras ediciones con cuidadoso mimo. Por aquel entonces los mejores ilustradores del país ponían su arte al servicio de estas publicaciones. Así que, si no quieren disfrutar con su difícil lectura, al menos tienen la oportunidad de disfrutar con las espléndidas ediciones ilustradas de aquellos años de principios de siglo. En 1929, la editorial CIAP se hizo cargo de una edición popular y, en 1931, Renacimiento volvería a editar la obra con una preciosa ilustración de Ponce de León. La revista Blanco y Negro decidió ofrecerla a sus lectores en fascículos, que fueron ilustrados por Esplandiu. Pero hay algo más, en la Exposición existe el recorte de hoja de revista en el que se anuncia la suspensión temporal de dichos fascículos a causa de las fiestas navideñas. También se muestra otro artículo, de 1914, firmado por Ricardo León, el académico que le comunicó el Premio Fastenrath a Concha Espina, y de quien la escritora parece que estuvo enamorada.
En plena guerra civil, la novela fue publicada en la zona Nacional, en lo que serían la 8ª y 9ª edición, bajo la impronta de la Librería Internacional de San Sebastián. El papel escaseaba y el libro aparece pobremente editado. Las ediciones posteriores, tanto la de Mateu, en la colección La Hoja Perenne, como la de Samarán, en Hipocampo, son ediciones cuidadas con pasta dura en tela editorial. También cabe destacar la versión de la Revista Literaria Novelas y Cuentos (1955) muy popular en la época. La editorial Aguilar compró los derechos de la novela para incluirla en su Colección Crisol, de la que se hicieron cuatro ediciones. Papel biblia en todas, pero la sorpresa de esta colección es que existieron ejemplares en plástico, del que la exposición presenta una muestra, rompiendo el símil piel que caracterizaban las cubiertas de la Colección Crisol. También en la tercera edición los libros se presentaron con sobrecubierta ilustrada. La otra colección popular, la de Austral en Espasa-Calpe, editó la novela, con el Nº de colección 1230, hasta en seis ocasiones. Las primeras en Argentina.
Las últimas ediciones individuales se deben a Favencia (1971); a Castalia en su Biblioteca de Escritoras (1989) y al Diario de León, que hizo una edición especial en 2007 dentro de la Biblioteca Leonesa de Escritores. También se incluyó la obra en las ediciones de Planeta que seleccionó ‘Las Mejores Novelas Contemporáneas (1910-1914)’, de las que en Astorga hay varias ediciones datadas en 1959, 1962 y 1967.
‘La Esfinge Maragata’ también estuvo incluida en todas las ediciones de las Obras Completas de Concha Espina. La editorial Fax la editó hasta en tres ocasiones: 1944, 1955 y 1970. Sin embargo cada edición tiene sus propias características. La primera se hizo en un tomo y el resto en dos, si bien en la segunda edición se empleó incluso distintas cubiertas. Una utilizó la cubierta en símil piel verde, similar a la de la primera edición, y en la otra se empleó tela editorial roja con sobrecubierta ilustrada. La tercera edición llevó una cubierta en símil piel roja con dorados en cubierta y lomo. De esta se hizo posteriormente (2011) una edición especial facsímil por Imágica Ediciones en tres tomos encuadernados en rústica.
La muestra de todos estos libros se ve complementada por fotos de la autora; del rodaje de la película ‘La Esfinge Maragata? (1948) y de la serie de TVE; por sellos con su rostro (1970); por vitolas de puros con la imagen de la literata; con hasta un sobre de azúcar; recortes de periódicos; con entrevistas en la prensa; con su trabajo de cuentos y reportajes; con ilustraciones realizadas por dibujantes o pintores; e incluso por los artículos que ya escribí el pasado año en AstorgaRedacción (Conexión Astorgana), o el artículo ‘Un Fastenrath para La Esfinge Maragata’, publicado en el Diario de León y en Huelva Información.
¿Algún insigne académico actual puede presumir de tanto? Estos detalles expuestos dan idea del tremendo éxito que obtuvo Concha Espina, a pesar de que la RAE nunca la admitió y de que, en 1926, le negase el voto que le faltaba para hacerse con el Premio Nobel de Literatura. Y eso que su primera novela fue editada cuando Concha Espina tenía 40 años.
![[Img #14025]](upload/img/periodico/img_14025.jpg)
Ya dije en mi artículo ‘Conexión Astorgana’ que Astorga le debía mucho a Concha Espina, por haber transmitido en ‘La Esfinge Maragata’ el carácter etnográfico de lo que era esta tierra hace un siglo; por Princesas del Martirio, libro de exaltación franquista tras la guerra civil, pero que respondía a los cánones de la época; por haber empujado a Gerardo Diego a visitar y conocer Astorga y a sus literatos, creando aquello de ‘Escuela de Astorga’ y porque su enorme influencia en los Estados Unidos hizo que la Hispanic Society of America la nombrara en los años veinte miembro honorario y posteriormente la nombraría vicepresidenta de una Sociedad que envió a España a su mejor fotógrafa, Ruth Matilda Anderson, quien volvió a León y retrató La Maragatería y las ciudades tal como eran, creando un exhaustivo archivo fotográfico de este país en los años veinte, que se conservan en la HSA. Así que esta Exposición homenaje no es más que el tributo de Astorga a quien nunca olvidó la ciudad y su hinterland, La Maragatería.