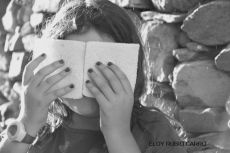"No hay nada como no conocer al otro para tener miedo de él y atribuirle intenciones que no tiene"
Conversamos con el director de cine y guionista Chema Sarmiento en Astorga durante su participación en el taller organizado por la 'Red Europea de Traductores' en Castrillo de los Polvazares. Hablamos de su relación con Astorga, de sus películas, sus proyectos y sobre su visión del Islam, del que es un profundo conocedor gracias al documental que realizó sobre Mahoma y que se estrenó justo cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre que conmocionaron al mundo.
![[Img #17540]](upload/img/periodico/img_17540.jpg)
En el año 81, hiciste ‘Los Montes’. ¿Cómo surge aquella idea de recuperar aquellas películas ancestrales de los pueblos?
'Los montes' tiene una vinculación con Astorga muy clara, porque fue el primer sitio donde se proyectó, al margen de mi propio pueblo, en Albares de la Ribera, y tengo un recuerdo muy bonito, pues en el coloquio de aquella primera proyección la gente de Astorga planteó todas las preguntas que me hicieron siempre jamás acerca de esa película, lo cual es una muestra de la inteligencia con la que la habían visto. La película había surgido como trabajo de fin de estudios que yo realicé en Francia en la Escuela de Cine y en el marco de ese trabajo conseguí que me dejaran venir a España. Luego la escuela estuvo muy orgullosa por el prestigio que le daba, pues la película obtuvo muchos premios y yo ya estaba viviendo en España y era la propia escuela la que se encargaba de acudir a la entrega de los premios. Yo tengo un recuerdo indeleble de este primer trabajo y hay mucha gente que me recuerda que es el mejor trabajo de lo que yo he hecho, no es que me guste demasiado, pues es como si te dijeran que lo demás no vale.
¿Y lo presentasteis aquí, en Astorga, en el cine Velasco?
Sí, sí, fue muy bonita aquella primera presentación. Debido a eso yo siempre he tenido una particular vinculación con Astorga. Yo no viví en Astorga, no estudié en Astorga, pues hice el bachillerato en los Dominicos de La Virgen del Camino, pero siempre he sentido una relación particular con Astorga. Astorga ciudad episcopal. Yo amante de los libros y los manuscritos antiguos, siempre me he dicho: ¿cómo es posible que en Astorga no haya por ejemplo un beato, 'El beato de Astorga' como lo hay en otros muchos sitios. Un obispado de tanta raigambre ¿cómo no tendrá en el archivo un beato?
Y luego surgió el filandón, un manojo de cuentos que con las aportaciones de Merino, Luis Mateo, Pedro Trapiello, Pereira y Llamazares que intenta rescatar aquella tradición.
La primerísima idea era hacer una película con relatos de distintos escritores, me puse a leer con la idea de resucitar aquella tradición de los relatos entre la gente pero con un cierto tono, enseguida encontré escritores maravillosos con relatos que me apasionaron…
Hay que decir que luego en cada relato has hecho un guiño a géneros diferentes de la cinematografía.
Sí, sí, la intención era la de hacer una obra coherente y que constituyera una unidad, no cinco relatos ensartados, pero al mismo tiempo tuviera la suficiente diversidad, que no pareciera el mismo relato repetido unas cuantas veces. En esa búsqueda unitaria de sentido tuve que dejar de lado a algún escritor que me parecía interesante, por la insuficiente coherencia que tenía esa narración con los otros cuentos que ya había escogido, y luego hay efectivamente guiños pero no solo a los géneros literarios, sino que los guiños más importantes en la película van de un relato a otro y de los relatos al mundo exterior, e incluso hay constantes guiños desde los relatos al espectador.
Esto, que el espectador fuese consciente de que estábamos hablando de él, comportaba una cierta dificultad, curiosamente ese guiño funciona mejor ahora cuando la película suele verse sobre todo en televisión, la dirección de la mirada funciona mejor porque antes en el cine esa dirección de la mirada no iba hacia abajo. Les dije a los actores, cosa que no suele hacerse salvo con un propósito determinado, ¡mirad a la cámara!, quería que se sintieran viendo a la persona que estaba al otro lado, eso no funcionaba completamente bien cuando los espectadores estaban más bajos que el nivel de la pantalla. Ahora que el espectador está mucho más a nivel de la pantalla tiene la sensación de que estamos refiriéndonos a él.
![[Img #17541]](upload/img/periodico/img_17541.jpg)
En el caso de la intervención del poema de Julio Llamazares entraba de lleno también el tema de Vegamián, lo que estaba ocurriendo en aquel pantano, todo lo que vivían aquellas personas.
Bueno, el pantano de Vegamián había sido vaciado por lo menos doce años antes, los pueblos ya se habían quedado desiertos, entre otros Vegamián, el pueblo de Julio Llamazares. No era ese el relato que íbamos a poner, después por una razón de coherencia le pedí que cambiara el relato y trabajando en común, yendo juntos a visitar el pantano se nos ocurrió la idea del relato tal como aparece hoy en día con ese poema de Julio que implicó modificaciones en la estructura de la película. Al principio Julio iba a estar presente en la ermita y el que no iba a estar era Antonio Pereira, que me había pedido que por razones de salud no lo llevara hasta allí. Con la modificación del relato de Llamazares, era él quien no podía estar en la ermita, pues la credibilidad del relato así se haría insostenible. Entonces hubo que convencer a Pereira de que tenía que asistir al filandón a la ermita. Años después, Pereira publicó un libro con motivo del bimilenario de la ciudad de Astorga en el que aparece un relato que estaba escrito pensando en aquella circunstancia; se trataba de un escritor de provincias que recibe la visita de un director de cine de éxito que le viene a convencer de que participe en su película, y yo supe que no había entendido lo que había querido transmitirme en aquel momento cuando no quería ir. Lo que quería realmente es que le convenciera para que fuera.
Son interesantes esos personajes que sirven de engarce entre unos relatos y otros, personajes secundarios que transitan por entre los distintos cuentos del film, que significan al mismo tiempo un guiño al público.
Sí, guiños por personajes, pero en el caso de ‘El desertor’, el cuento de José María Merino, el enlace entre ese cuento y los anteriores se hace mediante un saco de peras que han dejado en el monte, y en un anacronismo de cariz mágico como el resto de las historias aparece ese mismo saco cuarenta años antes en el pueblo del desertor.
Una historia la de las peras que refleja toda una época de carestía en la que no se podía tirar nada, pues era difícil conseguir alimento.
Ahí está la gracia de Antonio Pereira que sabía convertir en algo jocoso lo que en otro caso sería una insignificancia o una simple noticia.
Háblanos ahora de tu periplo en Canal Arte, ¿cómo surge la propuesta de trabajar para él?
Por razones de trabajo tuve que regresar a Francia. Al acabar 'El filandón' permanecí unos años viviendo en Madrid pero trabajando en Francia. Al final no hubo más remedio que irme para allá, pues ese modo de estar entre los dos países me mermaba mucho las posibilidades de trabajo. En el 92 empezó la ‘Cadena Arte’ y yo empecé con ella ya desde el principio, con un documental sobre Sevilla, y lo que es curioso, a mí me llamaron de Arte porque habían visto 'Los montes'. De todas formas yo siempre he trabajado para Arte como director independiente, como la mayoría de los directores que lo hacen para esta cadena, presentamos proyectos y cuando acaba volvemos a estar en el mercado para quien quiera contratar nuestros servicios. He hecho muchos trabajos para Arte, pero el que más repercusión ha tenido es la serie que hice sobre Mahoma, que aquí no la pusieron en televisión, yo sé que existe una versión española que hicieron en Valladolid en DIVISA y la habrán distribuido por América Latina; sé que se ha vendido muy bien en todos los países. Una circunstancia que encumbró esa película fue que justo cuando la estábamos acabado coincidió lo del 11 de septiembre, creando una enorme expectativa por conocer la vida y algo más sobre el profeta Mahoma, al que le colgaban y le siguen colgando mucha gente los atentados que hacen.
![[Img #17542]](upload/img/periodico/img_17542.jpg)
Quizás en una visión muy simplista.
En mi documental se ofrecía una visión más profunda sobre el personaje, con tiempo para entrar en detalle, algo que te permite saber que aunque Mahoma fuera realmente un jefe político de su comunidad que en circunstancias concretas podía alentar a la guerra, no quiere decir eso que invitara a la matanza de los oponentes, al contrario, decía: “me gustaría integrar vuestra religión dentro de la mía”, es decir, respetemos cada uno la nuestra. También Jesucristo dijo “no he venido a traer la paz sino la guerra” y eso no quiere decir que nos invite a enfrentarnos los unos a los otros, es decir, hay que situarlo en un contexto determinado para comprender el sentido de la frase, si no entonces cualquiera podría utilizarlo como quisiera…
Con el tiempo su existencia parece haber servido de justificación para doctrinas extremas como la de los talibanes, adoptando nuevos significados en torno al concepto del Islam...
Exactamente… Una cosa es el Islam y otra cosa es la versión que algunos quieran dar, y no hay que olvidar por ejemplo que en el cristianismo también hay gente con una visión muy radical hoy día y no digamos a lo largo de la historia…
Como en la época de las Cruzadas…
Sí, o en sectas de diversas partes del mundo ante las que nos preguntamos si eso no es lo mismo que me han enseñado a mí. Pues lo mismo puedo decirte de musulmanes que conozco, que cada vez que hay un atentado están como si les hubieran dado un mazazo, cuando saben que además les van a colgar en sambenito a ellos, cuando realmente sienten ese acto tan ajeno como lo pueda sentir yo mismo… El documental sobre Mahoma a mí me sirvió personalmente, espero que le haya servido a quien lo vea, a no tener una visión simplista, como decías tú, de las cosas, a conocer mejor al que está ante ti, porque no hay nada como no conocer al otro para tener miedo de él y para atribuirle intenciones que no tiene. Cuando conoces al otro es muchísimo más fácil entenderse y poder hablar, cada uno desde su posición.
![[Img #17544]](upload/img/periodico/img_17544.jpg)
Y después llegó ese proyecto fabuloso que llevaste a término con actores que tenían síndrome de Down: ‘Viene una chica’… ¿Cómo pergeñaste esa interesante película?... ¿Cuál fue la idea latente que tenías?
‘Viene una chica’ es una película hecha a partir de relatos de Luis Mateo Díez. Hicimos algunos proyectos juntos, de entre los cuales algunos salieron y otros no, como con José María Merino, que también está aquí en Astorga [en el momento de la entrevista], con ellos escribimos un guión de género fantástico que se titula ‘Memoria de lo que nunca podré hacer’ porque es una película que para poder hacerla bien se necesita mucho dinero.
Las películas de este género es mejor no hacerlas si no tienes suficiente presupuesto para ello porque probablemente no salgan bien. Es preferible evitarlo antes que hacer algo de lo que después todo el mundo se avergüence. Entonces con Luis Mateo había elaborado hacía ya mucho tiempo un guión sobre varios relatos que él ya tenía escritos, fue él quien me había propuesto la idea y me dijo: “Oye, ¿por qué no me ayudas a hacer un guión sobre tal cosa o tal otra?…”. Y en este caso, yendo a Paris a presentar la traducción de uno de sus libros en la Feria del Libro, me comentó: “Me gustaría que hiciéramos una película sobre esto”.
Sucedió en el año 94, hace ya mucho tiempo. Y efectivamente hicimos una primera redacción, aún no estaban los diálogos pero en secuencias sí la totalidad de la película… Intentamos tantear el mercado aquí en España para ver si íbamos a poder hacerla, y por aquel entonces no había ni sombra de que el protagonista o aquellos que le rodeaban pudieran tener el síndrome de Down. Era una película que se situaba además en los años 50 y no conseguimos encontrar financiación en aquél momento. Nos dijeron que una película protagonizada por adolescentes no podía funcionar. Hoy curiosamente son las que mejor funcionan, no puede uno entenderlo… De la misma manera que cuando hicimos 'El filandón'.
![[Img #17545]](upload/img/periodico/img_17545.jpg)
Y sin embargo tuvo un éxito rotundo ‘Secretos del corazón’ de Montxo Armendáriz…
¡Justo dos años después!... Es el desmentido más grande de un guión en el que no deja de haber ciertas concomitancias con los relatos de Luis Mateo, sobre todo con los ensayos de teatro y detalles, así que también aparecen en la película. O sea que efectivamente dos años después sucedió y si lo hubiéramos rodado dos años más tarde nos habrían dicho que estábamos aprovechándonos de este éxito anterior, y en cambio dos años antes nos intentaron convencer con el argumento de que nunca podría triunfar una película así… Bien, quedó entonces en un cajón durante unos cuantos años y después de que Luis Mateo hubiera colaborado en una revista cinematográfica y de haber escrito el guión con Julio Sánchez Valdés de ‘La fuente de la edad’, ya que después había colaborado mucho conmigo, me quedé con la sensación de que era una pena no haberlo podido hacer y que habría que ver si podríamos, de alguna manera, sacarlo adelante, pero no ya volviendo a hacer el mismo recorrido con aquellos productores de entonces que podía conducirnos a una nueva negativa que, quieras que no, acaba afectando respecto a las cualidades del guión, que no a las supuestas calidades técnicas… Entonces nos propusimos hacerlo tal y como hicimos ‘El filandón’. Date cuenta de que para poder producirla nosotros mismos había un factor esencial y era la época en la que estaba situada: no podíamos abordar el hecho de ambientar la película en el León de los años 50 porque cuando piensas que la ciudad está como entonces no es verdad.
Siempre existen pequeños detalles que pueden arruinar la secuencia porque hay montones de cosas que te dan el cante, que antes no estaban ahí. Además para simular decorados que te transportaran a los años 50 habríamos necesitado enormes recursos que no podíamos permitirnos, por lo tanto era necesario pasar la película a la época actual. Lo hicimos. Y entonces nos dimos cuenta de que algo se había perdido del relato original. Es un relato que se inscribía en el libro ‘Los males menores’ y que tiene a gala de que todo lo que pasa no son grandes tragedias, sino las pequeñas cosas de la vida, los pequeños disgustos, los pequeños desencantos amorosos, ese es el tema de la pequeña antología de relatos.
Entonces en la película lo interesante era apreciar los pequeños detalles de la vida, a partir de los cuales Luis Mateo, como ocurría con Guy de Maupassant, sabe hacer de estas pequeñas anécdotas relatos maravillosos. En ‘Un día en el campo’ Maupassant describía un relato en el que apenas pasa nada: sale una familia de París al campo, a comer y se pone a llover y no ocurre nada más y sin embargo hay un relato pleno de poesía y de grandes hallazgos, y es precisamente esa la grandeza, de cómo a partir de pequeñas cosas se logran relatos de la mejor calidad, de la mejor factura.
Cuando hicimos el guión, como todo lo que pasaba eran pequeñas cosas y todo ocurría en muy pocos días, tenías la sensación de que habías perdido algo esencial, como si no tuviera interés, es decir, ¿para qué hacemos una película de esto que le pasa a todo el mundo todos los días? Y te dabas cuenta de que lo que hacía falta precisamente era lograr la cuadratura del círculo, o sea, conseguir que esos relatos no parecieran cotidianos, mandarlos fuera de nosotros, lograr una cierta distancia respecto al espectador. Pero ¿cómo haces eso?... Como si todo estuviera pasando en un mundo paralelo solo que al mismo tiempo en nuestra vida de todos los días. Y de pronto, un día, estaba cerca de París, en el pueblo, y me vino a visitar un amigo, José Mari Cortés, de León, que tiene un hijo, Alberto, con síndrome de Down, y estábamos hablando del guión, de cómo podía salir de ese entuerto, y entonces Alberto, que estaba a nuestro lado pero fabulando en su mundo, comienza a simular una especie de batalla de capa y espada, cosa que aparecía también en el relato que estaba escribiendo con Luis Mateo y fue una especie de revelación, de pronto me pregunté: ¿Y si todo esto pasara en el entorno de chicos y chicas Down, que viven con nosotros pero es un mundo como si estuviéramos viviendo con gente del Japón, quiero decir la generalidad que hace que sea como si estuvieran morando en otro mundo diferente al nuestro?
Cuando las neuronas empiezan a funcionar, te das cuenta de todo lo que implica los cambios que afectan a los diálogos, a las emociones, las ventajas que obtienes con ello, es una cosa casi como definitiva, y fue como decidimos sacar adelante el proyecto y trabajar al mismo tiempo con chicos Down.
La solución llegó por tanto en el hecho de sustituir la dificultad de recrear con decorados y forillos una historia de época mediante las fabulaciones de un joven con síndrome de Down en su despertar a la vida, una experiencia que quizás ya habías esbozado en ‘El filandón’, en el relato de la misteriosa joven que aparece en la noche y que termina con la existencia de quienes tratan de acogerla, un relato enigmático que evoca las apariciones espectrales y a la atmósfera propia del género fantástico y que ya por aquél entonces resolviste con una asombrosa fotografía profusa en tonos pálidos y azulados, merced a una noche americana o efecto de iluminación dominado por este característico filtro, aunque en este caso se haya adaptado a un entorno rural que proporciona matices mortecinos, de luminiscencia decadente propia de éste tipo de relatos.
La fabulación en sus juegos proporciona ahora ese aura propia del fantástico, capaz de suplantar el viaje en el tiempo, la traslación a otra época lejana…
-Así es…
![[Img #17540]](upload/img/periodico/img_17540.jpg)
En el año 81, hiciste ‘Los Montes’. ¿Cómo surge aquella idea de recuperar aquellas películas ancestrales de los pueblos?
'Los montes' tiene una vinculación con Astorga muy clara, porque fue el primer sitio donde se proyectó, al margen de mi propio pueblo, en Albares de la Ribera, y tengo un recuerdo muy bonito, pues en el coloquio de aquella primera proyección la gente de Astorga planteó todas las preguntas que me hicieron siempre jamás acerca de esa película, lo cual es una muestra de la inteligencia con la que la habían visto. La película había surgido como trabajo de fin de estudios que yo realicé en Francia en la Escuela de Cine y en el marco de ese trabajo conseguí que me dejaran venir a España. Luego la escuela estuvo muy orgullosa por el prestigio que le daba, pues la película obtuvo muchos premios y yo ya estaba viviendo en España y era la propia escuela la que se encargaba de acudir a la entrega de los premios. Yo tengo un recuerdo indeleble de este primer trabajo y hay mucha gente que me recuerda que es el mejor trabajo de lo que yo he hecho, no es que me guste demasiado, pues es como si te dijeran que lo demás no vale.
¿Y lo presentasteis aquí, en Astorga, en el cine Velasco?
Sí, sí, fue muy bonita aquella primera presentación. Debido a eso yo siempre he tenido una particular vinculación con Astorga. Yo no viví en Astorga, no estudié en Astorga, pues hice el bachillerato en los Dominicos de La Virgen del Camino, pero siempre he sentido una relación particular con Astorga. Astorga ciudad episcopal. Yo amante de los libros y los manuscritos antiguos, siempre me he dicho: ¿cómo es posible que en Astorga no haya por ejemplo un beato, 'El beato de Astorga' como lo hay en otros muchos sitios. Un obispado de tanta raigambre ¿cómo no tendrá en el archivo un beato?
Y luego surgió el filandón, un manojo de cuentos que con las aportaciones de Merino, Luis Mateo, Pedro Trapiello, Pereira y Llamazares que intenta rescatar aquella tradición.
La primerísima idea era hacer una película con relatos de distintos escritores, me puse a leer con la idea de resucitar aquella tradición de los relatos entre la gente pero con un cierto tono, enseguida encontré escritores maravillosos con relatos que me apasionaron…
Hay que decir que luego en cada relato has hecho un guiño a géneros diferentes de la cinematografía.
Sí, sí, la intención era la de hacer una obra coherente y que constituyera una unidad, no cinco relatos ensartados, pero al mismo tiempo tuviera la suficiente diversidad, que no pareciera el mismo relato repetido unas cuantas veces. En esa búsqueda unitaria de sentido tuve que dejar de lado a algún escritor que me parecía interesante, por la insuficiente coherencia que tenía esa narración con los otros cuentos que ya había escogido, y luego hay efectivamente guiños pero no solo a los géneros literarios, sino que los guiños más importantes en la película van de un relato a otro y de los relatos al mundo exterior, e incluso hay constantes guiños desde los relatos al espectador.
Esto, que el espectador fuese consciente de que estábamos hablando de él, comportaba una cierta dificultad, curiosamente ese guiño funciona mejor ahora cuando la película suele verse sobre todo en televisión, la dirección de la mirada funciona mejor porque antes en el cine esa dirección de la mirada no iba hacia abajo. Les dije a los actores, cosa que no suele hacerse salvo con un propósito determinado, ¡mirad a la cámara!, quería que se sintieran viendo a la persona que estaba al otro lado, eso no funcionaba completamente bien cuando los espectadores estaban más bajos que el nivel de la pantalla. Ahora que el espectador está mucho más a nivel de la pantalla tiene la sensación de que estamos refiriéndonos a él.
![[Img #17541]](upload/img/periodico/img_17541.jpg)
En el caso de la intervención del poema de Julio Llamazares entraba de lleno también el tema de Vegamián, lo que estaba ocurriendo en aquel pantano, todo lo que vivían aquellas personas.
Bueno, el pantano de Vegamián había sido vaciado por lo menos doce años antes, los pueblos ya se habían quedado desiertos, entre otros Vegamián, el pueblo de Julio Llamazares. No era ese el relato que íbamos a poner, después por una razón de coherencia le pedí que cambiara el relato y trabajando en común, yendo juntos a visitar el pantano se nos ocurrió la idea del relato tal como aparece hoy en día con ese poema de Julio que implicó modificaciones en la estructura de la película. Al principio Julio iba a estar presente en la ermita y el que no iba a estar era Antonio Pereira, que me había pedido que por razones de salud no lo llevara hasta allí. Con la modificación del relato de Llamazares, era él quien no podía estar en la ermita, pues la credibilidad del relato así se haría insostenible. Entonces hubo que convencer a Pereira de que tenía que asistir al filandón a la ermita. Años después, Pereira publicó un libro con motivo del bimilenario de la ciudad de Astorga en el que aparece un relato que estaba escrito pensando en aquella circunstancia; se trataba de un escritor de provincias que recibe la visita de un director de cine de éxito que le viene a convencer de que participe en su película, y yo supe que no había entendido lo que había querido transmitirme en aquel momento cuando no quería ir. Lo que quería realmente es que le convenciera para que fuera.
Son interesantes esos personajes que sirven de engarce entre unos relatos y otros, personajes secundarios que transitan por entre los distintos cuentos del film, que significan al mismo tiempo un guiño al público.
Sí, guiños por personajes, pero en el caso de ‘El desertor’, el cuento de José María Merino, el enlace entre ese cuento y los anteriores se hace mediante un saco de peras que han dejado en el monte, y en un anacronismo de cariz mágico como el resto de las historias aparece ese mismo saco cuarenta años antes en el pueblo del desertor.
Una historia la de las peras que refleja toda una época de carestía en la que no se podía tirar nada, pues era difícil conseguir alimento.
Ahí está la gracia de Antonio Pereira que sabía convertir en algo jocoso lo que en otro caso sería una insignificancia o una simple noticia.
Háblanos ahora de tu periplo en Canal Arte, ¿cómo surge la propuesta de trabajar para él?
Por razones de trabajo tuve que regresar a Francia. Al acabar 'El filandón' permanecí unos años viviendo en Madrid pero trabajando en Francia. Al final no hubo más remedio que irme para allá, pues ese modo de estar entre los dos países me mermaba mucho las posibilidades de trabajo. En el 92 empezó la ‘Cadena Arte’ y yo empecé con ella ya desde el principio, con un documental sobre Sevilla, y lo que es curioso, a mí me llamaron de Arte porque habían visto 'Los montes'. De todas formas yo siempre he trabajado para Arte como director independiente, como la mayoría de los directores que lo hacen para esta cadena, presentamos proyectos y cuando acaba volvemos a estar en el mercado para quien quiera contratar nuestros servicios. He hecho muchos trabajos para Arte, pero el que más repercusión ha tenido es la serie que hice sobre Mahoma, que aquí no la pusieron en televisión, yo sé que existe una versión española que hicieron en Valladolid en DIVISA y la habrán distribuido por América Latina; sé que se ha vendido muy bien en todos los países. Una circunstancia que encumbró esa película fue que justo cuando la estábamos acabado coincidió lo del 11 de septiembre, creando una enorme expectativa por conocer la vida y algo más sobre el profeta Mahoma, al que le colgaban y le siguen colgando mucha gente los atentados que hacen.
![[Img #17542]](upload/img/periodico/img_17542.jpg)
Quizás en una visión muy simplista.
En mi documental se ofrecía una visión más profunda sobre el personaje, con tiempo para entrar en detalle, algo que te permite saber que aunque Mahoma fuera realmente un jefe político de su comunidad que en circunstancias concretas podía alentar a la guerra, no quiere decir eso que invitara a la matanza de los oponentes, al contrario, decía: “me gustaría integrar vuestra religión dentro de la mía”, es decir, respetemos cada uno la nuestra. También Jesucristo dijo “no he venido a traer la paz sino la guerra” y eso no quiere decir que nos invite a enfrentarnos los unos a los otros, es decir, hay que situarlo en un contexto determinado para comprender el sentido de la frase, si no entonces cualquiera podría utilizarlo como quisiera…
Con el tiempo su existencia parece haber servido de justificación para doctrinas extremas como la de los talibanes, adoptando nuevos significados en torno al concepto del Islam...
Exactamente… Una cosa es el Islam y otra cosa es la versión que algunos quieran dar, y no hay que olvidar por ejemplo que en el cristianismo también hay gente con una visión muy radical hoy día y no digamos a lo largo de la historia…
Como en la época de las Cruzadas…
Sí, o en sectas de diversas partes del mundo ante las que nos preguntamos si eso no es lo mismo que me han enseñado a mí. Pues lo mismo puedo decirte de musulmanes que conozco, que cada vez que hay un atentado están como si les hubieran dado un mazazo, cuando saben que además les van a colgar en sambenito a ellos, cuando realmente sienten ese acto tan ajeno como lo pueda sentir yo mismo… El documental sobre Mahoma a mí me sirvió personalmente, espero que le haya servido a quien lo vea, a no tener una visión simplista, como decías tú, de las cosas, a conocer mejor al que está ante ti, porque no hay nada como no conocer al otro para tener miedo de él y para atribuirle intenciones que no tiene. Cuando conoces al otro es muchísimo más fácil entenderse y poder hablar, cada uno desde su posición.
![[Img #17544]](upload/img/periodico/img_17544.jpg)
Y después llegó ese proyecto fabuloso que llevaste a término con actores que tenían síndrome de Down: ‘Viene una chica’… ¿Cómo pergeñaste esa interesante película?... ¿Cuál fue la idea latente que tenías?
‘Viene una chica’ es una película hecha a partir de relatos de Luis Mateo Díez. Hicimos algunos proyectos juntos, de entre los cuales algunos salieron y otros no, como con José María Merino, que también está aquí en Astorga [en el momento de la entrevista], con ellos escribimos un guión de género fantástico que se titula ‘Memoria de lo que nunca podré hacer’ porque es una película que para poder hacerla bien se necesita mucho dinero.
Las películas de este género es mejor no hacerlas si no tienes suficiente presupuesto para ello porque probablemente no salgan bien. Es preferible evitarlo antes que hacer algo de lo que después todo el mundo se avergüence. Entonces con Luis Mateo había elaborado hacía ya mucho tiempo un guión sobre varios relatos que él ya tenía escritos, fue él quien me había propuesto la idea y me dijo: “Oye, ¿por qué no me ayudas a hacer un guión sobre tal cosa o tal otra?…”. Y en este caso, yendo a Paris a presentar la traducción de uno de sus libros en la Feria del Libro, me comentó: “Me gustaría que hiciéramos una película sobre esto”.
Sucedió en el año 94, hace ya mucho tiempo. Y efectivamente hicimos una primera redacción, aún no estaban los diálogos pero en secuencias sí la totalidad de la película… Intentamos tantear el mercado aquí en España para ver si íbamos a poder hacerla, y por aquel entonces no había ni sombra de que el protagonista o aquellos que le rodeaban pudieran tener el síndrome de Down. Era una película que se situaba además en los años 50 y no conseguimos encontrar financiación en aquél momento. Nos dijeron que una película protagonizada por adolescentes no podía funcionar. Hoy curiosamente son las que mejor funcionan, no puede uno entenderlo… De la misma manera que cuando hicimos 'El filandón'.
![[Img #17545]](upload/img/periodico/img_17545.jpg)
Y sin embargo tuvo un éxito rotundo ‘Secretos del corazón’ de Montxo Armendáriz…
¡Justo dos años después!... Es el desmentido más grande de un guión en el que no deja de haber ciertas concomitancias con los relatos de Luis Mateo, sobre todo con los ensayos de teatro y detalles, así que también aparecen en la película. O sea que efectivamente dos años después sucedió y si lo hubiéramos rodado dos años más tarde nos habrían dicho que estábamos aprovechándonos de este éxito anterior, y en cambio dos años antes nos intentaron convencer con el argumento de que nunca podría triunfar una película así… Bien, quedó entonces en un cajón durante unos cuantos años y después de que Luis Mateo hubiera colaborado en una revista cinematográfica y de haber escrito el guión con Julio Sánchez Valdés de ‘La fuente de la edad’, ya que después había colaborado mucho conmigo, me quedé con la sensación de que era una pena no haberlo podido hacer y que habría que ver si podríamos, de alguna manera, sacarlo adelante, pero no ya volviendo a hacer el mismo recorrido con aquellos productores de entonces que podía conducirnos a una nueva negativa que, quieras que no, acaba afectando respecto a las cualidades del guión, que no a las supuestas calidades técnicas… Entonces nos propusimos hacerlo tal y como hicimos ‘El filandón’. Date cuenta de que para poder producirla nosotros mismos había un factor esencial y era la época en la que estaba situada: no podíamos abordar el hecho de ambientar la película en el León de los años 50 porque cuando piensas que la ciudad está como entonces no es verdad.
Siempre existen pequeños detalles que pueden arruinar la secuencia porque hay montones de cosas que te dan el cante, que antes no estaban ahí. Además para simular decorados que te transportaran a los años 50 habríamos necesitado enormes recursos que no podíamos permitirnos, por lo tanto era necesario pasar la película a la época actual. Lo hicimos. Y entonces nos dimos cuenta de que algo se había perdido del relato original. Es un relato que se inscribía en el libro ‘Los males menores’ y que tiene a gala de que todo lo que pasa no son grandes tragedias, sino las pequeñas cosas de la vida, los pequeños disgustos, los pequeños desencantos amorosos, ese es el tema de la pequeña antología de relatos.
Entonces en la película lo interesante era apreciar los pequeños detalles de la vida, a partir de los cuales Luis Mateo, como ocurría con Guy de Maupassant, sabe hacer de estas pequeñas anécdotas relatos maravillosos. En ‘Un día en el campo’ Maupassant describía un relato en el que apenas pasa nada: sale una familia de París al campo, a comer y se pone a llover y no ocurre nada más y sin embargo hay un relato pleno de poesía y de grandes hallazgos, y es precisamente esa la grandeza, de cómo a partir de pequeñas cosas se logran relatos de la mejor calidad, de la mejor factura.
Cuando hicimos el guión, como todo lo que pasaba eran pequeñas cosas y todo ocurría en muy pocos días, tenías la sensación de que habías perdido algo esencial, como si no tuviera interés, es decir, ¿para qué hacemos una película de esto que le pasa a todo el mundo todos los días? Y te dabas cuenta de que lo que hacía falta precisamente era lograr la cuadratura del círculo, o sea, conseguir que esos relatos no parecieran cotidianos, mandarlos fuera de nosotros, lograr una cierta distancia respecto al espectador. Pero ¿cómo haces eso?... Como si todo estuviera pasando en un mundo paralelo solo que al mismo tiempo en nuestra vida de todos los días. Y de pronto, un día, estaba cerca de París, en el pueblo, y me vino a visitar un amigo, José Mari Cortés, de León, que tiene un hijo, Alberto, con síndrome de Down, y estábamos hablando del guión, de cómo podía salir de ese entuerto, y entonces Alberto, que estaba a nuestro lado pero fabulando en su mundo, comienza a simular una especie de batalla de capa y espada, cosa que aparecía también en el relato que estaba escribiendo con Luis Mateo y fue una especie de revelación, de pronto me pregunté: ¿Y si todo esto pasara en el entorno de chicos y chicas Down, que viven con nosotros pero es un mundo como si estuviéramos viviendo con gente del Japón, quiero decir la generalidad que hace que sea como si estuvieran morando en otro mundo diferente al nuestro?
Cuando las neuronas empiezan a funcionar, te das cuenta de todo lo que implica los cambios que afectan a los diálogos, a las emociones, las ventajas que obtienes con ello, es una cosa casi como definitiva, y fue como decidimos sacar adelante el proyecto y trabajar al mismo tiempo con chicos Down.
La solución llegó por tanto en el hecho de sustituir la dificultad de recrear con decorados y forillos una historia de época mediante las fabulaciones de un joven con síndrome de Down en su despertar a la vida, una experiencia que quizás ya habías esbozado en ‘El filandón’, en el relato de la misteriosa joven que aparece en la noche y que termina con la existencia de quienes tratan de acogerla, un relato enigmático que evoca las apariciones espectrales y a la atmósfera propia del género fantástico y que ya por aquél entonces resolviste con una asombrosa fotografía profusa en tonos pálidos y azulados, merced a una noche americana o efecto de iluminación dominado por este característico filtro, aunque en este caso se haya adaptado a un entorno rural que proporciona matices mortecinos, de luminiscencia decadente propia de éste tipo de relatos.
La fabulación en sus juegos proporciona ahora ese aura propia del fantástico, capaz de suplantar el viaje en el tiempo, la traslación a otra época lejana…
-Así es…