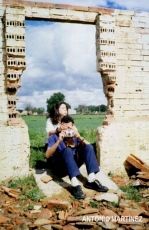Hemeroteca
'El señor de Bembibre' y su paisaje
Astorga Redacción continúa con su particular homenaje a la obra de Enrique Gil y Carrasco, recuperando ahora este sugerente y sutil artículo de Francisco G. Zurdo publicado en la revista 'León' Nº 57 de enero de 1959 de la Casa de León de Madrid.
![[Img #18387]](upload/img/periodico/img_18387.jpg)
Si restringimos nuestro estudio a la consideración del paisaje bajo las diversas clases en que nos lo suelen dividir las preceptivas literarias más corrientes, encontraremos en la obra de Gil y Carrasco, perfectamente delimitados, tres paisajes:
Un paisaje histórico, absolutamente necesario, en el que se van incrustando los hechos que a través de la obra se van sucediendo como consecuencia a veces del mismo, aprovechando sus favorables circunstancias otras veces, o dando origen y causa a los hechos hoy archivados y realizados entonces por los protagonistas. En este sentido podríamos decir que los protagonistas de esta novela se dedicaron a hacer paisaje.
Existe otro ya dentro del sentido ordinario de paisaje, dándole carácter meramente de descripción de la naturaleza. El paisaje es real describiendo El Bierzo de entonces, con sus comarcas, sus nombres clave en la geografía, etc. Un paisaje poco literario, demasiado frío quizá para el carácter lírico del fondo de la novela. Pero de vez en vez, como a jirones, se le han escapado a Gil y Carrasco de su pluma lírica unos trozos de paisaje ideal, una naturaleza eminentemente poética, que se nos entrega oportunamente cuando las circunstancias y los estados temperamentales de los diversos personajes que nos tienen ocupado el ánimo lo requiere así.
Son tres formas de considerar el paisaje, o mejor, tres paisajes distintos: histórico, ideal y real. Las tres las encontramos perfectamente delimitadas en esta obra, del que se ha llamado ‘El cantor del Bierzo’.
Yo quisiera desceñirme de esa demarcación clásica y voy a procurar encontrarlo en las diversas funciones que en la novela desempeña.
Un paisaje protagonista, es decir, un paisaje haciéndose acción y viveza en la novela, temática preciosa. Otras veces alcanza únicamente la función de enmarcar y encuadrar toda la trabazón y desarrollo, sirviendo de fondo pictórico a la novela, que pierde mucho de su sentido si abstraemos de la misma esa naturaleza unificadora que la mediatiza.
Por último, podemos hallar el paisaje como mero accidente impuesto las más de las veces por la estética, o por una exigencia de reforzamiento. Es un paisaje que idealiza y acomoda la realidad, porque es necesario dar sentimiento y viveza a esta acción, a aquel trance feliz o doloroso, esa huida fugaz...
![[Img #18389]](upload/img/periodico/img_18389.jpg)
Excluido de ‘El señor de Bembibre’ el primero de ellos, y a la luz que nos dio nuestro estudio preceptivo, por decirlo así, hallamos en primer lugar un paisaje que sirve de fondo o tapiz a la novela, que nos proporciona y nos presenta un conocimiento y descripción de la tierra; fondo impuesto por las circunstancias narrativas e históricas de la novela. Si tratamos de encontrar en él un paisaje poético, no ya literario simplemente, se nos queda muy frío. Más que un paisaje vendría, a ser una geografía del Bierzo, nombres de ciudades y de regiones meramente.
Únicamente así, dándole a la palabra paisaje ese sentido geográfico (de lo cual es muy susceptible), encontraremos toda la obra apoyada y sustentada en él, demarcándose en la segunda de las catalogaciones últimamente expresadas ese Bierzo lleno de antiguas biografías y ciudades gloriosas que dieron nombradía e hicieron la historia de esa región tan rica de valores verdaderos.
Analizando fríamente la novela y apoyando el peso y el centro de la misma en los hechos que en ella se nos van narrando (lo cual no es ni mucho menos aceptable), nos quedamos con una novela pobre desde el punto de vista literario, una novela de tipo meramente narrativo, quizá más que una novela un documento de archivo.
Necesitamos así a Tordehumos, Ponferrada, Bembibre, Carracedo, Cornatel, se nos hace imprescindible la escarpadura y el despeñadero y las bocas y galerías de las minas, ya viejas entonces; la violencia natural de la geografía, etc.
‘El señor de Bembibre’ no es eso precisamente. En ‘El señor de Bembibre’ hemos de encontrar, para lograr la comprensión de la obra, dos personajes únicamente imprescindibles: don Alvaro y la nobre Beatriz. Dos personajes (quizá uno sólo) que se hacen esenciales hasta la exclusión de todo lo demás, incluso la historia. Un conjunto de figuras y hechos que la historia ha sabido conservar, y en el centro estos dos protagonistas, una sola personalidad: enamorados hasta los tuétanos de su existencia; hasta el hambre, de su humanidad; hasta la rabia, de una necesidad que las circunstancias van haciendo imposible.
Y ya los Templarios, don Alonso, incluso, doña Blanca, Conde de Lemos, Juan Núñez de Lara, Rodrigo Yáñez, Saldaña, Tordehumos, Villabuena, Carracedo..., van apareciendo como exigencias circunstanciales, perdiendo centro, por decir así, desviándose cada vez más del nervio de la novela. Un hacer peregrinar por diversas etapas o estaciones que tan pron¬to nos acercan como de súbito nos llevan demasiado lejos.
Y cuando todo está a punto y tocamos el fin de tan dilatado peregrinar ya no nos sirve de nada. ¿Es inútil todo ya? No, sin duda. Es ello inutilidad aparente; en el fondo es la realidad, es encontrar de nuevo el nervio que las circunstancias habían distraído por diversos avatares. Ocurre que se nos ha ido presentando tan difícil la cosa, tan imposible, que cuando encontramos de nuevo la verdadera novela, ese correr paralelo de dos personas inseparables, a pesar de todo se nos esfuma, mejor dicho, nos vemos obligados a soltarla. El matrimonio de don Álvaro y doña Beatriz nace ya deshecho. Apenas aquél ha tomado entre las suyas una mano de ésta para que con ella se le entre toda entera en la existencia por la bendición del sacerdote, la muerte se está apoderando de la otra para hacerse dueño de ella completamente y sin remedio.
![[Img #18388]](upload/img/periodico/img_18388.jpg)
Nos quedamos solos. Nos ha dejado ya la turbulencia de los acontecimientos y nos quedamos únicamente con el amor, que en su grado más eminente y sublime es el que se nos va dando por entregas en este libro. Álvaro y Beatriz no son más que dos figuras que se estrechan en la órbita más ceñida del amor. Personalmente me aburre el tema amoroso que forzosamente hemos de encontrar en una novela; pero es que aquí se encuentra algo más: un amor que, perdiendo completamente esa visión romántica, se hace necesidad, virilidad, vivencia, sostenida tercamente porque no se quiebra ni languidece nunca.
Aún podríamos seguir, pero es igual, porque estamos convencidos que todo resulta ya meramente circunstancia. Santa María de Aquiana, como la peregrinación a Tierra Santa, como todo lo que aconteció, nos hacen ahora resaltar con más viveza la realidad de la obra. Y ese amor, quizá demasiado excesivamente humano, se nos afina ahora en el troquel de la sobrenaturalización, santificando a don Álvaro, porque él se santifica, naturalmente, por virtud de la Gracia Divina, que opera sobre él con especial vigor, pero en función de ese amor que fue humano: cuando muere en la ermita de Aquiana, el Abad del monasterio cercano encuentra únicamente la bolsa con el diario que doña Beatriz le entregara algún día.
Se nos hace todo oración reflexiva, donde sobran todos los complementos circunstanciales que se nos van cayendo, poco a poco, de las manos por orden de simpatía.
Y aquí es donde encontramos, dándole vitalidad, adornándole, metiéndonoslo por los ojos, al paisaje. Este paisaje, que por fin encontramos bello, poético, que se hace placentero y sereno en la luz que nace del agua mansa: el lago de Carracedo. Algo que vibra y se le escapa en las palabras a Beatriz, que se nos cuenta y des-cubre en sus sueños y en sus delirios enfermos, como un secreto que quizá ya lo hemos visto, pero que es precioso, desde luego. Y lo vamos dejando atrás apresuradamente sin poder detenemos en él más que lo imprescindible para que nos apercibamos, al galope del caballo de don Álvaro, cuando a éste se le está llamando desde Villabuena.
Una música de fondo algo circunstancial, que, como tal, va variando a medida que la necesidad lo requiere.
Hemos encontrado de nuevo el paisaje. Mejor dicho, el paisaje, poéticamente hablando, lo hemos encontrado ahora, cuando nos hemos apercibido del verdadero nervio de la obra. La Geografía ya casi no nos sirve si no es en virtud del reflejo y del impulso vital que da a la realidad humana de los dos personajes, que no lo pueden evitar porque lo llevan demasiado humanidad adentro.
El paisaje nos da ahora la sensación de lo estable, de lo materialmente conseguido. Nos encontramos con la serenidad de lo perfecto, acaso. Nos apercibimos de que hemos ido hallando cada cosa a su tiempo y en su sitio. No quiero decir con esto que la obra sea perfecta. Sería una deducción completamente ilógica. Únicamente nos ocupa en este trabajo el paisaje que hemos procurado hallar a través de un análisis de la obra a lo largo de toda la lectura.
![[Img #18390]](upload/img/periodico/img_18390.jpg)
El último problema es el de encuadrar este paisaje dentro de una demarcación precisa. No es necesario; es, simplemente, capricho o manía. El sistema que habíamos, quizá imperfectamente, prefabricado, se nos ha quedado raquítico. Esto nos pasa siempre por la fea costumbre que tenemos de pretender encuadrar las obras dentro de un sistema preciso, equivocándonos siempre, pues nos encontramos que sobresale obra por todas las partes de nuestra medida. Lo bueno de la obra es ese otro sistema, esa otra fórmula de concepción y realización, que es el saber evadirse del sistema y superarlo.
![[Img #18387]](upload/img/periodico/img_18387.jpg)
Si restringimos nuestro estudio a la consideración del paisaje bajo las diversas clases en que nos lo suelen dividir las preceptivas literarias más corrientes, encontraremos en la obra de Gil y Carrasco, perfectamente delimitados, tres paisajes:
Un paisaje histórico, absolutamente necesario, en el que se van incrustando los hechos que a través de la obra se van sucediendo como consecuencia a veces del mismo, aprovechando sus favorables circunstancias otras veces, o dando origen y causa a los hechos hoy archivados y realizados entonces por los protagonistas. En este sentido podríamos decir que los protagonistas de esta novela se dedicaron a hacer paisaje.
Existe otro ya dentro del sentido ordinario de paisaje, dándole carácter meramente de descripción de la naturaleza. El paisaje es real describiendo El Bierzo de entonces, con sus comarcas, sus nombres clave en la geografía, etc. Un paisaje poco literario, demasiado frío quizá para el carácter lírico del fondo de la novela. Pero de vez en vez, como a jirones, se le han escapado a Gil y Carrasco de su pluma lírica unos trozos de paisaje ideal, una naturaleza eminentemente poética, que se nos entrega oportunamente cuando las circunstancias y los estados temperamentales de los diversos personajes que nos tienen ocupado el ánimo lo requiere así.
Son tres formas de considerar el paisaje, o mejor, tres paisajes distintos: histórico, ideal y real. Las tres las encontramos perfectamente delimitadas en esta obra, del que se ha llamado ‘El cantor del Bierzo’.
Yo quisiera desceñirme de esa demarcación clásica y voy a procurar encontrarlo en las diversas funciones que en la novela desempeña.
Un paisaje protagonista, es decir, un paisaje haciéndose acción y viveza en la novela, temática preciosa. Otras veces alcanza únicamente la función de enmarcar y encuadrar toda la trabazón y desarrollo, sirviendo de fondo pictórico a la novela, que pierde mucho de su sentido si abstraemos de la misma esa naturaleza unificadora que la mediatiza.
Por último, podemos hallar el paisaje como mero accidente impuesto las más de las veces por la estética, o por una exigencia de reforzamiento. Es un paisaje que idealiza y acomoda la realidad, porque es necesario dar sentimiento y viveza a esta acción, a aquel trance feliz o doloroso, esa huida fugaz...
![[Img #18389]](upload/img/periodico/img_18389.jpg)
Excluido de ‘El señor de Bembibre’ el primero de ellos, y a la luz que nos dio nuestro estudio preceptivo, por decirlo así, hallamos en primer lugar un paisaje que sirve de fondo o tapiz a la novela, que nos proporciona y nos presenta un conocimiento y descripción de la tierra; fondo impuesto por las circunstancias narrativas e históricas de la novela. Si tratamos de encontrar en él un paisaje poético, no ya literario simplemente, se nos queda muy frío. Más que un paisaje vendría, a ser una geografía del Bierzo, nombres de ciudades y de regiones meramente.
Únicamente así, dándole a la palabra paisaje ese sentido geográfico (de lo cual es muy susceptible), encontraremos toda la obra apoyada y sustentada en él, demarcándose en la segunda de las catalogaciones últimamente expresadas ese Bierzo lleno de antiguas biografías y ciudades gloriosas que dieron nombradía e hicieron la historia de esa región tan rica de valores verdaderos.
Analizando fríamente la novela y apoyando el peso y el centro de la misma en los hechos que en ella se nos van narrando (lo cual no es ni mucho menos aceptable), nos quedamos con una novela pobre desde el punto de vista literario, una novela de tipo meramente narrativo, quizá más que una novela un documento de archivo.
Necesitamos así a Tordehumos, Ponferrada, Bembibre, Carracedo, Cornatel, se nos hace imprescindible la escarpadura y el despeñadero y las bocas y galerías de las minas, ya viejas entonces; la violencia natural de la geografía, etc.
‘El señor de Bembibre’ no es eso precisamente. En ‘El señor de Bembibre’ hemos de encontrar, para lograr la comprensión de la obra, dos personajes únicamente imprescindibles: don Alvaro y la nobre Beatriz. Dos personajes (quizá uno sólo) que se hacen esenciales hasta la exclusión de todo lo demás, incluso la historia. Un conjunto de figuras y hechos que la historia ha sabido conservar, y en el centro estos dos protagonistas, una sola personalidad: enamorados hasta los tuétanos de su existencia; hasta el hambre, de su humanidad; hasta la rabia, de una necesidad que las circunstancias van haciendo imposible.
Y ya los Templarios, don Alonso, incluso, doña Blanca, Conde de Lemos, Juan Núñez de Lara, Rodrigo Yáñez, Saldaña, Tordehumos, Villabuena, Carracedo..., van apareciendo como exigencias circunstanciales, perdiendo centro, por decir así, desviándose cada vez más del nervio de la novela. Un hacer peregrinar por diversas etapas o estaciones que tan pron¬to nos acercan como de súbito nos llevan demasiado lejos.
Y cuando todo está a punto y tocamos el fin de tan dilatado peregrinar ya no nos sirve de nada. ¿Es inútil todo ya? No, sin duda. Es ello inutilidad aparente; en el fondo es la realidad, es encontrar de nuevo el nervio que las circunstancias habían distraído por diversos avatares. Ocurre que se nos ha ido presentando tan difícil la cosa, tan imposible, que cuando encontramos de nuevo la verdadera novela, ese correr paralelo de dos personas inseparables, a pesar de todo se nos esfuma, mejor dicho, nos vemos obligados a soltarla. El matrimonio de don Álvaro y doña Beatriz nace ya deshecho. Apenas aquél ha tomado entre las suyas una mano de ésta para que con ella se le entre toda entera en la existencia por la bendición del sacerdote, la muerte se está apoderando de la otra para hacerse dueño de ella completamente y sin remedio.
![[Img #18388]](upload/img/periodico/img_18388.jpg)
Nos quedamos solos. Nos ha dejado ya la turbulencia de los acontecimientos y nos quedamos únicamente con el amor, que en su grado más eminente y sublime es el que se nos va dando por entregas en este libro. Álvaro y Beatriz no son más que dos figuras que se estrechan en la órbita más ceñida del amor. Personalmente me aburre el tema amoroso que forzosamente hemos de encontrar en una novela; pero es que aquí se encuentra algo más: un amor que, perdiendo completamente esa visión romántica, se hace necesidad, virilidad, vivencia, sostenida tercamente porque no se quiebra ni languidece nunca.
Aún podríamos seguir, pero es igual, porque estamos convencidos que todo resulta ya meramente circunstancia. Santa María de Aquiana, como la peregrinación a Tierra Santa, como todo lo que aconteció, nos hacen ahora resaltar con más viveza la realidad de la obra. Y ese amor, quizá demasiado excesivamente humano, se nos afina ahora en el troquel de la sobrenaturalización, santificando a don Álvaro, porque él se santifica, naturalmente, por virtud de la Gracia Divina, que opera sobre él con especial vigor, pero en función de ese amor que fue humano: cuando muere en la ermita de Aquiana, el Abad del monasterio cercano encuentra únicamente la bolsa con el diario que doña Beatriz le entregara algún día.
Se nos hace todo oración reflexiva, donde sobran todos los complementos circunstanciales que se nos van cayendo, poco a poco, de las manos por orden de simpatía.
Y aquí es donde encontramos, dándole vitalidad, adornándole, metiéndonoslo por los ojos, al paisaje. Este paisaje, que por fin encontramos bello, poético, que se hace placentero y sereno en la luz que nace del agua mansa: el lago de Carracedo. Algo que vibra y se le escapa en las palabras a Beatriz, que se nos cuenta y des-cubre en sus sueños y en sus delirios enfermos, como un secreto que quizá ya lo hemos visto, pero que es precioso, desde luego. Y lo vamos dejando atrás apresuradamente sin poder detenemos en él más que lo imprescindible para que nos apercibamos, al galope del caballo de don Álvaro, cuando a éste se le está llamando desde Villabuena.
Una música de fondo algo circunstancial, que, como tal, va variando a medida que la necesidad lo requiere.
Hemos encontrado de nuevo el paisaje. Mejor dicho, el paisaje, poéticamente hablando, lo hemos encontrado ahora, cuando nos hemos apercibido del verdadero nervio de la obra. La Geografía ya casi no nos sirve si no es en virtud del reflejo y del impulso vital que da a la realidad humana de los dos personajes, que no lo pueden evitar porque lo llevan demasiado humanidad adentro.
El paisaje nos da ahora la sensación de lo estable, de lo materialmente conseguido. Nos encontramos con la serenidad de lo perfecto, acaso. Nos apercibimos de que hemos ido hallando cada cosa a su tiempo y en su sitio. No quiero decir con esto que la obra sea perfecta. Sería una deducción completamente ilógica. Únicamente nos ocupa en este trabajo el paisaje que hemos procurado hallar a través de un análisis de la obra a lo largo de toda la lectura.
![[Img #18390]](upload/img/periodico/img_18390.jpg)
El último problema es el de encuadrar este paisaje dentro de una demarcación precisa. No es necesario; es, simplemente, capricho o manía. El sistema que habíamos, quizá imperfectamente, prefabricado, se nos ha quedado raquítico. Esto nos pasa siempre por la fea costumbre que tenemos de pretender encuadrar las obras dentro de un sistema preciso, equivocándonos siempre, pues nos encontramos que sobresale obra por todas las partes de nuestra medida. Lo bueno de la obra es ese otro sistema, esa otra fórmula de concepción y realización, que es el saber evadirse del sistema y superarlo.