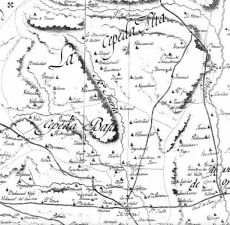A propósito de la Filosofía
Con la LOMCE, la nueva ley de educación, la asignatura Historia de la Filosofía deja de ser obligatoria en todas las modalidades del bachillerato y pasa a ser optativa en solo una modalidad. De esta manera, la presencia de la filosofía en la etapa del bachillerato, que ya venía siendo exigua, se reduce aún más, casi a la mínima expresión. El espacio que queda lo ocupan otras disciplinas más útiles. Porque después de todo, ¿para qué sirve la filosofía? Para nada, responderán algunos, o mejor, muchos, pues hace ya tiempo que se instaló en la conciencia colectiva la convicción de que la filosofía no es útil. Y si la filosofía no es útil, ¿para qué enseñarla o para qué aprenderla? No compensa gastar tiempo y esfuerzo en algo que sabemos de antemano que no vale para nada.
Y es verdad, no hay que engañar, la filosofía no otorga la habilidad del médico o la del ingeniero, y por lo tanto no sirve para curar úlceras de estómago ni construir grandes puentes o autovías. Pero hay una cosa que sí es capaz de hacer: disponer la mente de los que tienen trato con ella para pensar todas las cosas de manera crítica y radical. Criticar es distinguir unas cosas de otras, las que valen de las que no valen, y radical significa ir a la raíz, esto es, hasta el final o, según se mire, hasta el principio. Pensarlo todo incluye pensar los propios pensamientos. A esto se le llama reflexionar.
La filosofía es muchas cosas y seguramente no haya una fórmula que las abarque todas. Pero si tuviera que elegir una palabra para señalar su aspecto más esencial, diría: reflexión. Hay quien cree que esto es un peligro, que conduce a la locura. Pero no es verdad, la locura es no pensar, bien porque no se quiera saber, bien porque se cree que ya se sabe todo, y vivir al dictado de lo ajeno. Al volver sobre nuestros pensamientos, descubrimos que algunos de ellos, que creíamos verdaderos, en realidad son falsos, y lo descubrimos al darnos cuenta de que no se corresponden con lo que nos muestran los sentidos o la propia razón. Descubrimos también que, mientras unos los hemos tomado por verdaderos porque no nos hemos percatado de que los argumentos en los que se sustentaban eran falacias, otros, en cambio, los hemos creído sin más, sin disponer de nada –argumento o prueba empírica– que los demostrara; lo hemos creído simplemente porque siempre se ha pensado así, o porque lo piensa la mayoría o alguien que sabe mucho.
Y cuando descubrimos la verdad de que algo que creíamos verdadero es falso, lo desechamos y nos libramos de él. Como casi todo lo que sentimos y hacemos depende de lo que pensamos, al librarnos de un pensamiento nos libramos también del sentimiento y de la acción que provoca. Si el pensamiento es falso, por una parte, es casi seguro que dejaremos de realizar acciones equivocadas, y por otra, también probablemente expulsaremos de nuestra mente temores infundados y vanas preocupaciones, sacudiéndonos de encima el malestar emocional, pues no son las cosas –señala Epicteto– lo que nos hace sufrir sino lo que pensamos sobre las cosas. De esta manera, la filosofía, o mejor, el filosofar –Kant dice que no se trata de enseñar filosofía sino a filosofar– tiene la capacidad de contribuir poderosamente a configurar mentes más libres y más sanas.
Los griegos antiguos encontraron muchas semejanzas entre la filosofía y la medicina. Sócrates en el siglo V a.C. decía que así como la medicina se ocupa del cuidado del cuerpo, la filosofía se ocupa del cuidado del alma. Y en el mismo sentido, un siglo más tarde, Epicuro afirmaba que si la medicina sanaba el cuerpo, la filosofía sanaba el alma; solo que aquella lo hacía con drogas, dieta y ejercicio físico, y esta lo hacía con palabras y razonamientos.
Muchos siglos después, otro filósofo, Kant, recomendará valor para pensar; pensar para salir de la minoría de edad y tomar las riendas de nuestra propia vida. Pensar para ser libres. Pues los hombres de pensamiento libre no se someten a nada ni son juguetes de nadie, solo ceden ante la fuerza de la razón y de la evidencia. Quizá sea más cómodo y nos parezca mejor vivir como se nos dice; pero eso no es vivir nuestra propia vida sino una vida ajena. Un vivir así, por muy feliz que parezca, nuca puede ser un vivir pleno y satisfactorio, siempre será un vivir mermado. Por eso, como defendía Stuart Mill, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho.
El hábito de filosofar, de pensar de esta manera, se adquiere en el trato con los que ya lo tienen, que son los filósofos. Los filósofos a través de sus palabras nos ofrecen reflexiones y razonamientos que al conocerlos trabajan en nuestra mente moviéndola primero y acostumbrándola después a reflexionar y a razonar. Qué bien lo expresa Rousseau en su obra Emilio: “El hombre no comienza fácilmente a reflexionar; pero cuando lo ha hecho por primera vez, siempre reflexionará, y si alguna vez se ejercita y alcanza cierta destreza ya nunca más podrá el entendimiento permanecer inactivo”.
Por todo ello, enseñar a los chavales filosofía, a filosofar, es en buena medida ayudarles a que sean un poco más libres y más sanos mentalmente. ¿Acaso no es un bien el ser libre y el estar sano? Quizá el mejor de los bienes. Entonces, ¿cómo se puede creer que aquello que concede este bien no sirve para nada? Entiendo más bien que lo que es inútil y peligroso es vivir sin pensar. Ya lo decía Sócrates: “una vida sin examen no merece la pena ser vivida”.
Petición en Change.org: Salvemos la Filosofía
Con la LOMCE, la nueva ley de educación, la asignatura Historia de la Filosofía deja de ser obligatoria en todas las modalidades del bachillerato y pasa a ser optativa en solo una modalidad. De esta manera, la presencia de la filosofía en la etapa del bachillerato, que ya venía siendo exigua, se reduce aún más, casi a la mínima expresión. El espacio que queda lo ocupan otras disciplinas más útiles. Porque después de todo, ¿para qué sirve la filosofía? Para nada, responderán algunos, o mejor, muchos, pues hace ya tiempo que se instaló en la conciencia colectiva la convicción de que la filosofía no es útil. Y si la filosofía no es útil, ¿para qué enseñarla o para qué aprenderla? No compensa gastar tiempo y esfuerzo en algo que sabemos de antemano que no vale para nada.
Y es verdad, no hay que engañar, la filosofía no otorga la habilidad del médico o la del ingeniero, y por lo tanto no sirve para curar úlceras de estómago ni construir grandes puentes o autovías. Pero hay una cosa que sí es capaz de hacer: disponer la mente de los que tienen trato con ella para pensar todas las cosas de manera crítica y radical. Criticar es distinguir unas cosas de otras, las que valen de las que no valen, y radical significa ir a la raíz, esto es, hasta el final o, según se mire, hasta el principio. Pensarlo todo incluye pensar los propios pensamientos. A esto se le llama reflexionar.
La filosofía es muchas cosas y seguramente no haya una fórmula que las abarque todas. Pero si tuviera que elegir una palabra para señalar su aspecto más esencial, diría: reflexión. Hay quien cree que esto es un peligro, que conduce a la locura. Pero no es verdad, la locura es no pensar, bien porque no se quiera saber, bien porque se cree que ya se sabe todo, y vivir al dictado de lo ajeno. Al volver sobre nuestros pensamientos, descubrimos que algunos de ellos, que creíamos verdaderos, en realidad son falsos, y lo descubrimos al darnos cuenta de que no se corresponden con lo que nos muestran los sentidos o la propia razón. Descubrimos también que, mientras unos los hemos tomado por verdaderos porque no nos hemos percatado de que los argumentos en los que se sustentaban eran falacias, otros, en cambio, los hemos creído sin más, sin disponer de nada –argumento o prueba empírica– que los demostrara; lo hemos creído simplemente porque siempre se ha pensado así, o porque lo piensa la mayoría o alguien que sabe mucho.
Y cuando descubrimos la verdad de que algo que creíamos verdadero es falso, lo desechamos y nos libramos de él. Como casi todo lo que sentimos y hacemos depende de lo que pensamos, al librarnos de un pensamiento nos libramos también del sentimiento y de la acción que provoca. Si el pensamiento es falso, por una parte, es casi seguro que dejaremos de realizar acciones equivocadas, y por otra, también probablemente expulsaremos de nuestra mente temores infundados y vanas preocupaciones, sacudiéndonos de encima el malestar emocional, pues no son las cosas –señala Epicteto– lo que nos hace sufrir sino lo que pensamos sobre las cosas. De esta manera, la filosofía, o mejor, el filosofar –Kant dice que no se trata de enseñar filosofía sino a filosofar– tiene la capacidad de contribuir poderosamente a configurar mentes más libres y más sanas.
Los griegos antiguos encontraron muchas semejanzas entre la filosofía y la medicina. Sócrates en el siglo V a.C. decía que así como la medicina se ocupa del cuidado del cuerpo, la filosofía se ocupa del cuidado del alma. Y en el mismo sentido, un siglo más tarde, Epicuro afirmaba que si la medicina sanaba el cuerpo, la filosofía sanaba el alma; solo que aquella lo hacía con drogas, dieta y ejercicio físico, y esta lo hacía con palabras y razonamientos.
Muchos siglos después, otro filósofo, Kant, recomendará valor para pensar; pensar para salir de la minoría de edad y tomar las riendas de nuestra propia vida. Pensar para ser libres. Pues los hombres de pensamiento libre no se someten a nada ni son juguetes de nadie, solo ceden ante la fuerza de la razón y de la evidencia. Quizá sea más cómodo y nos parezca mejor vivir como se nos dice; pero eso no es vivir nuestra propia vida sino una vida ajena. Un vivir así, por muy feliz que parezca, nuca puede ser un vivir pleno y satisfactorio, siempre será un vivir mermado. Por eso, como defendía Stuart Mill, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho.
El hábito de filosofar, de pensar de esta manera, se adquiere en el trato con los que ya lo tienen, que son los filósofos. Los filósofos a través de sus palabras nos ofrecen reflexiones y razonamientos que al conocerlos trabajan en nuestra mente moviéndola primero y acostumbrándola después a reflexionar y a razonar. Qué bien lo expresa Rousseau en su obra Emilio: “El hombre no comienza fácilmente a reflexionar; pero cuando lo ha hecho por primera vez, siempre reflexionará, y si alguna vez se ejercita y alcanza cierta destreza ya nunca más podrá el entendimiento permanecer inactivo”.
Por todo ello, enseñar a los chavales filosofía, a filosofar, es en buena medida ayudarles a que sean un poco más libres y más sanos mentalmente. ¿Acaso no es un bien el ser libre y el estar sano? Quizá el mejor de los bienes. Entonces, ¿cómo se puede creer que aquello que concede este bien no sirve para nada? Entiendo más bien que lo que es inútil y peligroso es vivir sin pensar. Ya lo decía Sócrates: “una vida sin examen no merece la pena ser vivida”.
Petición en Change.org: Salvemos la Filosofía