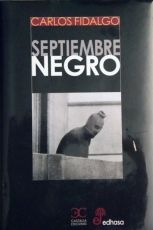Iluminaciones en la sombra: El diario de Alejandro Sawa
Publicamos la última entrega de la ya mítica 'La Galerna', 'Diarismos', dedicada a los diarios de escritores que fueron famosos o que murieron en la miseria como es el caso de Alejandro Sawa, que aborda en este artículo Bruno Marcos.
Si quedara algún ejemplar en papel de la revista se podría encontrar en Antigüedades Cantareros, 3 y en la Librería Galatea de León. También puede probarse en karbajc@gmail.com
![[Img #24415]](upload/img/periodico/img_24415.png)
El caso de Alejandro Sawa lleva camino de ser el primero habido en la historia de la literatura en el que la caricatura rescate al escritor. Lo que ha proporcionado una segunda vida a Sawa no son sus literaturas sino los relatos de su llamativa existencia, los retratos que, aquí y allá, hicieran de él sus contemporáneos, Baroja, Cansinos o Darío entre otros, y, sobre todo, el haber sido la persona real que inspirase el Max Estrella de Valle-Inclán. En todo escrito en el que aparece el literato brillan los brochazos novelescos que emparejan de muerte la bohemia hispánica con nuestra picaresca esencial, con el realismo descarnado en el que vivimos y nos solazamos siglos ha en esta piel de toro.
Valle-Inclán debió pensar que había descubierto una cosa nueva llevando a los héroes clásicos al callejón del gato, donde los espejos cóncavos y convexos estrecharían o engordarían las figuras cómicamente hasta revelar su naturaleza trágica, pero lo cierto es que eso ya se practicaba en la calle y con enorme fruición. Quizá fue la calle la que le inspiró su teoría del esperpento, y quizá la novedad fuera esa, meter la calle en el teatro. Exagerar los rasgos de los estereotipos existentes resulta en su obra considerablemente realista como ocurre en el Lazarillo o en el Buscón, pero lo más llamativo es que consigue que proyectemos sobre los personajes el desprecio hacia lo grotesco pero también ternura. El Max Estrella de Valle, su Sawa, que es un poco también autorretrato de Valle, es una caricatura extremadamente humana, como el Quijote que, a través de lo ridículo, reconstruye la idea de lo humano.!
La magistral representación de la última noche de Sawa que es ‘Luces de bohemia’ ha arrastrado consigo el interés no sólo por Sawa sino por toda esa época que había quedado nublada por las generaciones del 98 y del 27. Al leer la obra o el epistolario de Alejandro Sawa, y no las anécdotas que otros cuentan de él, uno percibe la injusticia que se ha cometido.
No porque se le dejase morir en la indigencia y el olvido, no porque no se reconozca la calidad de su obra ni porque no se le otorgue un nicho en la historia de la literatura sino porque, cuando lo resucitamos, es como personaje estrambótico, genial y exagerado, idealista y pintoresco, irregular, vago, sablista y gorrón, histriónico, soñador y fracasado, es decir, como payaso de la cultura, como payaso triste de la cultura.
Sorprende que en las páginas de sus escritos apenas aparece ese histrionismo, esa afectación en la que se le decía instalado, sino más bien una sensibilidad no exenta de realismo, de autocrítica o de preocupaciones sociales, y sorprende lo moderno que es!
![[Img #24413]](upload/img/periodico/img_24413.jpg)
El último empeño creativo de Alejandro Sawa fue ver publicado su diario, ‘Iluminaciones en la sombra’. Escribió a Rubén Darío solicitándole ayuda para editarlo cuando su estrella se apagaba: “Habría dado una pinta de sangre porque vinieras. Siempre en desacuerdo mi voluntad y mi destino, no has venido aún. Y casi desesperanzado ya, acudo a escribirte, aunque con la vacilación de un hombre que no está muy seguro de su lenguaje porque teme que los signos de su escritura no tengan mayor eficacia que la gesticulación de una conversación por señas. Vivo en este Madrid más desamparado aún, menos socorrido, que si hubiera plantado mi tienda en mitad de los matorrales sin flor y sin fruto, a gran distancia de toda carretera. Creyendo en mi prestigio literario he llamado a las puertas de los periódicos y de las cavernas editoriales y no me han respondido; crédulo de mis condiciones sociales -yo no soy un ogro ni una fiera de los bosques- he llamado a la amistad, insistentemente, y esta no me ha respondido tampoco. ¿Es que un hombre como yo puede morir así, sombríamente, un poco asesinado por todo el mundo y sin que su muerte como su vida hayan tenido mayor trascendencia que la de una mera anécdota de soledad y rebeldía en la sociedad de su tiempo?”
Darío no respondía a sus llamadas más que de muy tarde en tarde. No acudió a su lecho de muerte porque él no iba donde estaba Ella, la muerte. Sin embargo luego colaboró con un magnífico prólogo a la edición del diario íntimo de su amigo, que, una vez muerto, su mujer, Jeanne Poirier, consiguió publicar. Rubén dio a la imprenta una sensata reflexión sobre la vida bohemia: “Dejó pasar el buen tiempo. Vio llegar la vejez triste y se encontró abandonado de todo y de todos, tan solamente con dos almas dolorosas a su lado, y enfermo y ciego y lamentable... Dicha fue que perdiese la razón antes de que llegara la agonía. Meses antes de expirar escribió tanteando, a pedido de un periodista que le visitara, esta frase: «Recuerdo de un hombre cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar fijamente a lo infinito.» Por eso se quemó las
pupilas, y las mismas alas, la pobre águila. Se olvidó, por mirar fijamente lo infinito, de que era un señor de carne y hueso, de que tenía mujer e hija, de que era preciso hacer dinero. Aunque hubiera sido poco, pero dinero. Dinero para asegurar los días por venir, las consideraciones que deseaba, para comer, beber y fumar bien, con todo lo cual es indudable que se puede contemplar mejor, y sin ningún peligro, lo infinito.”
Y efectivamente era un hombre de carne y hueso y eso es lo que encontramos en Iluminaciones en la sombra. Incluso se adelantaba en sus páginas a Valle anunciando el esperpento en un autorretrato: “Tengo edad de hombre, y al mirarme por dentro sin otra intención de análisis que la que pueda dar de sí la simple inspección ocular, me hallo, si no deforme, deformado; tal como una vaga larva humana. Y yo quiero que en lo sucesivo mi vida arda y se consuma en una acción moral, en una acción intelectual y en una acción física incesantes: ser bueno, ser inteligente y ser fuerte.”
En otro momento de ‘Iluminaciones en la sombra’ nos asegura algo muy poco hiperbólico: “Lo propio del hombre sano es la soledad.» O esto otro tan de actualidad, tan platónico: «Y a fin de cuentas, ¿no es el resumen de toda la filosofía social que la humanidad marche dirigida por los más inteligentes y no por los más numerosos? Aristarquía, gobierno de los cisnes; demonarquía, gobierno de las ranas.”
Así mismo queda recogida su sensibilidad social: “El otro día, en Madrid, capital de nuestra sociedad democrática y cristiana, un obrero fue hallado exánime en mitad del arroyo. El trabajo animal que se imponen los hombres para poder comer, sencillamente, menos pan aún del que necesitan, había accionado como un ácido sobre su carne, convirtiendo en confuso el perfil de sus facciones. Podría tener de veinticinco a sesenta años. Y al llegar a la Casa de Socorro se murió por completo... Los médicos diagnosticaron que de hambre.
De ese desdichado no sé sino la mengua que expresa la escueta nota de los periódicos; pero no se ha necesidad de gran fuerza imaginativa para reconstituir su vida; el proceso de la miseria es tan monocromo que todos sus esclavos tienen la uniformidad y llegaré a decir que la impersonalidad propia de los forzados. Pero ¿por qué no ha de tener ese hambriento trágico derecho a la biografía como otro mártir cualquiera? (...). El sinventura pudo balbucear en la Casa de Socorro, momentos antes de morir, que, a pesar de su desgracia, no estaba solo en el mundo, que era casado!
![[Img #24416]](upload/img/periodico/img_24416.jpg)
Había habido, pues, una aurora en su existencia: el día en que conoció a la que desde entonces fue la compañera de su vida. Fusión de dos miserias.”
También decoró las páginas de su diario póstumo con retratos y escenas de sus escritores admirados y de su juventud bohemia en París: “Las nueve, las nueve y media, las diez. Verlaine no venía. Comenzó, el que se anunciaba como alegre ágape, con la tristeza de aquella orfandad en que el Padre nos dejaba. El sitio que debía ocupar, a la derecha de Zola, nos contaba a todos un desengaño...
Las once, las once y media. Ya la comida concluyó. Nadie tiene el valor de decir versos; las mismas mujeres, aves locas de otros días, con las vistosas alas plegadas, se contentaban con musitar entre sí leves trinos susurrantes. Verlaine no viene, Verlaine no vendrá ya. Pero de pronto la estatua del Comendador surgió, viva e imponente, ante nosotros, con su rigidez marmórea, alta, maciza, blanca, ¡oh, blanca! Era Verlaine, fantasmal y enorme, completamente cubierto de nieve, hasta el punto de no consentirnos ver el dibujo señorial de los harapos que le cubrían el cuerpo; Verlaine, fraternal e hidalgo, que, descubriendo su ingente testa mongólica, nos saludaría, un poco triste, un poco ebrio, diciendo: «Eh, messieurs, voici le printemps est arrive!”
Escasean las críticas directas a otros escritores, no así el rechazo a Baroja, quién a su vez pintaría la muerte de Sawa con sordidez en la figura del personaje Rafael Villasús de El árbol de la ciencia, a quien no duda en calificar el vasco de pobre idiota: “Leo, leo a Baroja con mi incorregible manía de admirar siempre, y, a pesar de que ese hombre apenas es un escritor y que, por consiguiente, me place, como un campesino que me hablara de sus cosas, yo no puedo admirarlo. Cuando lo conocí, su aspecto me gustó. Era un hombre macilento, de andar indeciso, de mirada turbia, de esqueleto encorvado, que parecía pedir permiso para vivir a los hombres. Luego, su palabra era tibia y temerosa. Había hecho un libro hosco de hermosas floraciones cándidas, brazada de cardos y de ortigas que intituló lealmente Vidas sombrías, y que aquel paleto tétrico en medio de nuestra sociedad me fue como una aparición de cosas originales y de ensueño...
Tuvo mi sufragio, tan refractario a todo lo que no venga de lo alto; me figuro que tuvo también el de todos mis correligionarios, los que comulgan en la misma religión que yo... Pero luego... Pero después... El campesino que yo admiraba trocó, torpe, su zamarra por el feo hábito de las ciudades; su bella sinceridad, por el habla balbuceante o cínica de los hombres que apestan nuestra atmósfera intelectual moderna.
¡Oh, el hablar de los simples! ¡Oh, el alfabeto místico de los que tienen muchas cosas que decir y no las dicen sino apenas! ¿Por qué Pío Baroja se ha quitado su zamarra y se ha vestido con la triste camisa de fuerza de los pobres escritores de ahora?
![[Img #24414]](upload/img/periodico/img_24414.jpg)
Es porque es un invertebrado intelectual. Es porque carece de consistencia. Es porque no tiene fuerza en los riñones para resistir pesos. Es porque nunca la escultura ha soñado en hacer cariátides con los tuberculosos.”
En general ‘Iluminaciones en la sombra’ es un libro triste, que embriaga de fracaso, con algunos brillos de lo que debió ser lo mejor de Alejandro. Nos traslada a un Madrid deprimente y feroz en el que la pobreza, el frío y el desaliento acechan a quien se descuida persiguiendo ideales etéreos. La mirada de Sawa estaba herida, como todo él, por lo que le fascinó, todo aquello que acabó por disolverse para mostrar, detrás, la grotesca realidad. No llegó a admitir el desengaño por completo y veía la causa de su fracaso en la poca envergadura del mundo para albergar sus elevadas aspiraciones.
Constantemente transmite la sensación de haber sido un ser que brilló con una fuerza especial para luego apagarse del todo. Escribió en su diario prácticamente lo mismo que transcribía Darío de la dedicatoria a un periodista: “...yo soy quizás un pecador cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar frente a frente a lo infinito”. Y con esa frase parecía darse a entender a sí mismo que por su deseo de belleza había quedado inhabilitado como hombre e incluso como artista.
A veces en el diario el pesimismo es total, tan sólo salpicado un poco de ironía: “Nacer es triste; vivir es cosa amarga; espantoso, morir. ¿De qué lóbulo cerebral de más o menos están armados esos hombres que sólo aciertan a ver el lado cómico de las cosas y que oponen al duelo la carcajada y la pirueta al desastre? ¿Serán ellos los únicos seres cuerdos de la existencia, sin otra contrariedad que la de verse obligados a convivir con nosotros en el vasto manicomio de la vida? (...).
Prefiero el hambre al insomnio, porque prefiero la muerte a la locura. Yo sé que la demencia aguarda al otro extremo de las noches sin sueño y sin ensueño, al final de la negra carretera en que se pisa un polvo de cuenca hullera, en que el aire se solidifica, en que el silencio se oye y en que la pesadilla ocupa la plaza del pensamiento (...).
¡Para qué seguir, para qué insistir! Ya no lucho; me dejo llevar y traer por los acontecimientos. Hombres y cosas me han hecho traición, o no han acudido a mi cita. Me sería difícil decir un solo nombre de mortal que se haya sentido hermano mío. Me puedo creer en una sociedad de lobos. Llevo en todo mi cuerpo las cicatrices de sus dentelladas y oigo maullidos cuando reconcentro mi espíritu para evocar recuerdos.”
Sin duda fue consciente de haber fabricado la imagen que mejor le definía: “Soy como un hombre que, asaltado en medio de un camino por una tempestad de rayos que lo deslumbraran con sus fulgores, no se sintiera ciego sino temporalmente”.
Si quedara algún ejemplar en papel de la revista se podría encontrar en Antigüedades Cantareros, 3 y en la Librería Galatea de León. También puede probarse en karbajc@gmail.com
![[Img #24415]](upload/img/periodico/img_24415.png)
El caso de Alejandro Sawa lleva camino de ser el primero habido en la historia de la literatura en el que la caricatura rescate al escritor. Lo que ha proporcionado una segunda vida a Sawa no son sus literaturas sino los relatos de su llamativa existencia, los retratos que, aquí y allá, hicieran de él sus contemporáneos, Baroja, Cansinos o Darío entre otros, y, sobre todo, el haber sido la persona real que inspirase el Max Estrella de Valle-Inclán. En todo escrito en el que aparece el literato brillan los brochazos novelescos que emparejan de muerte la bohemia hispánica con nuestra picaresca esencial, con el realismo descarnado en el que vivimos y nos solazamos siglos ha en esta piel de toro.
Valle-Inclán debió pensar que había descubierto una cosa nueva llevando a los héroes clásicos al callejón del gato, donde los espejos cóncavos y convexos estrecharían o engordarían las figuras cómicamente hasta revelar su naturaleza trágica, pero lo cierto es que eso ya se practicaba en la calle y con enorme fruición. Quizá fue la calle la que le inspiró su teoría del esperpento, y quizá la novedad fuera esa, meter la calle en el teatro. Exagerar los rasgos de los estereotipos existentes resulta en su obra considerablemente realista como ocurre en el Lazarillo o en el Buscón, pero lo más llamativo es que consigue que proyectemos sobre los personajes el desprecio hacia lo grotesco pero también ternura. El Max Estrella de Valle, su Sawa, que es un poco también autorretrato de Valle, es una caricatura extremadamente humana, como el Quijote que, a través de lo ridículo, reconstruye la idea de lo humano.!
La magistral representación de la última noche de Sawa que es ‘Luces de bohemia’ ha arrastrado consigo el interés no sólo por Sawa sino por toda esa época que había quedado nublada por las generaciones del 98 y del 27. Al leer la obra o el epistolario de Alejandro Sawa, y no las anécdotas que otros cuentan de él, uno percibe la injusticia que se ha cometido.
No porque se le dejase morir en la indigencia y el olvido, no porque no se reconozca la calidad de su obra ni porque no se le otorgue un nicho en la historia de la literatura sino porque, cuando lo resucitamos, es como personaje estrambótico, genial y exagerado, idealista y pintoresco, irregular, vago, sablista y gorrón, histriónico, soñador y fracasado, es decir, como payaso de la cultura, como payaso triste de la cultura.
Sorprende que en las páginas de sus escritos apenas aparece ese histrionismo, esa afectación en la que se le decía instalado, sino más bien una sensibilidad no exenta de realismo, de autocrítica o de preocupaciones sociales, y sorprende lo moderno que es!
![[Img #24413]](upload/img/periodico/img_24413.jpg)
El último empeño creativo de Alejandro Sawa fue ver publicado su diario, ‘Iluminaciones en la sombra’. Escribió a Rubén Darío solicitándole ayuda para editarlo cuando su estrella se apagaba: “Habría dado una pinta de sangre porque vinieras. Siempre en desacuerdo mi voluntad y mi destino, no has venido aún. Y casi desesperanzado ya, acudo a escribirte, aunque con la vacilación de un hombre que no está muy seguro de su lenguaje porque teme que los signos de su escritura no tengan mayor eficacia que la gesticulación de una conversación por señas. Vivo en este Madrid más desamparado aún, menos socorrido, que si hubiera plantado mi tienda en mitad de los matorrales sin flor y sin fruto, a gran distancia de toda carretera. Creyendo en mi prestigio literario he llamado a las puertas de los periódicos y de las cavernas editoriales y no me han respondido; crédulo de mis condiciones sociales -yo no soy un ogro ni una fiera de los bosques- he llamado a la amistad, insistentemente, y esta no me ha respondido tampoco. ¿Es que un hombre como yo puede morir así, sombríamente, un poco asesinado por todo el mundo y sin que su muerte como su vida hayan tenido mayor trascendencia que la de una mera anécdota de soledad y rebeldía en la sociedad de su tiempo?”
Darío no respondía a sus llamadas más que de muy tarde en tarde. No acudió a su lecho de muerte porque él no iba donde estaba Ella, la muerte. Sin embargo luego colaboró con un magnífico prólogo a la edición del diario íntimo de su amigo, que, una vez muerto, su mujer, Jeanne Poirier, consiguió publicar. Rubén dio a la imprenta una sensata reflexión sobre la vida bohemia: “Dejó pasar el buen tiempo. Vio llegar la vejez triste y se encontró abandonado de todo y de todos, tan solamente con dos almas dolorosas a su lado, y enfermo y ciego y lamentable... Dicha fue que perdiese la razón antes de que llegara la agonía. Meses antes de expirar escribió tanteando, a pedido de un periodista que le visitara, esta frase: «Recuerdo de un hombre cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar fijamente a lo infinito.» Por eso se quemó las
pupilas, y las mismas alas, la pobre águila. Se olvidó, por mirar fijamente lo infinito, de que era un señor de carne y hueso, de que tenía mujer e hija, de que era preciso hacer dinero. Aunque hubiera sido poco, pero dinero. Dinero para asegurar los días por venir, las consideraciones que deseaba, para comer, beber y fumar bien, con todo lo cual es indudable que se puede contemplar mejor, y sin ningún peligro, lo infinito.”
Y efectivamente era un hombre de carne y hueso y eso es lo que encontramos en Iluminaciones en la sombra. Incluso se adelantaba en sus páginas a Valle anunciando el esperpento en un autorretrato: “Tengo edad de hombre, y al mirarme por dentro sin otra intención de análisis que la que pueda dar de sí la simple inspección ocular, me hallo, si no deforme, deformado; tal como una vaga larva humana. Y yo quiero que en lo sucesivo mi vida arda y se consuma en una acción moral, en una acción intelectual y en una acción física incesantes: ser bueno, ser inteligente y ser fuerte.”
En otro momento de ‘Iluminaciones en la sombra’ nos asegura algo muy poco hiperbólico: “Lo propio del hombre sano es la soledad.» O esto otro tan de actualidad, tan platónico: «Y a fin de cuentas, ¿no es el resumen de toda la filosofía social que la humanidad marche dirigida por los más inteligentes y no por los más numerosos? Aristarquía, gobierno de los cisnes; demonarquía, gobierno de las ranas.”
Así mismo queda recogida su sensibilidad social: “El otro día, en Madrid, capital de nuestra sociedad democrática y cristiana, un obrero fue hallado exánime en mitad del arroyo. El trabajo animal que se imponen los hombres para poder comer, sencillamente, menos pan aún del que necesitan, había accionado como un ácido sobre su carne, convirtiendo en confuso el perfil de sus facciones. Podría tener de veinticinco a sesenta años. Y al llegar a la Casa de Socorro se murió por completo... Los médicos diagnosticaron que de hambre.
De ese desdichado no sé sino la mengua que expresa la escueta nota de los periódicos; pero no se ha necesidad de gran fuerza imaginativa para reconstituir su vida; el proceso de la miseria es tan monocromo que todos sus esclavos tienen la uniformidad y llegaré a decir que la impersonalidad propia de los forzados. Pero ¿por qué no ha de tener ese hambriento trágico derecho a la biografía como otro mártir cualquiera? (...). El sinventura pudo balbucear en la Casa de Socorro, momentos antes de morir, que, a pesar de su desgracia, no estaba solo en el mundo, que era casado!
![[Img #24416]](upload/img/periodico/img_24416.jpg)
Había habido, pues, una aurora en su existencia: el día en que conoció a la que desde entonces fue la compañera de su vida. Fusión de dos miserias.”
También decoró las páginas de su diario póstumo con retratos y escenas de sus escritores admirados y de su juventud bohemia en París: “Las nueve, las nueve y media, las diez. Verlaine no venía. Comenzó, el que se anunciaba como alegre ágape, con la tristeza de aquella orfandad en que el Padre nos dejaba. El sitio que debía ocupar, a la derecha de Zola, nos contaba a todos un desengaño...
Las once, las once y media. Ya la comida concluyó. Nadie tiene el valor de decir versos; las mismas mujeres, aves locas de otros días, con las vistosas alas plegadas, se contentaban con musitar entre sí leves trinos susurrantes. Verlaine no viene, Verlaine no vendrá ya. Pero de pronto la estatua del Comendador surgió, viva e imponente, ante nosotros, con su rigidez marmórea, alta, maciza, blanca, ¡oh, blanca! Era Verlaine, fantasmal y enorme, completamente cubierto de nieve, hasta el punto de no consentirnos ver el dibujo señorial de los harapos que le cubrían el cuerpo; Verlaine, fraternal e hidalgo, que, descubriendo su ingente testa mongólica, nos saludaría, un poco triste, un poco ebrio, diciendo: «Eh, messieurs, voici le printemps est arrive!”
Escasean las críticas directas a otros escritores, no así el rechazo a Baroja, quién a su vez pintaría la muerte de Sawa con sordidez en la figura del personaje Rafael Villasús de El árbol de la ciencia, a quien no duda en calificar el vasco de pobre idiota: “Leo, leo a Baroja con mi incorregible manía de admirar siempre, y, a pesar de que ese hombre apenas es un escritor y que, por consiguiente, me place, como un campesino que me hablara de sus cosas, yo no puedo admirarlo. Cuando lo conocí, su aspecto me gustó. Era un hombre macilento, de andar indeciso, de mirada turbia, de esqueleto encorvado, que parecía pedir permiso para vivir a los hombres. Luego, su palabra era tibia y temerosa. Había hecho un libro hosco de hermosas floraciones cándidas, brazada de cardos y de ortigas que intituló lealmente Vidas sombrías, y que aquel paleto tétrico en medio de nuestra sociedad me fue como una aparición de cosas originales y de ensueño...
Tuvo mi sufragio, tan refractario a todo lo que no venga de lo alto; me figuro que tuvo también el de todos mis correligionarios, los que comulgan en la misma religión que yo... Pero luego... Pero después... El campesino que yo admiraba trocó, torpe, su zamarra por el feo hábito de las ciudades; su bella sinceridad, por el habla balbuceante o cínica de los hombres que apestan nuestra atmósfera intelectual moderna.
¡Oh, el hablar de los simples! ¡Oh, el alfabeto místico de los que tienen muchas cosas que decir y no las dicen sino apenas! ¿Por qué Pío Baroja se ha quitado su zamarra y se ha vestido con la triste camisa de fuerza de los pobres escritores de ahora?
![[Img #24414]](upload/img/periodico/img_24414.jpg)
Es porque es un invertebrado intelectual. Es porque carece de consistencia. Es porque no tiene fuerza en los riñones para resistir pesos. Es porque nunca la escultura ha soñado en hacer cariátides con los tuberculosos.”
En general ‘Iluminaciones en la sombra’ es un libro triste, que embriaga de fracaso, con algunos brillos de lo que debió ser lo mejor de Alejandro. Nos traslada a un Madrid deprimente y feroz en el que la pobreza, el frío y el desaliento acechan a quien se descuida persiguiendo ideales etéreos. La mirada de Sawa estaba herida, como todo él, por lo que le fascinó, todo aquello que acabó por disolverse para mostrar, detrás, la grotesca realidad. No llegó a admitir el desengaño por completo y veía la causa de su fracaso en la poca envergadura del mundo para albergar sus elevadas aspiraciones.
Constantemente transmite la sensación de haber sido un ser que brilló con una fuerza especial para luego apagarse del todo. Escribió en su diario prácticamente lo mismo que transcribía Darío de la dedicatoria a un periodista: “...yo soy quizás un pecador cuyas pupilas quedaron abrasadas por su afán de mirar frente a frente a lo infinito”. Y con esa frase parecía darse a entender a sí mismo que por su deseo de belleza había quedado inhabilitado como hombre e incluso como artista.
A veces en el diario el pesimismo es total, tan sólo salpicado un poco de ironía: “Nacer es triste; vivir es cosa amarga; espantoso, morir. ¿De qué lóbulo cerebral de más o menos están armados esos hombres que sólo aciertan a ver el lado cómico de las cosas y que oponen al duelo la carcajada y la pirueta al desastre? ¿Serán ellos los únicos seres cuerdos de la existencia, sin otra contrariedad que la de verse obligados a convivir con nosotros en el vasto manicomio de la vida? (...).
Prefiero el hambre al insomnio, porque prefiero la muerte a la locura. Yo sé que la demencia aguarda al otro extremo de las noches sin sueño y sin ensueño, al final de la negra carretera en que se pisa un polvo de cuenca hullera, en que el aire se solidifica, en que el silencio se oye y en que la pesadilla ocupa la plaza del pensamiento (...).
¡Para qué seguir, para qué insistir! Ya no lucho; me dejo llevar y traer por los acontecimientos. Hombres y cosas me han hecho traición, o no han acudido a mi cita. Me sería difícil decir un solo nombre de mortal que se haya sentido hermano mío. Me puedo creer en una sociedad de lobos. Llevo en todo mi cuerpo las cicatrices de sus dentelladas y oigo maullidos cuando reconcentro mi espíritu para evocar recuerdos.”
Sin duda fue consciente de haber fabricado la imagen que mejor le definía: “Soy como un hombre que, asaltado en medio de un camino por una tempestad de rayos que lo deslumbraran con sus fulgores, no se sintiera ciego sino temporalmente”.