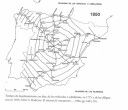Eloy Rubio Carro
Domingo, 16 de Marzo de 2014
"Concha Espina no tiene quien le escriba"
Anna Caballé Masforroll es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y responsable de la Unidad de Estudios Biográficos. Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis ‘La literatura autobiográfica en España (1939-1975)’. Su línea de investigación es el estudio y la divulgación de la escritura auto/biográfica en lengua española.
Ha publicado ‘La vida y la obra de Paulino Masip’; 'Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana (1939-1975)’ ; ‘Francisco Umbral. El frío de una vida’ (Espasa, 2004); ‘Cinco conversaciones con Carlos Castilla del Pino’ (Península, 2005); ‘Una breve historia de la misoginia’ (Lumen, 2006); y ‘Carmen Laforet. Una mujer en fuga’ en colaboración con Israel Rolón (RBA, 2010).
También entre otras muchas obras ha dirigido la colección ‘La vida escrita por las mujeres’, obra en 4 volúmenes.
![[Img #8316]](upload/img/periodico/img_8316.jpg)
ELOY RUBIO CARRO: ¿Usted ha estudiado la ‘Novela autobiográfica’, y conoce muy bien las peculiaridades temporales y de intimidad que incorpora. Además parece que este regodeo con la finitud temporal se vincula históricamente a la reforma luterana. ¿Sería esta la razón de que en una España ultracatólica haya escasez de escritores/as de diarios?
ANNA CABALLÉ: Primero haría una distinción. Yo no me dedico a la novela autobiográfica , me dedico a la autobiografía; La novela autobiográfica es una posibilidad que ofrece la novela y sobre todo que ha ofrecido en el siglo XX y que ha evolucionado en lo que ahora llamamos ‘Autoficción’, pero yo me dedico fundamentalmente a la autobiografía, a los géneros autobiográficos, es decir en los que explicitamente alguien dice que lo que va a contar está directamente vinculado a sí mismo: autobiografías, memorias, diarios; todas esa cosas. Yo empecé a estudiar los géneros autobiográficos porque me llamaba mucho la atención la falta de interés que había por ellos en el contexto académico. En mi carrera nadie me citó un libro de memorias, me habló de una biografía, me citó una correspondencia. Y yo venía por tradición familiar con una buena formación en ese sentido. Acabe la carrera pensando: ¿O yo he perdido mucho el tiempo leyendo biografías, memorias que no juegan ningún papel en el mundo académico o aquí pasa algo? Entonces, a partir de aquí fue cuando realicé la tesis sobre la autobiografía en España, para comprender ese ‘dècalage’ que había entre unos textos y la falta de interés que había por los mismos. La consecuencia de esa tesis fue la que me abrió el campo de investigación en el que me muevo.
Y en relación a lo que preguntabas es evidente que hay una relación entre la falta de atención que ha merecido la ‘autobiografía’ en España y el poco desarrollo que ha tenido, y el peso de la represión moral. Primero la Inquisición, después el Franquismo, en una serie de sucesivas etapas que han frenado la libertad de expresión. Cuando yo empecé con mi tesis, partía de una hipótesis que formula ‘Gramsci’, en un libro muy antiguo, que dice que en etapas de represión política la ‘escritura autobiográfica’ sirve como vehículo de expresión. Mi conclusión fue que esto no es así. Es decir que en España la autobiografía, esa dificultad en decir la verdad, pues se era converso, se era judío, o bien no se creía, o se era protestante, hace que sea un género rodeado de suspicacias; y precisamente esto se ha compensado en los últimos años, en los que yo creo que la cultura española se está volcando en trabajar, estudiar, reflexionar sobre estos géneros.
E.R.: Bueno mi idea era saber si existía un vínculo entre el catolicismo que quitaba valor al individuo y por ello a la expresión de su intimidad, de manera que no valoraba esos géneros tan 'individualistas'.
A. C.: No, no, pero sí se valoraban, en el XVI nosotros somos pioneros en el contexto europeo surge un Lazarillo de Tormes, surge la Vida de San Ignacio de Loyola, la Vida de Santa Teresa; es decir en el ’Renacimiento’ estamos en una posición óptima; liderando la ‘literatura del yo’, del individuo; lo que sucede es que la inquisición es un mazazo.
E.R.: Tenía, ahora una pregunta que pretendía falsar una tesis que por lo que veo no defiende. Es dentro de la literatura cristiana en formación donde aparece el primer diario en forma de confesión. Se trata de ‘Las confesiones’ de San Agustín. No parece que luego de tan bello y afinado escrito la confesión haya triunfado. ¿A qué se debería esta situación?
A.C.: Quieres decir que la autobiografía nace con un autor cristiano y luego se pierde. Bueno se pierde en el catolicismo, sin embargo en el protestantismo la literatura confesional es alentada.
San Agustín escribe ‘Las Confesiones’ para demostrar que el tiene dos vidas, una sin Dios y otra con Dios; es la historia de su conversión religiosa: yo era un perdido, yo era tal, yo era cual; hasta que de pronto aparece Dios y me convierte en el hombre que soy ahora. Por tanto es una autobiografía con tesis: el valor de la creencia religiosa. Pero cuando en el siglo XVIII en plena Ilustración, Rousseau en sus confesiones nos muestra que él ya no tiene ninguna tesis de sentido, que él es así como es: para bien y para mal yo soy este hombre, y soy de alguna manera un referente de lo que puede ser cualquier hombre, lleno de defectos, lleno de virtudes, lleno de contradicciones. Esta es una tesis que no interesa al catolicismo, porque es una tesis abierta que conduce al hombre adonde sea, mientras que la tesis de San Agustín es que la vida es mejor con Dios que sin Dios, la de Rousseau es que la vida es lo que es. Yo soy un hombre que me he hecho en tales circunstancias, me lleven dónde me lleven. El catolicismo huye de esa libertad, no le interesa, porque llevaría a una elección espiritual y religiosa. En la medida en que el catolicismo constriñe al individuo y le marca lo que puede creer, repugna de la autobiografía.
![[Img #8322]](upload/img/periodico/img_8322.jpg) E: R.: En Castilla y León hay al menos dos ‘diaristas’ que publican sus escritos autobiográficos al poco de escribirlos, son los casos de Andrés Trapiello y José Jiménez Lozano. Más parecen confesiones de índole literaria o de Blog que confesiones íntimas.
¿En qué lugar quedaría la expresión de la ‘intimidad inconfesable’ en la época de ‘Facebook’ o de ‘Gran Hermano’?
E: R.: En Castilla y León hay al menos dos ‘diaristas’ que publican sus escritos autobiográficos al poco de escribirlos, son los casos de Andrés Trapiello y José Jiménez Lozano. Más parecen confesiones de índole literaria o de Blog que confesiones íntimas.
¿En qué lugar quedaría la expresión de la ‘intimidad inconfesable’ en la época de ‘Facebook’ o de ‘Gran Hermano’?
A. C.: El mundo de la escritura autobiográfica con toda la revolución de las redes sociales se ha transformado, antes la escritura de un diario era un acto íntimo, una práctica reservada que podía o no llegar a publicarse, ahora la escritura del diario puede ser leída en el mismo instante en que se escribe; por tanto la naturaleza de la escritura ha cambiado mucho, no es lo mismo escribir para mí, que escribir pensando que ya lo está leyendo la gente. Eso ha transformado mucho la ‘escritura autobiográfica’ y en muchos sentidos, y la ha convertido en una pantalla, en un acto de presentación del individuo. Lo cual ha favorecido la creación del personaje frente al yo, porque uno tiene que hacerse un espacio en un lugar donde todo el mundo tiene el suyo; pero por otra parte está limitando tal vez lo que sería la verdadera introspección, ya que ahora juegas en un estadio en el que hay una serie de 'ítems' que son comunes a todos.
En cuanto a Trapiello y Jiménez Lozano, sus diarios son muy distintos. No los consideraría confesionales. La confesión es un microgénero dentro de la autobiografía que tiene la capacidad de revelar algo sobre uno mismo que uno no ha dicho nunca; voy a confesar algo que no había dicho, o incluso lo voy a confesar para mí mismo.
En el caso de Trapiello es evidente que no hay vida íntima y que concibe el diario como una escritura profesional, a caballo entre lo público y lo privado, pero donde no cabe lo íntimo; hay sobre todo vida literaria, pareciéndose más al diario de los hermanos ‘Concourt’ o al diario de ‘Josep Pla’, ‘El cuaderno gris’, es decir el diario entendido como una escritura profesional en la que por ejemplo el poeta, que no puede estar publicando todo el día textos sublimes, encuentra un espacio de escritura intermedia, con una inmensa libertad.
Los mejores diarios de Jiménez Lozano tienen un carácter espiritual, al estilo de Miguel Torga. Diario de una conciencia que se piensa a sí misma, siempre de acuerdo con sus creencias.
E. R. : Usted ha escrito excelentes biografías sobre dos grandes de la literatura española; Francisco Umbral y Carmen Laforet. ¿Existe algún vínculo entre la práctica desaparición de ‘Umbral’ a partir de su muerte, y que fuera él, como máxima expresión de lo que se ha llamado ‘escritor del yo’, el principal valedor de sí mismo?
A.C.: Al morir, algunos escritores van directamente al purgatorio, a un período de silencio, pues la obra al dejar de ser empujada por sus autores queda flotante, como en un vacío. Sin embargo hay otros escritores a los que la muerte les sienta muy bien, subiendo como la espuma; Roberto Bolaño, tras su muerte se ha convertido en el novelista del milenio. En el caso de Umbral habría que deslindar de sus aportaciones todo lo que yo llamo el manierismo de su escritura; una vez que encuentra una plantilla que le resulta útil la repite indefinidamente, todas sus columnas son parecidas, algo más que un aire de familia; esto no empece que las mejores columnas de Umbral sean sublimes; porque hizo algo muy novedoso en su momento, que es combinar la rosa con el látigo, es decir el lirismo, la poesía de algunos pasajes con la fustigación en pocas líneas de un personaje, un suceso, un escrito. La tesis de mi libro ‘Francisco Umbral. El frío de una vida’ es que ‘Umbral’ queda atrapado en su propio personaje y no consigue salir de él, porque para salir de él hubiera tenido que enfrentarse a sus propios demonios y eso Umbral no lo hace. Entonces, claro, está muy limitado. Toda su literatura es ‘Confesional’, él es un autor confesional, porque Umbral si tiene cosas que decir sobre sí mismo, aunque a menudo no lo sepa ni él, y sin embargo él mismo se impone unos límites, que no está dispuesto a sobrepasar, ya que esa verdad chocaría con el personaje que se ha construido y que públicamente le haría vulnerable. El personaje que Umbral ha hecho de sí mismo es invulnerable, por lo que la verdad que oculta entraría en colisión con esta invulnerabilidad. Esto le convierte en un escritor manierista, y esta es la limitación de Umbral.
Parte de una línea ascendente, donde va conquistando cotas de expresión autobiográfica-confesional muy interesantes y a partir de aquí, cuando tendría que dar un paso más allá, no lo hace.
![[Img #8374]](upload/img/periodico/img_8374.jpg)
E. R.: ¿No ocurriría esto, aunque en un sentido contrario, con el recién muerto Leopoldo María Panero, que sería devorado por su propio personaje, pero que en este caso es dando ‘el paso más allá’, ‘el más allá del paso’?
A. C. : Sí, pero Umbral es mejor en la poesía de su prosa que en la poesía, poesía. Pero en poesía tiene poca cosa. La reunió Miguel García Posada y no abulta mucho.
E. R.: No, pero yo me refería a Panero. Creo que en ambos casos tras adoptar una pose, y decidir el paso, a Umbral lo retiene y a Panero lo lleva a ir más allá. Por lo visto ambos se pierden no sé si como personas, peso si como escritores. A Panero lo que parece perderle es el atrevimiento como profesión. Son vidas por oficio que decía Julio Caro Baroja, solo que aquí la profesión de fe es en uno mismo.
A.C.: Precisamente en ese sentido tienen trayectorias contrarias, porque Umbral, conquista parcelas de expresividad y Panero parte desde el principio de la iconoclastia, de la rebeldía total Entonces, claro, ya no puede ir más allá, no puede evolucionar.
Los dos hacen profesión del malditismo, pero ese malditismo se los traga.
E. R.: De Carmen Laforet dice, en su escrito en colaboración con Israel Rolón, ‘Carmen Laforet. Una mujer en fuga’, que lo que la condena como escritora es la prohibición que se hace a sí misma se seguir una escritura autobiográfica. ¿Podría explicarnos esto?
A. C.: Laforet publica ‘Nada’, siendo una cría, tiene 22 o 23 años. Es una novela autobiográfica, muy autobiográfica, cosa que demostramos en la biografía, ‘La mujer en fuga’, y esa novela autobiográfica le trae muchos disgustos. La familia rechaza la visión que da de ella en la novela y le hacen la vida imposible. Es una novela traumática, autobiográfica, aquella amistad tan profunda, tan intensa entre Enna y Andrea se lee en una clave morbosa. Laforet queda completamente traumatizada por el éxito de la novela y por las consecuencias que tiene en su vida personal. Laforet, que como Umbral son escritores que necesitan partir de su experiencia para crear su escritura, queda impedida de beber en esa experiencia por ese trauma originario que le sobreviene con el enorme éxito de su novela. Después de la experiencia que ha tenido… cuando ella se casó dos años después de la publicación de ‘Nada’, nadie de su familia va a la boda. Todo el mundo está enfadado con ella.
A partir de ese momento Laforet empieza a dar palos de ciego, tienta espacios literarios a los que se ve obligada porque le están pidiendo libros continuamente y que no la comprometan. Y esto acaba siendo un tormento.
E.R.: En esa biografía se cuenta que su marido, en el momento de la separación, le hace firmar un documento que le impide también hablar de su vida conyugal.
A.C.: En un caso como el de Laforet eso es matarla. Porque de qué va a escribir. Ella intenta escribir de otra manera. Adopta el modelo de García Márquez, de Alejo Carpentier, el Realismo Mágico, pero a ella no le va, no es lo suyo y entonces fracasa.
![[Img #8319]](upload/img/periodico/img_8319.jpg) E. R.: En ‘La vida escrita por las mujeres’ defiende que la estrecha vinculación femenina con las letras es una consecuencia natural del trato de inferioridad que la mujer ha recibido con respecto al hombre a lo largo de la historia ¿Cómo se explica entonces que la producción literaria femenina hasta entrado el siglo XX fuera tan escasa?
E. R.: En ‘La vida escrita por las mujeres’ defiende que la estrecha vinculación femenina con las letras es una consecuencia natural del trato de inferioridad que la mujer ha recibido con respecto al hombre a lo largo de la historia ¿Cómo se explica entonces que la producción literaria femenina hasta entrado el siglo XX fuera tan escasa?
A.C.: Hay escritoras, pero el problema está claro, por una parte la mujer tiene un gran interés por la cultura, tiene interés por todo lo que tiene que ver con su propio interior, que siempre ha estado rodeado de problemas, de dificultades. La cultura es como una salida natural para la mujer; pero por otra parte la cultura con mayúsculas ha sido patrimonio masculino hasta el siglo XIX. Entonces la mujer que ha intentado saltar del espacio privado en el que ha podido codearse con la cultura sin problemas al espacio público, se ha encontrado en el caso español con enormes dificultades.
En el siglo XIX empezaron las primeras escritoras profesionales y menos bonitas les dijeron de todo. El caso de Emilia Pardo Bazán es paradigmático; porque era una mujer muy fuerte, con una gran personalidad, con una suficiencia económica, sin necesitar de nadie y se lo pudo permitir. Realmente las escritoras en la cultura española, una cultura católica y por tanto misógina, han sido tenidas por ‘marimachos’. Es decir, se ha visto como un comportamiento varonil impropio, entonces, qué mujer quiere ser tratada de ‘marimacho’, la verdad es que muy pocas.
E.R.: Si en la actualidad se considera dudosa la existencia de un sujeto constante en su conciencia. ¿No piensa que la escritura autobiográfica estaría mistificando algo que la novela contemporánea tiene ya superado?
A.C.: Uno de los fines de la autobiografía ha sido el de dar sentido a lo que no lo tiene. Es decir, yo he vivido, yo he vivido en función de muchísimos factores, y sin embargo estoy al final de mi vida e intento que todo aquello encaje y que todo tenga un sentido y una dirección. Yo soy escritor y ya a los diez años yo leía porque tal, porque no sé qué; es decir que retrospectivamente hago encajar las piezas que en su momento no encajaron. Digamos que es el reproche postmoderno que se le hace a la autobiografía. Y la autobiografía está reaccionando con escritos que muestran la fragmentación del sujeto. Ahora ya no vemos tan bien este relato perfecto en el que todo encaja, y a una autobiografía le pedimos las contradicciones, las fracturas que sabemos que el sujeto lleva dentro.
La escritura autobiográfica está respondiendo también a esto, solo que su ‘tempo’ es distinto lógicamente al de la novela. Pensemos que en la novela el escritor no se juega tanto; porque crea unos personajes de ficción que son los que fagocitan la acción y los compromisos morales. Pero, claro, en la autobiografía es uno mismo quien se pone en primera línea y por tanto los avances siempre son más recatados. La autobiografía siempre es más conservadora que la novela; porque se la juega más.
Cuando en ocasiones, alguien como Ramón Gómez de la Serna en su ‘Automoribundia’ rompe con esta necesidad y exigencia de darle sentido a todo, nos sentimos incómodos, porque como lectores también le buscamos un sentido.
![[Img #8375]](upload/img/periodico/img_8375.jpg)
E. R.: Concha Espina, hoy en día, apenas es leída más que por expertos/as o curiosos/as. Es leída más por antropólogos y feministas que por degustadores de la literatura. ¿Qué valores expresivos permanecen en su obra ‘La Esfinge Maragata’?
A. C.: Creo que las adherencias políticas, ideológicas de Concha Espina a lo largo del tiempo no la han beneficiado, y además en un país como el nuestro que se muestra poco dúctil con determinadas situaciones. Escritores afines ideológicamente a Concha Espina han sido muy defendidos, por ejemplo por Andrés Trapiello, que en ‘Las Armas y las Letras’ lleva a cabo la defensa de Sánchez Mazas, de Julián Ayesta.
En cambio vamos a decir que Concha Espina no ha tenido quien la escriba. Quizá los escritores al cabo de los años necesitan de alguien que se convierta en el rescatador, y que los ubique en el nuevo contexto cultural. Concha Espina ha quedado un poco en tierra de nadie.
Hay escritores de los que surgen documentos nuevos, cartas que ayudan a explicar su obra y la resitúan. Urge entonces una revisión de la Figura de Concha Espina. No se comprende que un escritor de su generación y de su mismo estilo como Gabriel Miró sea un escritor académico, presente en todos los programas universitarios, y su homóloga, Concha Espina, haya caído completamente en el olvido.
Luego tenemos las adherencias ideológicas que no le han hecho favor alguno. El hecho de que no haya tenido quien la escriba, de que no ha habido un buen investigador o investigadora que haya tirado de ella y que la hubiera explicado en unos términos actuales y por contra su estilo tan florido, vamos a decirlo así, un estilo modernista, muy contrario al estilo minimalista de nuestra época.
Ha publicado ‘La vida y la obra de Paulino Masip’; 'Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana (1939-1975)’ ; ‘Francisco Umbral. El frío de una vida’ (Espasa, 2004); ‘Cinco conversaciones con Carlos Castilla del Pino’ (Península, 2005); ‘Una breve historia de la misoginia’ (Lumen, 2006); y ‘Carmen Laforet. Una mujer en fuga’ en colaboración con Israel Rolón (RBA, 2010).
También entre otras muchas obras ha dirigido la colección ‘La vida escrita por las mujeres’, obra en 4 volúmenes.
![[Img #8316]](upload/img/periodico/img_8316.jpg)
ELOY RUBIO CARRO: ¿Usted ha estudiado la ‘Novela autobiográfica’, y conoce muy bien las peculiaridades temporales y de intimidad que incorpora. Además parece que este regodeo con la finitud temporal se vincula históricamente a la reforma luterana. ¿Sería esta la razón de que en una España ultracatólica haya escasez de escritores/as de diarios?
ANNA CABALLÉ: Primero haría una distinción. Yo no me dedico a la novela autobiográfica , me dedico a la autobiografía; La novela autobiográfica es una posibilidad que ofrece la novela y sobre todo que ha ofrecido en el siglo XX y que ha evolucionado en lo que ahora llamamos ‘Autoficción’, pero yo me dedico fundamentalmente a la autobiografía, a los géneros autobiográficos, es decir en los que explicitamente alguien dice que lo que va a contar está directamente vinculado a sí mismo: autobiografías, memorias, diarios; todas esa cosas. Yo empecé a estudiar los géneros autobiográficos porque me llamaba mucho la atención la falta de interés que había por ellos en el contexto académico. En mi carrera nadie me citó un libro de memorias, me habló de una biografía, me citó una correspondencia. Y yo venía por tradición familiar con una buena formación en ese sentido. Acabe la carrera pensando: ¿O yo he perdido mucho el tiempo leyendo biografías, memorias que no juegan ningún papel en el mundo académico o aquí pasa algo? Entonces, a partir de aquí fue cuando realicé la tesis sobre la autobiografía en España, para comprender ese ‘dècalage’ que había entre unos textos y la falta de interés que había por los mismos. La consecuencia de esa tesis fue la que me abrió el campo de investigación en el que me muevo.
Y en relación a lo que preguntabas es evidente que hay una relación entre la falta de atención que ha merecido la ‘autobiografía’ en España y el poco desarrollo que ha tenido, y el peso de la represión moral. Primero la Inquisición, después el Franquismo, en una serie de sucesivas etapas que han frenado la libertad de expresión. Cuando yo empecé con mi tesis, partía de una hipótesis que formula ‘Gramsci’, en un libro muy antiguo, que dice que en etapas de represión política la ‘escritura autobiográfica’ sirve como vehículo de expresión. Mi conclusión fue que esto no es así. Es decir que en España la autobiografía, esa dificultad en decir la verdad, pues se era converso, se era judío, o bien no se creía, o se era protestante, hace que sea un género rodeado de suspicacias; y precisamente esto se ha compensado en los últimos años, en los que yo creo que la cultura española se está volcando en trabajar, estudiar, reflexionar sobre estos géneros.
E.R.: Bueno mi idea era saber si existía un vínculo entre el catolicismo que quitaba valor al individuo y por ello a la expresión de su intimidad, de manera que no valoraba esos géneros tan 'individualistas'.
A. C.: No, no, pero sí se valoraban, en el XVI nosotros somos pioneros en el contexto europeo surge un Lazarillo de Tormes, surge la Vida de San Ignacio de Loyola, la Vida de Santa Teresa; es decir en el ’Renacimiento’ estamos en una posición óptima; liderando la ‘literatura del yo’, del individuo; lo que sucede es que la inquisición es un mazazo.
E.R.: Tenía, ahora una pregunta que pretendía falsar una tesis que por lo que veo no defiende. Es dentro de la literatura cristiana en formación donde aparece el primer diario en forma de confesión. Se trata de ‘Las confesiones’ de San Agustín. No parece que luego de tan bello y afinado escrito la confesión haya triunfado. ¿A qué se debería esta situación?
A.C.: Quieres decir que la autobiografía nace con un autor cristiano y luego se pierde. Bueno se pierde en el catolicismo, sin embargo en el protestantismo la literatura confesional es alentada.
San Agustín escribe ‘Las Confesiones’ para demostrar que el tiene dos vidas, una sin Dios y otra con Dios; es la historia de su conversión religiosa: yo era un perdido, yo era tal, yo era cual; hasta que de pronto aparece Dios y me convierte en el hombre que soy ahora. Por tanto es una autobiografía con tesis: el valor de la creencia religiosa. Pero cuando en el siglo XVIII en plena Ilustración, Rousseau en sus confesiones nos muestra que él ya no tiene ninguna tesis de sentido, que él es así como es: para bien y para mal yo soy este hombre, y soy de alguna manera un referente de lo que puede ser cualquier hombre, lleno de defectos, lleno de virtudes, lleno de contradicciones. Esta es una tesis que no interesa al catolicismo, porque es una tesis abierta que conduce al hombre adonde sea, mientras que la tesis de San Agustín es que la vida es mejor con Dios que sin Dios, la de Rousseau es que la vida es lo que es. Yo soy un hombre que me he hecho en tales circunstancias, me lleven dónde me lleven. El catolicismo huye de esa libertad, no le interesa, porque llevaría a una elección espiritual y religiosa. En la medida en que el catolicismo constriñe al individuo y le marca lo que puede creer, repugna de la autobiografía.
![[Img #8322]](upload/img/periodico/img_8322.jpg)
E: R.: En Castilla y León hay al menos dos ‘diaristas’ que publican sus escritos autobiográficos al poco de escribirlos, son los casos de Andrés Trapiello y José Jiménez Lozano. Más parecen confesiones de índole literaria o de Blog que confesiones íntimas.
¿En qué lugar quedaría la expresión de la ‘intimidad inconfesable’ en la época de ‘Facebook’ o de ‘Gran Hermano’?
A. C.: El mundo de la escritura autobiográfica con toda la revolución de las redes sociales se ha transformado, antes la escritura de un diario era un acto íntimo, una práctica reservada que podía o no llegar a publicarse, ahora la escritura del diario puede ser leída en el mismo instante en que se escribe; por tanto la naturaleza de la escritura ha cambiado mucho, no es lo mismo escribir para mí, que escribir pensando que ya lo está leyendo la gente. Eso ha transformado mucho la ‘escritura autobiográfica’ y en muchos sentidos, y la ha convertido en una pantalla, en un acto de presentación del individuo. Lo cual ha favorecido la creación del personaje frente al yo, porque uno tiene que hacerse un espacio en un lugar donde todo el mundo tiene el suyo; pero por otra parte está limitando tal vez lo que sería la verdadera introspección, ya que ahora juegas en un estadio en el que hay una serie de 'ítems' que son comunes a todos.
En cuanto a Trapiello y Jiménez Lozano, sus diarios son muy distintos. No los consideraría confesionales. La confesión es un microgénero dentro de la autobiografía que tiene la capacidad de revelar algo sobre uno mismo que uno no ha dicho nunca; voy a confesar algo que no había dicho, o incluso lo voy a confesar para mí mismo.
En el caso de Trapiello es evidente que no hay vida íntima y que concibe el diario como una escritura profesional, a caballo entre lo público y lo privado, pero donde no cabe lo íntimo; hay sobre todo vida literaria, pareciéndose más al diario de los hermanos ‘Concourt’ o al diario de ‘Josep Pla’, ‘El cuaderno gris’, es decir el diario entendido como una escritura profesional en la que por ejemplo el poeta, que no puede estar publicando todo el día textos sublimes, encuentra un espacio de escritura intermedia, con una inmensa libertad.
Los mejores diarios de Jiménez Lozano tienen un carácter espiritual, al estilo de Miguel Torga. Diario de una conciencia que se piensa a sí misma, siempre de acuerdo con sus creencias.
E. R. : Usted ha escrito excelentes biografías sobre dos grandes de la literatura española; Francisco Umbral y Carmen Laforet. ¿Existe algún vínculo entre la práctica desaparición de ‘Umbral’ a partir de su muerte, y que fuera él, como máxima expresión de lo que se ha llamado ‘escritor del yo’, el principal valedor de sí mismo?
A.C.: Al morir, algunos escritores van directamente al purgatorio, a un período de silencio, pues la obra al dejar de ser empujada por sus autores queda flotante, como en un vacío. Sin embargo hay otros escritores a los que la muerte les sienta muy bien, subiendo como la espuma; Roberto Bolaño, tras su muerte se ha convertido en el novelista del milenio. En el caso de Umbral habría que deslindar de sus aportaciones todo lo que yo llamo el manierismo de su escritura; una vez que encuentra una plantilla que le resulta útil la repite indefinidamente, todas sus columnas son parecidas, algo más que un aire de familia; esto no empece que las mejores columnas de Umbral sean sublimes; porque hizo algo muy novedoso en su momento, que es combinar la rosa con el látigo, es decir el lirismo, la poesía de algunos pasajes con la fustigación en pocas líneas de un personaje, un suceso, un escrito. La tesis de mi libro ‘Francisco Umbral. El frío de una vida’ es que ‘Umbral’ queda atrapado en su propio personaje y no consigue salir de él, porque para salir de él hubiera tenido que enfrentarse a sus propios demonios y eso Umbral no lo hace. Entonces, claro, está muy limitado. Toda su literatura es ‘Confesional’, él es un autor confesional, porque Umbral si tiene cosas que decir sobre sí mismo, aunque a menudo no lo sepa ni él, y sin embargo él mismo se impone unos límites, que no está dispuesto a sobrepasar, ya que esa verdad chocaría con el personaje que se ha construido y que públicamente le haría vulnerable. El personaje que Umbral ha hecho de sí mismo es invulnerable, por lo que la verdad que oculta entraría en colisión con esta invulnerabilidad. Esto le convierte en un escritor manierista, y esta es la limitación de Umbral.
Parte de una línea ascendente, donde va conquistando cotas de expresión autobiográfica-confesional muy interesantes y a partir de aquí, cuando tendría que dar un paso más allá, no lo hace.
![[Img #8374]](upload/img/periodico/img_8374.jpg)
E. R.: ¿No ocurriría esto, aunque en un sentido contrario, con el recién muerto Leopoldo María Panero, que sería devorado por su propio personaje, pero que en este caso es dando ‘el paso más allá’, ‘el más allá del paso’?
A. C. : Sí, pero Umbral es mejor en la poesía de su prosa que en la poesía, poesía. Pero en poesía tiene poca cosa. La reunió Miguel García Posada y no abulta mucho.
E. R.: No, pero yo me refería a Panero. Creo que en ambos casos tras adoptar una pose, y decidir el paso, a Umbral lo retiene y a Panero lo lleva a ir más allá. Por lo visto ambos se pierden no sé si como personas, peso si como escritores. A Panero lo que parece perderle es el atrevimiento como profesión. Son vidas por oficio que decía Julio Caro Baroja, solo que aquí la profesión de fe es en uno mismo.
A.C.: Precisamente en ese sentido tienen trayectorias contrarias, porque Umbral, conquista parcelas de expresividad y Panero parte desde el principio de la iconoclastia, de la rebeldía total Entonces, claro, ya no puede ir más allá, no puede evolucionar.
Los dos hacen profesión del malditismo, pero ese malditismo se los traga.
E. R.: De Carmen Laforet dice, en su escrito en colaboración con Israel Rolón, ‘Carmen Laforet. Una mujer en fuga’, que lo que la condena como escritora es la prohibición que se hace a sí misma se seguir una escritura autobiográfica. ¿Podría explicarnos esto?
A. C.: Laforet publica ‘Nada’, siendo una cría, tiene 22 o 23 años. Es una novela autobiográfica, muy autobiográfica, cosa que demostramos en la biografía, ‘La mujer en fuga’, y esa novela autobiográfica le trae muchos disgustos. La familia rechaza la visión que da de ella en la novela y le hacen la vida imposible. Es una novela traumática, autobiográfica, aquella amistad tan profunda, tan intensa entre Enna y Andrea se lee en una clave morbosa. Laforet queda completamente traumatizada por el éxito de la novela y por las consecuencias que tiene en su vida personal. Laforet, que como Umbral son escritores que necesitan partir de su experiencia para crear su escritura, queda impedida de beber en esa experiencia por ese trauma originario que le sobreviene con el enorme éxito de su novela. Después de la experiencia que ha tenido… cuando ella se casó dos años después de la publicación de ‘Nada’, nadie de su familia va a la boda. Todo el mundo está enfadado con ella.
A partir de ese momento Laforet empieza a dar palos de ciego, tienta espacios literarios a los que se ve obligada porque le están pidiendo libros continuamente y que no la comprometan. Y esto acaba siendo un tormento.
E.R.: En esa biografía se cuenta que su marido, en el momento de la separación, le hace firmar un documento que le impide también hablar de su vida conyugal.
A.C.: En un caso como el de Laforet eso es matarla. Porque de qué va a escribir. Ella intenta escribir de otra manera. Adopta el modelo de García Márquez, de Alejo Carpentier, el Realismo Mágico, pero a ella no le va, no es lo suyo y entonces fracasa.
![[Img #8319]](upload/img/periodico/img_8319.jpg)
E. R.: En ‘La vida escrita por las mujeres’ defiende que la estrecha vinculación femenina con las letras es una consecuencia natural del trato de inferioridad que la mujer ha recibido con respecto al hombre a lo largo de la historia ¿Cómo se explica entonces que la producción literaria femenina hasta entrado el siglo XX fuera tan escasa?
A.C.: Hay escritoras, pero el problema está claro, por una parte la mujer tiene un gran interés por la cultura, tiene interés por todo lo que tiene que ver con su propio interior, que siempre ha estado rodeado de problemas, de dificultades. La cultura es como una salida natural para la mujer; pero por otra parte la cultura con mayúsculas ha sido patrimonio masculino hasta el siglo XIX. Entonces la mujer que ha intentado saltar del espacio privado en el que ha podido codearse con la cultura sin problemas al espacio público, se ha encontrado en el caso español con enormes dificultades.
En el siglo XIX empezaron las primeras escritoras profesionales y menos bonitas les dijeron de todo. El caso de Emilia Pardo Bazán es paradigmático; porque era una mujer muy fuerte, con una gran personalidad, con una suficiencia económica, sin necesitar de nadie y se lo pudo permitir. Realmente las escritoras en la cultura española, una cultura católica y por tanto misógina, han sido tenidas por ‘marimachos’. Es decir, se ha visto como un comportamiento varonil impropio, entonces, qué mujer quiere ser tratada de ‘marimacho’, la verdad es que muy pocas.
E.R.: Si en la actualidad se considera dudosa la existencia de un sujeto constante en su conciencia. ¿No piensa que la escritura autobiográfica estaría mistificando algo que la novela contemporánea tiene ya superado?
A.C.: Uno de los fines de la autobiografía ha sido el de dar sentido a lo que no lo tiene. Es decir, yo he vivido, yo he vivido en función de muchísimos factores, y sin embargo estoy al final de mi vida e intento que todo aquello encaje y que todo tenga un sentido y una dirección. Yo soy escritor y ya a los diez años yo leía porque tal, porque no sé qué; es decir que retrospectivamente hago encajar las piezas que en su momento no encajaron. Digamos que es el reproche postmoderno que se le hace a la autobiografía. Y la autobiografía está reaccionando con escritos que muestran la fragmentación del sujeto. Ahora ya no vemos tan bien este relato perfecto en el que todo encaja, y a una autobiografía le pedimos las contradicciones, las fracturas que sabemos que el sujeto lleva dentro.
La escritura autobiográfica está respondiendo también a esto, solo que su ‘tempo’ es distinto lógicamente al de la novela. Pensemos que en la novela el escritor no se juega tanto; porque crea unos personajes de ficción que son los que fagocitan la acción y los compromisos morales. Pero, claro, en la autobiografía es uno mismo quien se pone en primera línea y por tanto los avances siempre son más recatados. La autobiografía siempre es más conservadora que la novela; porque se la juega más.
Cuando en ocasiones, alguien como Ramón Gómez de la Serna en su ‘Automoribundia’ rompe con esta necesidad y exigencia de darle sentido a todo, nos sentimos incómodos, porque como lectores también le buscamos un sentido.
![[Img #8375]](upload/img/periodico/img_8375.jpg)
E. R.: Concha Espina, hoy en día, apenas es leída más que por expertos/as o curiosos/as. Es leída más por antropólogos y feministas que por degustadores de la literatura. ¿Qué valores expresivos permanecen en su obra ‘La Esfinge Maragata’?
A. C.: Creo que las adherencias políticas, ideológicas de Concha Espina a lo largo del tiempo no la han beneficiado, y además en un país como el nuestro que se muestra poco dúctil con determinadas situaciones. Escritores afines ideológicamente a Concha Espina han sido muy defendidos, por ejemplo por Andrés Trapiello, que en ‘Las Armas y las Letras’ lleva a cabo la defensa de Sánchez Mazas, de Julián Ayesta.
En cambio vamos a decir que Concha Espina no ha tenido quien la escriba. Quizá los escritores al cabo de los años necesitan de alguien que se convierta en el rescatador, y que los ubique en el nuevo contexto cultural. Concha Espina ha quedado un poco en tierra de nadie.
Hay escritores de los que surgen documentos nuevos, cartas que ayudan a explicar su obra y la resitúan. Urge entonces una revisión de la Figura de Concha Espina. No se comprende que un escritor de su generación y de su mismo estilo como Gabriel Miró sea un escritor académico, presente en todos los programas universitarios, y su homóloga, Concha Espina, haya caído completamente en el olvido.
Luego tenemos las adherencias ideológicas que no le han hecho favor alguno. El hecho de que no haya tenido quien la escriba, de que no ha habido un buen investigador o investigadora que haya tirado de ella y que la hubiera explicado en unos términos actuales y por contra su estilo tan florido, vamos a decirlo así, un estilo modernista, muy contrario al estilo minimalista de nuestra época.