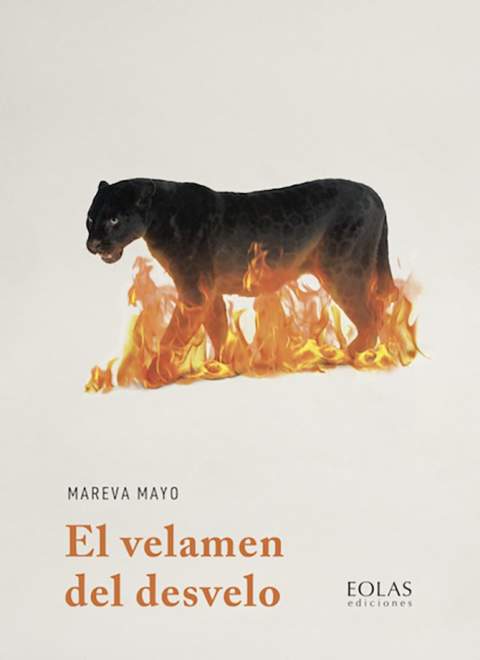ENTREVISTA / Peter Weir, por Javier Gutiérrez
El instinto irrefrenable de Peter Weir
Figura clave del movimiento cinematográfico del Nuevo Cine Australiano que tuvo lugar en nuestras antípodas desde principios de los años setenta hasta el comienzo de los noventa, sorprendió al mundo del Séptimo Arte con el misterioso drama atmosférico titulado Picnic en Hanging Rock en 1975, y que se basaba en la célebre novela homónima de 1967 bajo la pluma de una reconocida escritora australiana, Joan Lindsay. Este glorioso inicio en el cine independiente y experimental, que labraría su reputación en festivales y filmotecas, le permitiría rodar un atípico y no menos outsider filme de suspense sobrenatural como La úlitma ola (The Last Wave) en 1977, aunque su verdadero reconocimiento a nivel internacional llegaría gracias al drama histórico antibélico Gallipoli, de 1981.
A partir de entonces, sus películas de culto superarían el público propio de los circuitos del cine de autor para rubricar una trayectoria legendaria: su primera coproducción de seis millones de dólares titulada El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), recibiría elogiosas críticas, prestigiosos galardones y una gran aceptación entre los espectadores, y supondría a su vez el lanzamiento definitivo de intérpretes australianos como Mel Gibson y Sigourney Weaver, tras el cual se adentraría en numerosos géneros con célebres títulos aclamados al unísono por crítica y público como el “thriller” sociológico Único testigo (Witness, 1985), el drama juvenil El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989); la comedia romántica Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), la tragicomedia de ciencia-ficción El show de Truman (1998), y el drama épico-histórico Master and Commander (2003), ambientada a principos del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, y basada en las novelas de Patrick O’Brian, que realzaba la figura del capitán Jack Aubrey “el afortunado”, (Lucky Jack), inspirándose en la vida del marino inglés Thomas Cochrane y su ambivalente relación con un naturalista que descubre la riqueza biológica y las nuevas especies descubiertas en las islas Galápagos durante la época histórica de las grandes exploraciones.
Por todas ellas sería nominado a los Oscar de Hollywood en seis ocasiones, como guionista, director o productor.
Su última producción, Camino a la libertad (The Way Back, 2010), narra la fuga de un grupo de presos de un GULAG siberiano en la época de Stalin: un trayecto incierto, determinista, en ocasiones fatalista y otras esperanzador, marcado por el largo viaje que realizan a través de un imprevisible continente asiático…
![[Img #53275]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/6146_directores_de_cine-cine-hollywood_437218445_135399255_1024x576.jpg)
Javier Gutiérrez: Su carrera se ha considerado eminentemente ecléctica, alejada de toda posible clasificación. ¿Cómo ha surgido o de qué forma has gestado cada proyecto?
Peter Weir: Todo parte de un instinto irrefrenable, algo que me cautiva y a lo que, finalmente, como si se tratara de una intensa pasión, decido orientar todos mis esfuerzos e interés … Cada vez que tengo un pálpito, que algo bulle en mi interior, comienzo a darle forma en mi cabeza, y aunque al principio no esté del todo claro, poco a poco empieza a crecer y sus piezas a ordenarse… A veces non soy del todo consciente, pero reconozco que el hecho de realizar una película, el mismo proceso de gestarla, de participar activamente en su planteamiento y desarrollo, junto a la posibilidad de darle forma definitiva en el montaje y, a partir de su estreno, comenzar a compartirla con los demás, es una de las mejores sensaciones que uno puede experimentar, quizá muy similar a la concepción… Y eso a pesar de que sigo siendo muy crítico conmigo mismo: siempre que vuelvo a contemplar mi filmografía estoy convencido de que cada escena podría haberla realizado de al menos diez formas diferentes… Es cierto que ahora cambiaría muchas cosas en todas ellas… Quizá no pueda evitarlo…
Remontémonos a tus primeros cortometrajes y mediometrajes, que fueron el caldo de cultivo donde se originaría el carácter y devenir de tus películas de largo metraje. En buena parte de ellos, apreciamos un sarcástico humor surrealista muy próximo al de los Monty Python, sobre todo a su legendaria serie televisiva Flying Circus, o al desenfado del Free Cinema británico, con una parodia libre y sin restricciones de las profesiones e instituciones tradicionales, con un espíritu contestatario que conectaba con las pulsiones juveniles del momento: protestas estudiantiles similares a las que acontecieron en París en mayo del sesenta y ocho, concentraciones contra la guerra del Vietnam, etc...
No en vano, en títulos como Count Vim’s Last Exercise y The Life and Flight of Reverend Buck Shotte, del año 1968, o en la serie de Three to Go (que abarca aquellas cuestiones que integraban las nuevas reivindicaciones esa misma juventud tres años después, en 1971), propones una reflexión sobre el devenir de tales movimientos, incluyendo una posible autoparodia de los mismos…
En efecto, resulta asombroso constatar como similares ideas, preocupaciones, sensaciones, sentimientos y reivindicaciones, fluían en diversos lugares del planeta, habiendo partido desde Estados Unidos y Europa, con su epicentro en Francia o Gran Bretaña pero, al mismo tiempo, en el propio continente australiano, surgiendo de forma espontánea entre la juventud que habitaba en las llamadas ‘antípodas’ del planeta…
Es cierto que trataba de emular la irreverencia e insobornable sarcasmo de los Monty Python en mis primeros largometrajes experimentales… Además, otro lugar común que pude compartir con el hilarante y explosivo grupo de humoristas británico, fue la recurrencia de ambos al Museo de Objetos Extravagantes y de la Excentricidad de Londres, donde ambos nos surtimos para recrear una buena parte del atrezzo de nuestras producciones. Yo me remití a dicho museo en mis cortometrajes y ellos igualmente para configurar sus disparatados atuendos, la peculiar ambientación y complementos de la célebre serie que has traído a colación, Flying Circus…
Y es cierto que, a partir de los años setenta, el clima contestatario comenzaba a incluir su propia autoparodia, algo que siempre me ha parecido aún más inteligente y esclarecedor, y que también tuvieron presente los Monty Phyton durante los setenta…
Si reparamos con sosiego en aquella época inicialmente convulsa, podemos apercibirnos de todas sus paradojas, y ser conscientes de cómo incluso las multinacionales ya se habían percatado del potencial que residía en los nuevos afanes de independencia y autonomía a los que aspiraba la juventud del momento, que comenzaba a caracterizarse por su diversidad y las múltiples direcciones de sus protestas, aunque en su horizonte se perfilaba con mayor nitidez la consolidación de su propia identidad; las nuevas generaciones cada vez se hallaban más autoconvencidas de su propia libertad, lo que conllevaba su propia emancipación de los poderes políticos y económicos y de las tradicionales instituciones, aunque en el caso de Michael, uno de los personajes que integraban este tríptico en torno a aquella revolución social, sus anhelos partían más de su propia experiencia personal; su historia definía hasta qué punto un buen trabajo y la posibilidad de conocer a la “pareja más adecuada” podían otorgarle la felicidad…
Por ese motivo, un buen día, como detonante de los acontecimientos que presencia en su vida rutinaria, decide abstenerse de acudir a su propio trabajo para acompañar a su mejor amigo, que ha optado por este tipo de vida alternativa que parecía convertirse en una realidad para muchos jóvenes del momento, y descubrir así el estilo de vida ‘hippy’ como mejor alternativa existencial posible ante el cuestionamiento de los acontecimientos y lamentables decisiones políticas que estaban padeciendo por aquél entonces… Sin embargo, en el caso particular de Michael, su carácter tímido e introvertido terminan causándole aún más dudas e incertidumbre para alcanzar la felicidad en ese nuevo entorno…
![[Img #53276]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/1595_mv5bntvmotdmytkty2jmni00yzjmlwjjngitmjnmowm1mdm0mjzil2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvymtyxnjkxoq_v1_.jpg)
Y con idénticos mimbres realizarías tu ópera prima en formato largo, The Cars That Ate Paris (1974), aquí conocida como Los coches que devoraron Paris. En la misma se aprecia ese tono paródico que se adelantaba quizá más de una década a las comedias gamberras del mencionado colectivo transgresor que tras afianzar su exitosa experiencia televisiva, lograban iniciarse en el Séptimo Arte gracias a los auspicios y patrocinio del ex miembro de Los Beatles George Harrison, verdadero garante del prodigio que supuso La vida de Brian. Tu primera película de largo metraje, inspiraría además toda una saga como Mad Max. Paris en este caso es una pequeña localidad australiana donde desaparecen las víctimas de recurrentes accidentes acaecidos al paso de los vehículos por sus inmediaciones, y cuya juventud contestataria se divierte y reivindica lo que considera que les pertenece, mediante las piezas de desguace que encuentran en su cada vez más nutrido cementerio de automóviles para crear o recrear nuevos vehículos o artilugios mecánicos capaces de combatir y reducir a las “fuerzas del orden” que simbolizan al ‘establishment’, y que tratan de captar al único superviviente de sus accidentes… Inspiraste la australiana serie Mad Max pero también quizá la contemporánea Transformers con un sentido del humor sui géneris, muy particular y original dentro incluso del género de la ciencia-ficción…
No sé si tanto, pero la referencia a Mad Max se ha reiterado y quizás sea evidente… Incluso con los actores han aparecido referencias cruzadas, ya que compartí protagonista principal cuando Mel Gibson protagonizó El año que vivimos peligrosamente, de la que más tarde hablaremos, y respecto al Free Cinema británico, la película que me dio a conocer internacionalmente, Picnic en Hanging Rock, que muy pronto analizaremos, estaría protagonizada precisamente por la musa de ese movimiento casi contracultural del Reino Unido: Rachel Roberts… Esta nueva generación de cineastas australianos compartíamos un cierto desenfado que expresábamos mediante una especial forma de entender la vida, con un mayor escepticismo y sarcasmo, siempre con sentido del humor cada vez más ácido y corrosivo, y que a su vez abarcaba más contenidos sociales, asuntos que debían exponerse, historias ocultas que debían sacarse a la luz pública, que se hallaban el ojo del huracán o en el centro de la polémica. Este humor negro, por tanto, no podía estar exento del permanente cuestionamiento a aquél ‘stablishment’ que en muchas ocasiones asfixiaba a la juventud del momento…
Los aspectos paisajísticos, con exteriores que retratan la naturaleza y muestran espacios abiertos integrados en el argumento y en la acción como otro personaje de tus películas, adquieren notable relevancia desde Picnic en Hanging Rock (1975), la película que asombró al mundo, que se convertiría en una película de culto y que te encumbraría como líder del Nuevo Cine Australiano, como principal exponente de esa nueva generación llamada a revolucionar la cinematografía de tu país…
El filme glosa, mediante elipsis, la extraña desaparición de un grupo de estudiantes durante una merienda campestre, en el legendario y totémico territorio de Hanging Rock, que pudo inspirar toda una tendencia de ‘thrillers’ juveniles marcados por dicha ‘ambigüedad ambiental’, aunque en el caso que nos ocupa, lo revestías de una admirable estética, gracias a esa esmerada ambientación histórica (a principios del siglo pasado), y a un vestuario muy fiel a la época, junto a precisas localizaciones espléndidamente fotografiadas teniendo en cuenta determinados referentes pictóricos clásicos… La propuesta, tan arriesgada como innovadora, sería producida por Patricia Lovell, Hal y Jim McElroy, figuras clave para la realización de tus primeras películas, puesto que se mantendrían en la producción de buena parte de tu filmografía…
El hecho de filmar en dichos espacios naturales entraña notables dificultades añadidas. Con el paso del tiempo, debido tanto a las transformaciones que ha sufrido el planeta como a la necesidad de sobreproteger dichos espacios, cada vez es una tarea más ardua, y aunque en muchas zonas del planeta esta empresa parezca casi imposible, quizá no todo esté perdido... Cuando comenzaba, durante los años setenta y ochenta, aún se podían filmar los espacios naturales originales, y aunque existían riesgos potenciales, creo que desarrollé un cierto instinto para comprender y respetar sus garantías medioambientales, para reconocer dónde pueden estar los límites y los condicionantes de una producción sin invadir los mencionados ecosistemas ni por supuesto deteriorarlos, consciente o inconscientemente… Es como un sexto sentido que desarrollas al haber nacido en un lugar asombroso como Australia, rodeado de naturaleza viva, en medio de ese inmenso océano, y habiendo crecido junto a la costa, acostumbrado a la presencia del mar, a sus corrientes internas, al sentido de sus mareas, los ciclos y biorritmos de sus prodigiosos entornos naturales, con amplios parajes completamente vírgenes, al menos por el momento… Es lógico que en muchas de mis películas aparezca esta naturaleza libre, silvestre, espontánea, que propone un constante diálogo con la especie de los seres humanos que tenemos y tendremos el compromiso y la responsabilidad de preservarla, y que además lleva tratando de establecer con nosotros una interrelación junto a su entorno, que nos ha arropado, alimentado y acogido durante siglos, y además ha propiciado todas las historias que nos son afines…
Picnic en Hanging Rock se convirtió rápidamente en uno de los títulos más influyentes del cine llamado metafísico o sobrenatural, capaz de sobreponerse a las limitaciones del tradicional género de ‘terror adolescente’ para evocar implicaciones más trascendentales, con una estética victoriana de principios del siglo XX en la que se cuestionaban los principios y la estricta educación de la época en un internado (algo que quizás nos retrotraiga igualmente a La residencia de Ibáñez Serrador, aunque alejada de su claustrofobia para proponer lo opuesto precisamente en el llamado “cine de las antípodas”): el poder sugestivo de un medio natural totémico, que recuerda a antiguos monumentos monolíticos y su capacidad para abducir a quienes desean sustraerse de su propio entorno adverso… ¿Cómo es posible captar en imágenes algo tan intangible…?
La propia autora de las novelas, Joan Lindsay, era una mujer capaz de detener los relojes y de provocar situaciones extraordinarias y maravillosas en su brillante ópera prima como escritora… Lo hizo gracias al poder sugestivo de las palabras y de su talento para describir mágicos entornos y transmitir intensas emociones… Fascinado por su narrativa, decidí adaptar su novela; fue lo que acaparó toda mi atención por aquél entonces… Y cuando me presente con mi guión para recibir su aprobación o negativa, experimenté uno de los momentos más angustiosos y a la vez emocionantes de mi vida. Por otra parte, de su aceptación podía depender nada menos que mi propio futuro como realizador… Y afortunadamente lo recibió muy positivamente… Lo cierto es que surgió una asombrosa complicidad… La ambientación en Hanging Rock (‘Rocas Colgantes’), un magnífico y simbólico entorno paisajístico con formaciones rocosas ascensionales que recuerdan como apuntabas a los monumentos megalíticos que simbolizaban la presencia de lo trascendente, del más allá, fue clave… Respecto a la posibilidad de transmitirlo en imágenes, de poder llegar a filmar algo tan abstracto de forma convincente, te diré que es posible si verdaderamente acoges esa convicción…
![[Img #53274]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/9571_unnamed.jpg)
La cuidada y esteticista composición evoca igualmente a la representación pictórica y la banda sonora con predominio de solos de flauta nos sugieren igualmente esa espiritualidad combinada con el suspense metafísico evocado por el acompañamiento con sintetizadores que preludiaban no sólo obras tan íntimamente vinculadas a esta temática como El resplandor, sino también a otras producciones de las siguientes décadas, filmes de Wes Craven como Las colinas tienen ojos, la presencia de los tótems en Rapa Nui o las películas sobre dimensiones paralelas como Poltergeist, El sexto sentido o Luces Rojas…
Los referentes pictóricos que más predominaron quizá fueran Gauguin y Matisse…
Se ha comentado mucho acerca de la influencia de esta película en esos nuevos y exitosos géneros que después se desarrollarían a partir de los años ochenta… En el caso de los riscos erosionados de Hanging Rock, estos presentaban en su superficie formas que recordaban a rostros humanos, incluso algunos provistos de gestos o rasgos expresivos… La propuesta estética y la banda sonora fue algo fundamental para la factura definitiva de la película… Todo ello podía coadyuvar hacia esa atmósfera de espiritualidad propicia para alcanzar el ‘más allá’, ante la existencia de esa ‘otra dimensión’ o ‘puerta de entrada’… Es cierto que otras producciones del momento habían profundizado más los aspectos claustrofóbicos, como en la magnífica El resplandor, de Stanley Kubrick, película con la que existen numerosas concomitancias. Pero el elemento de la naturaleza como símbolo metafísico fue algo que me llamó poderosamente la atención desde la propia novela de Lindsay…
La última ola (1977) realza el gusto por lo enigmático, lo mágico y la ambigüedad, con el descubrimiento de las capacidades interpretativas, expresivas y dramáticas de Richard Chamberlain y el protagonismo de un mar que parece rebelarse y amenaza a la humanidad, quizá por haber invadido los espacios sagrados de un grupo de indígenas que recuerda a la comunidad maorí en su custodia por los últimos reductos de su civilización: los últimos lugares sagrados y emblemáticos a los que se accede precisamente a través del alcantarillado y la canalización de un vertedero… Toda una metáfora de nuestras civilizaciones urbanas que parecen conformar la preponderancia unilateral de las sociedades modernas, de los modelos actuales de organización social. El armazón de la película y su poderoso mensaje aparece configurado por todo ese corpus simbólico que de nuevo alude al cuestionamiento de estas economías de mercado globalizado y apela a respuestas que quizá debamos recibir del más allá, y cuyo final pudo haberse inspirado incluso en filmes clásicos como El tercer hombre (si recordamos la persecución por ese submundo que se extiende bajo los cimientos de nuestras ciudades cuya puerta de entrada son las alcantarillas) y que a su vez significaría el punto de partida hacia otros alegatos indigenistas como Donde sueñan las verdes hormigas (1984) de Wim Wenders, en la flagrante denuncia respecto a la grosera colonización de los espacios sagrados arrebatados a las comunidades nativas…
Sí, sobre todo se trataba de incidir en las consecuencias que conlleva la apropiación de los territorios de estas comunidades indígenas, que las sociedades occidentales parecen haberse repartido como por derecho propio y legítimo, sin tener en cuenta esa carta de naturaleza que por ley universal debería garantizar no sólo la permanencia de estas comunidades en su propio hogar, sino la protección de las mismas, como los maoríes, que llevan siglos asentados en la isla y durante generaciones llevan cuidando de esos territorios, no ya en calidad de usufructuarios, sino como principal salvaguarda de los ecosistemas que ahora comenzamos a añorar… Es una lección que nos llevan dando a las sociedades occidentales durante años, debido a su íntima vinculación con la madre tierra como vertebración de sus creencias y forma de vida…
Gallipoli (1981) evoca la histórica y cruel derrota de los jovencísimos voluntarios australianos obligados a desembarcar en 1915, durante la Segunda Guerra Mundial, al pie de un acantilado turco imposible de tomar, cuyos jefes estaban al corriente del carácter suicida de la operación en una de las batallas más sangrientas y brutales de la conflagración (como ocurrió en los hechos que retrataría Stephen Crane en su novela La roja insignia del valor, llevada a la pantalla por John Huston, durante la guerra de secesión norteamericana, o como ocurriría en Francia con los destacamentos forzados a participar en batallas con evidente inferioridad de efectivos y resultados previstos de verdadera carnicería, en el caso conocido como el de los ‘cuatro cabos de Suippes’ ejecutados por facilitar la deserción de sus soldados y que inspiraría la película de Kubrick Senderos de Gloria, o en la denuncia sobre la sangría que supuso la guerra de Crimea en La última carga de Tony Richardson, o en las numerosas producciones sobre la guerra del Vietnam durante los años setenta), representada en tu película mediante los destinos a los que se hallan abocados dos jóvenes amigos y en donde se describe sobre todo el profundo significado de su amistad…
En efecto son todos ellos referentes que tuvimos en cuenta para la elaboración de Gallipoli con su tono de denuncia social, la relevancia implícita de esa amistad inquebrantable con el transcurso del tiempo o el cambio de circunstancias tras el alistamiento en el ejército, la presencia del amor, el despertar desde la adolescencia hacia la juventud y la veloz entrada en la madurez tras la realidad de la vida en las ciudades próximas al frente. Y esa utilización espúrea, en efecto, de soldados tan jóvenes que servían una vez más de carne de cañón para operaciones calculadas tan sólo como juegos de estrategia desde las altas instancias, urdidas en los salones de los generales y coroneles… Ha sido otra de las grandes injusticias y aberraciones de los propios conflictos bélicos, abominables ya en sí mismos…
![[Img #53271]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7895_la-ultima-ola.jpg)
Otro capítulo aparte merecen filmes como Único testigo (Witness, 1985), un nuevo alegato en torno a la supervivencia de comunidades como los Amish, con su arraigado tradicionalismo que parece tener poca cabida dentro de un sofisticado mundo moderno que exhibe precisamente sus adelantos tecnológicos como verdaderos trofeos con los que parecen desterrar otros ‘modus vivendi’ que recuerden al pasado, a formas de vida supuestamente sublimadas… La originalidad del propio guión, e incluso las situaciones que se suceden, parecen fundamentarse en todas las paradojas que surgen en medio de esta dicotomía…
En efecto… Pongamos como ejemplo tan sólo una de sus anécdotas: la inexistencia de la guía telefónica, o de cualquier lista de nombres propios junto a sus teléfonos, entre los Amish. Esto nos lleva a reflexionar en el grado de dependencia que tenemos respecto a los apellidos a la hora de localizar a un desconocido… El detective, encarnado por Harrison Ford, trata de localizar al jovencísimo Amish que ha presenciado un asesinato y aunque en su caso sí llegará a disponer de su apellido, su investigación se verá notablemente obstaculizada por buena parte del tradicionalismo que caracteriza a la comunidad Amish, desde el arcano dialecto germano con el que se comunican hasta la ausencia de cabinas telefónicas en sus aldeas. Además, tan sólo les caracterizan un pequeño número de apellidos referidos a sus familiares. La propia investigación nos recuerda cómo la gran variedad de nombres propios y apellidos en Estados Unidos los permite identificar o solventar las ambigüedades de enormes grupos de individuos que jamás hemos conocido… Y un mundo sin tales nombres resultaría desconcertante. De hecho, el detective reconocerá cómo la sociedad Amish resulta tan opaca que el avance de sus pesquisas dependerán casi por completo en un colaborador nativo que le ayuda a rastrear todas las pistas que va acumulando…
Tan sólo este aspecto podría extender nuestra entrevista hacia la extensión de un libro, en el que podríamos incluso ahondar sobre cómo la ausencia no sólo del nombre propio o de los apellidos heredados, sino de los apodos o las diferentes denominación que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, en nuestra infancia, adolescencia, juventud o post-mortem, pueden determinar igualmente la historia o la memoria individual…
Así es… Y a esto habría que añadir los que recibimos como motes jocosos, en determinados rituales, grupos o colectivos, en la vida profesional o en la interacción con nuestros amigos, pareja o familiares… Cada nombre representaría un determinado periodo existencial, estatus social o presencia ante un determinado interlocutor… Un mismo individuo puede tener numerosos apelativos, por supuesto, modelados según su edad, etapa vital o la persona que lo denomina o ante la que se presenta, un entorno formal o informal… Parece que a la simple pregunta de “¿Cómo te llamas?”, tan sólo podríamos aplicar una respuesta tan ambivalente como “Depende…”, por otro lado muy al estilo de un Humphrey Bogart…
En La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986), una familia cuya figura paterna posee rasgos mesiánicos y de iluminado, inventor y creyente en la autosuficiencia energética, que se adelantaba más de una década a su momento existencial, aunque estas cuestiones ya estaban latentes en las nuevas sociedades, debe lograr vencer no sólo los convencionalismos de la convivencia, sino incluso los peligros de una naturaleza salvaje o los seres de diversa índole que tratan, de nuevo, de apropiarse de sus espacios, de arrebatar incluso sus propios dispositivos con afán de lucro… Una historia y guión que cautivó de nuevo al propio Harrison Ford, a pesar de los riesgos inherentes a una propuesta tan transgresora como fuera la de Rousseau o Nicola Tesla precisamente en el seno de una sociedad como la norteamericana…
Se mantiene la presencia de los temas de fondo que siempre me han conmovido y estimulado para la creación de una nueva obra fílmica, aunque en otro entorno diferente: en este caso dentro de una familia americana cuyo padre comienza a cuestionarse no sólo su forma de vida sino incluso la necesidad de residir lejos del espacio urbano para permanecer fiel a sus propias convicciones y demostrar que cada familia podría ser autosuficiente, vivir al margen de la dependencia que sus ciudadanos contraen con las grandes compañías tan sólo por el hecho de residir en ese país… Tratan de llevar a cabo, en efecto, una teoría propugnada desde el mito de “El buen salvaje” de Rousseau, hasta las propuestas de Nicola Tesla por la creación de energía gratuita o de bajo coste, oponiéndose así a los intereses creados… Sin duda fue una propuesta tan arriesgada que hoy en día resulta milagroso que se hubiera podido llevar a cabo…
Con cada película has podido descubrir a actores que en un primer momento parecían emergentes y que después se consagrarían como grandes actores. Nombres como Sigourney Weaver, Mel Gibson, Harrison Ford, Robin Williams, Jeff Bridges, Collin Farrell...?
Cada proyecto siempre ha nacido de una especial conexión con el actor. Ha habido otras producciones en las que se pensó en grandes estrellas pero tanto el director como los propios actores se daban cuenta de que no existía esa química… Por lo tanto, siempre ha partido de un viaje en el que tanto sus protagonistas como el director son pilotos y copilotos, y el personaje claramente se identifica tanto con los rasgos físicos como con buena parte de la personalidad del intérprete hasta que la película va tomando vida propia y en ocasiones pienso que casi no me pertenece…
El caso de Harrison Ford fue muy curioso, porque llegaba de hacer grandes éxitos de Holywood como la saga de Star Wars con George Lucas o la de Indiana Jones con Spielberg, y sus aisladas aventuras en otro tipo de producciones no le habían proporcionado resultados demasiado satisfactorios. Pero sin duda ‘ÚNICO TESTIGO’ fue toda una excepción y por aquél entonces conectaba además de una forma especial con los personajes que encarnaba…
![[Img #53269]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/9820_21004601_20130510103753825.jpg)
Una buena parte de la crítica afirma que tu obra es inclasificable, que eres capaz de abordar diferentes géneros sin mayor dificultad y con una increíble naturalidad, evitando así las limitaciones de cada convención y sacando el máximo partido de las ventajas que la hibridación de géneros puede ofrecer…
Hay quien dice también que en toda una carrera que se aproxima a los cincuenta años dedicados al cine, trece películas resulta una filmografía corta, pero yo siempre digo que podían haber sido muchas menos… Mi nivel de exigencia ha sido siempre muy alto… Hay quien me ha comparado incluso con la demora de otro realizador como Stanley Kubrick, entre cuyos títulos a veces transcurría más de una década… Quizá nos parezcamos en esa excelencia a la que aspiramos con cada producción… Eso es lo realmente complicado… Y, por supuesto, debo antes encontrar una historia que me cautive, que me lleve a investigar sobre ella, a documentarme, que me atrape hasta tal punto que condicione toda una planificación y puesta en escena… Mi consejo siempre ha sido que siempre se debe estar muy seguro de lo que se quiere contar, antes de abordar una historia… Ahora bien, también se puede “filmar por encargo” o formar parte de un engranaje para un proyecto ajeno... Yo me definiría como alguien que se debe a proyectos más personales…
La misma línea de revisionismo crítico, en este caso respecto a los métodos docentes en los colegios e institutos, continuaría en El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1979), donde un profesor encarnado por Robin Williams, trata no sólo de probar la eficacia de su ‘modus docendi’ sino de establecer una cierta camaradería con el aula, lo que incrementará notablemente su motivación para la adquisición de conocimientos… La propia película acuñaría un lema que después evocaría a la figura del genial docente: “¡Oh, capitán, mi capitán!... Pero de nuevo los convencionalismos y prejuicios sociales”…
En realidad, esta lacra de las sociedades modernas será la que termine con su labor docente en el centro, puesto que precisamente los prejuicios del padre de uno de los alumnos con respecto a la toda faceta artística detentada por su hijo, acabará para siempre con sus ilusiones y se llevará por delante la continuidad del propio profesor que había hecho descubrir en sus alumnos la pasión por el conocimiento, pero esta injusticia será denunciada por el propio alumnado con es lema que es cierto que se ha transformado casi en un grito revolucionario, en un emblema que ha trascendido todo lo imaginable…
En el año noventa llegaría a la gran pantalla esa visión crítica en torno a los enlaces previstos para lograr la codiciada tarjeta verde que procura la nacionalidad y la posibilidad de un trabajo fijo, con Matrimonio de conveniencia (Green Card) que junto a French Kiss, de la misma época, podría conformar un díptico sobre la picaresca amorosa, por medio de dos tragicomedias sentimentales…
Sí, este tono agridulce es mi favorito a la hora de abordar lo que podría ser o bien una comedia o un drama sentimental… La sensación general de comedia la van proporcionando las situaciones pintorescas que la propia trama impulsa, y los momentos más emotivos aquellos en los que los personajes más se sinceran…
![[Img #53266]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7718_1366_2000.jpg)
En el año 1993 con Sin miedo a la vida (Fearless) realizas una de tus películas más dramáticas y a la vez esperanzadoras… De nuevo apuestas por una visión metafísica, filosófica, con preguntas hacia la posible existencia en el más allá y en torno a una permanencia de los seres que damos por desaparecidos, como el gurú encarnado por Jeff Bridges… Y que también avanzaba una crítica oblicua en torno al tratamiento de las noticias que proporcionan algunos telediarios más próximos al reality show, algo que tratarías más a fondo en tu siguiente producción, El show de Truman (The Truman Show, 1998)
Sí, de hecho las dos películas podrían comprenderse como una especie de díptico: la primera parte de esas preguntas que siempre me había hecho y es cierto que aparece una doble existencia paralela: la real del personaje y la que se da a conocer desde los propios medios de comunicación a través de sus noticieros… Por aquél entonces es cierto que comenzaban a aparecer cadenas como Fox que ofrecían noticias sensacionalistas sin el afán de rigor y objetividad que marcarían estándares como los de la BBC, por ejemplo… Esto sin duda supuso un paso atrás en el código deontológico de la profesión periodística y en la forma de concebir estos mismos espacios creador para informar con verosimilitud al ciudadano, más que para colmar las ansias de un potencial espectador morboso… Al hilo de todo ello surgiría el personaje de Jeff Bridges, capaz de transmitir los dilemas del mundo moderno y la necesidad de establecer una conexión con el más allá para ser capaces de comprender acontecimientos como la ausencia repentina… Y con su mirada y personalidad era algo que lograba a todas luces transmitir, algo que ya había demostrado en El rey pescador…
Respecto a El Show de Truman supuso un nuevo reto para Jim Carrey, al que supongo que no mencionaste previamente por tratarse de un actor que parecía ya consagrado para la comedia, y por tanto no tuve el honor de descubrirlo, pero que por aquél entonces buscaba nuevos rumbos para su carrera, algo distanciados de las comedias a las que nos tenía acostumbrados… A partir de entonces su carrera tomaría, sin duda, una nueva dirección, más en la línea del cine independiente… Y en efecto resulta un regreso a la sátira de los realities en los que tu propia existencia podía consistir en algo pactado por un programa de televisión de este tipo, apegado a la hiperrealidad, que por aquella época comenzaba a causar furor… Pero la pregunta que nos debíamos hacer ahora y entonces, porque parece que no han cambiado tanto, es ¿Cuáles son los límites de la ética y de la humanidad a la hora de su tratamiento?¿Hasta dónde podrían llegar?¿De verdad pueden llegar a manejar así la privacidad o la peripecia vital del propio ser humano?... ¿Y donde están las consecuencias para quienes infringen todo lo que no debería estar permitido?...
Una de las últimas películas que más han sorprendido en los últimos tiempos por su esmerada realización, por su capacidad para transportarnos en el tiempo y hacernos vivir la época aludida, es “MASTER AND COMMANDER” (2003), en la que logras recrear las luchas por la independencia del Reino Unido durante las invasiones napoleónicas, una época marcada por las proezas de Nelson, a quien su protagonista conoció en persona. ¿Cómo fue posible recrear con tanta fidelidad tanto la época como el mundo de la marina británica en aquél periodo histórico?
Se produjo gracias a la colaboración de numerosas entidades e instituciones y de un equipo técnico de casi mil personas. Después he tenido la sensación de que la película finalmente me era ajena, me veía como uno más del equipo. Del proyecto inicial al final, normalmente, cuando hay tantos equipos implicados, uno parece diluirse entre una obra colectiva… Y eso evidentemente se puede apreciar en la factura final…
¿Qué te impulsó a seleccionar piezas de música clásica (Bocherinni, Bach), sobre la banda sonora tradicional…
Sin duda formaban parte de mis fragmentos de música clásica favorita… En cada película trato de mostrar una parte de mi propia formación musical, que sin duda ha formado, a la larga, mi propia formación sentimental…
El barco… ¿Es un personaje más?¿Una entidad con vida propia?, ¿o un mero escenario? ¿Cómo fue la filmación de su interior y exterior?
Dispusimos de una segunda unidad con platós incluso en Australia para poder recrear las diferentes secuencias tanto interiores como exteriores en los largos trayectos marítimos que surcaba el barco, una verdadera pieza de museo que nos permitieron replicar… Hoy en día parece algo insólito todo lo que se logró… Para la recreación de los aspectos históricos contamos con la aportación de grandes expertos… Reconozco que posee una factura admirable aunque se trate de una de mis obras más impersonales.
¿Fueron conscientes metáforas como las del comandante que representa los imperativos y el orden del mundo antiguo frente al nuevo mundo más científico?¿La religión frente a la ciencia?¿Cómo se relacionan y a veces se interponen? Los hallazgos de la ciencia que deben esperar a ser reconocidos por la religión y que en ocasiones colisionan…
Los propios personajes poseen la capacidad de representar toda esa dimensión simbólica: los sucesivos cambios en el equilibrio de poderes desde las primeras a las últimas potencias coloniales: España, Francia, Inglaterra, desde la época medieval hacia la del conocimiento científico, de la época de los dogmas y del poder eclesiástico hasta los primeros descubrimientos científicos, del empirismo filosófico, la aparición del protestantismo junto a la necesidad de regresar a un cristianismo primitivo o del cuestionamiento del dogma, la era de los descubrimientos, de las exploraciones, el veloz desarrollo de los sistemas de navegación que derivaría bien en el conocimiento de nuevas sociedades, comunidades, etnias, sistemas de organización, o bien en un imperialismo movido por afanes mercantilistas…
![[Img #53270]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/5937_escena-pelicula-show-de-truman.jpg)
¿Cómo ha sido la evolución de este proyecto y las diversas orientaciones que pudo acoger en cada momento? Como la propia nave que surca los mares, parece como si en ocasiones hubiera adoptado diferentes direcciones bajo unas directrices que finalmente hubieran marcado la impronta de manufacturar un producto final más homogéneo pero, en efecto, algo más estereotipado que el resto de tu filmografía…
Tengo la sensación de que ha sido una película definitivamente montada por los estudios o productoras. Pero tuvo un éxito moderado en taquilla, a pesar de todos sus reconocimientos y premios. Los grandes estudios siempre esperan enormes éxitos de taquilla… Por esta razón quizá no volviera a recibir ningún encargo… Y eso a la larga se ha convertido en una ventaja, me ha instado a continuar por esa vía independiente…
Hay algunas constantes en tus películas: la presencia del suicidio o de la muerte, las crisis de los personajes protagonistas para seguir adelante con sus personales quimeras que al final logran superar, protagonistas que entran en contacto con grupos o colectivos que desconocían y que terminan transformándolos… Esas constantes en tus caracterizaciones y contenidos… ¿Es algo que tiene que ver con tu predilección de temas y personajes o con insólitas coincidencias?
Surge como algo premeditado porque se trata de temas que me apasionan y por los que decido poner en marcha todo un proyecto con las dificultades añadidas que habrá que solventar, por lo tanto los ‘leit motifs’ han ido caracterizando mis producciones hasta que ha podido llegar un momento en que, por la propia inercia de esos temas favoritos, en últimas películas vayan apareciendo casi por ciencia infusa, aunque en ocasiones transmutados en uno u otro personaje… Pero parten de un mismo motor que impulsa y los reproduce mis obras con apariencias proteicas…
¿Cómo describiría la industria del cine en estos momentos?
Es evidente que los gustos y la forma de visionar el audiovisual se ha transformado completamente. El espectador busca algo más inmediato y sus estímulos se han trasladado a las series o a las películas vistas desde casa… La costumbre que tenían otras generaciones de asistir a las salas de cine está desapareciendo y esto perjudica evidentemente al cine, pero no sólo por la forma de realizarlas, incluso afecta a la calidad de las mismas. Es como lo que se realiza en serie: quizá pueda reportar mayores beneficios pero resulta más impersonal, la factura termina siendo cada vez más mecánica, y escasean argumentos verdaderamente interesantes u originales… Este tipo de cine más artesanal, pero en casi todos los aspectos más cuidado y de mayor calidad, ha quedado relegado prácticamente a los Festivales de Cine o a las salas de filmotecas que las programan o revisitan en el marco de ciertas retrospectivas… Antes existía un tipo de espectadores para cada propuesta; hoy día todo parece unificarse y esto opera en detrimento de la creación, apenas existen zonas intermedias, tonos multicolores, diversidad… O la preservación de un cine de culto en vías de extinción, en santuarios cinematográficos que sobreviven a pesar de las tendencias actuales, o la uniformidad de estilo y contenidos que se pueden servir a domicilio… Cada vez me recuerda más a la sociedad y el papel omnímodo de los ‘realities’ mediáticos en El show de Truman.
![[Img #53273]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/1677_jnwe9bpktbia1lvepzcg43ikoin.jpg)
Sigues apostando por el celuloide o has tenido que claudicar ante la predominancia de los formatos digitales…
Sigo siendo un defensor a ultranza del rodaje en 35mm., pidiendo que las filmotecas conserven al menos una copia en este soporte fílmico de cada una de mis obras, aunque otros directores me hayan considerado un “outsider” dentro de la industria cinematográfica, lo que igualmente me ha llevado a rechazar determinados proyectos que incluían grandes estrellas para mantener un mayor control sobre cada película. Por ese motivo tampoco he decidido residir en Hollywood. Tan sólo ruedo allí y, en cuanto termino, regreso a mi país… Quizá por ello desde mi última película, Camino a la libertad (2010), no haya vuelto a rodar otra, y muchos dicen que esta también puede ser la causa por la que, aunque me han nominado al Oscar en cinco ocasiones, nunca me lo han concedido…
A partir de entonces, sus películas de culto superarían el público propio de los circuitos del cine de autor para rubricar una trayectoria legendaria: su primera coproducción de seis millones de dólares titulada El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), recibiría elogiosas críticas, prestigiosos galardones y una gran aceptación entre los espectadores, y supondría a su vez el lanzamiento definitivo de intérpretes australianos como Mel Gibson y Sigourney Weaver, tras el cual se adentraría en numerosos géneros con célebres títulos aclamados al unísono por crítica y público como el “thriller” sociológico Único testigo (Witness, 1985), el drama juvenil El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989); la comedia romántica Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), la tragicomedia de ciencia-ficción El show de Truman (1998), y el drama épico-histórico Master and Commander (2003), ambientada a principos del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, y basada en las novelas de Patrick O’Brian, que realzaba la figura del capitán Jack Aubrey “el afortunado”, (Lucky Jack), inspirándose en la vida del marino inglés Thomas Cochrane y su ambivalente relación con un naturalista que descubre la riqueza biológica y las nuevas especies descubiertas en las islas Galápagos durante la época histórica de las grandes exploraciones.
Por todas ellas sería nominado a los Oscar de Hollywood en seis ocasiones, como guionista, director o productor.
Su última producción, Camino a la libertad (The Way Back, 2010), narra la fuga de un grupo de presos de un GULAG siberiano en la época de Stalin: un trayecto incierto, determinista, en ocasiones fatalista y otras esperanzador, marcado por el largo viaje que realizan a través de un imprevisible continente asiático…
![[Img #53275]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/6146_directores_de_cine-cine-hollywood_437218445_135399255_1024x576.jpg)
Javier Gutiérrez: Su carrera se ha considerado eminentemente ecléctica, alejada de toda posible clasificación. ¿Cómo ha surgido o de qué forma has gestado cada proyecto?
Peter Weir: Todo parte de un instinto irrefrenable, algo que me cautiva y a lo que, finalmente, como si se tratara de una intensa pasión, decido orientar todos mis esfuerzos e interés … Cada vez que tengo un pálpito, que algo bulle en mi interior, comienzo a darle forma en mi cabeza, y aunque al principio no esté del todo claro, poco a poco empieza a crecer y sus piezas a ordenarse… A veces non soy del todo consciente, pero reconozco que el hecho de realizar una película, el mismo proceso de gestarla, de participar activamente en su planteamiento y desarrollo, junto a la posibilidad de darle forma definitiva en el montaje y, a partir de su estreno, comenzar a compartirla con los demás, es una de las mejores sensaciones que uno puede experimentar, quizá muy similar a la concepción… Y eso a pesar de que sigo siendo muy crítico conmigo mismo: siempre que vuelvo a contemplar mi filmografía estoy convencido de que cada escena podría haberla realizado de al menos diez formas diferentes… Es cierto que ahora cambiaría muchas cosas en todas ellas… Quizá no pueda evitarlo…
Remontémonos a tus primeros cortometrajes y mediometrajes, que fueron el caldo de cultivo donde se originaría el carácter y devenir de tus películas de largo metraje. En buena parte de ellos, apreciamos un sarcástico humor surrealista muy próximo al de los Monty Python, sobre todo a su legendaria serie televisiva Flying Circus, o al desenfado del Free Cinema británico, con una parodia libre y sin restricciones de las profesiones e instituciones tradicionales, con un espíritu contestatario que conectaba con las pulsiones juveniles del momento: protestas estudiantiles similares a las que acontecieron en París en mayo del sesenta y ocho, concentraciones contra la guerra del Vietnam, etc...
No en vano, en títulos como Count Vim’s Last Exercise y The Life and Flight of Reverend Buck Shotte, del año 1968, o en la serie de Three to Go (que abarca aquellas cuestiones que integraban las nuevas reivindicaciones esa misma juventud tres años después, en 1971), propones una reflexión sobre el devenir de tales movimientos, incluyendo una posible autoparodia de los mismos…
En efecto, resulta asombroso constatar como similares ideas, preocupaciones, sensaciones, sentimientos y reivindicaciones, fluían en diversos lugares del planeta, habiendo partido desde Estados Unidos y Europa, con su epicentro en Francia o Gran Bretaña pero, al mismo tiempo, en el propio continente australiano, surgiendo de forma espontánea entre la juventud que habitaba en las llamadas ‘antípodas’ del planeta…
Es cierto que trataba de emular la irreverencia e insobornable sarcasmo de los Monty Python en mis primeros largometrajes experimentales… Además, otro lugar común que pude compartir con el hilarante y explosivo grupo de humoristas británico, fue la recurrencia de ambos al Museo de Objetos Extravagantes y de la Excentricidad de Londres, donde ambos nos surtimos para recrear una buena parte del atrezzo de nuestras producciones. Yo me remití a dicho museo en mis cortometrajes y ellos igualmente para configurar sus disparatados atuendos, la peculiar ambientación y complementos de la célebre serie que has traído a colación, Flying Circus…
Y es cierto que, a partir de los años setenta, el clima contestatario comenzaba a incluir su propia autoparodia, algo que siempre me ha parecido aún más inteligente y esclarecedor, y que también tuvieron presente los Monty Phyton durante los setenta…
Si reparamos con sosiego en aquella época inicialmente convulsa, podemos apercibirnos de todas sus paradojas, y ser conscientes de cómo incluso las multinacionales ya se habían percatado del potencial que residía en los nuevos afanes de independencia y autonomía a los que aspiraba la juventud del momento, que comenzaba a caracterizarse por su diversidad y las múltiples direcciones de sus protestas, aunque en su horizonte se perfilaba con mayor nitidez la consolidación de su propia identidad; las nuevas generaciones cada vez se hallaban más autoconvencidas de su propia libertad, lo que conllevaba su propia emancipación de los poderes políticos y económicos y de las tradicionales instituciones, aunque en el caso de Michael, uno de los personajes que integraban este tríptico en torno a aquella revolución social, sus anhelos partían más de su propia experiencia personal; su historia definía hasta qué punto un buen trabajo y la posibilidad de conocer a la “pareja más adecuada” podían otorgarle la felicidad…
Por ese motivo, un buen día, como detonante de los acontecimientos que presencia en su vida rutinaria, decide abstenerse de acudir a su propio trabajo para acompañar a su mejor amigo, que ha optado por este tipo de vida alternativa que parecía convertirse en una realidad para muchos jóvenes del momento, y descubrir así el estilo de vida ‘hippy’ como mejor alternativa existencial posible ante el cuestionamiento de los acontecimientos y lamentables decisiones políticas que estaban padeciendo por aquél entonces… Sin embargo, en el caso particular de Michael, su carácter tímido e introvertido terminan causándole aún más dudas e incertidumbre para alcanzar la felicidad en ese nuevo entorno…
![[Img #53276]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/1595_mv5bntvmotdmytkty2jmni00yzjmlwjjngitmjnmowm1mdm0mjzil2ltywdlxkeyxkfqcgdeqxvymtyxnjkxoq_v1_.jpg)
Y con idénticos mimbres realizarías tu ópera prima en formato largo, The Cars That Ate Paris (1974), aquí conocida como Los coches que devoraron Paris. En la misma se aprecia ese tono paródico que se adelantaba quizá más de una década a las comedias gamberras del mencionado colectivo transgresor que tras afianzar su exitosa experiencia televisiva, lograban iniciarse en el Séptimo Arte gracias a los auspicios y patrocinio del ex miembro de Los Beatles George Harrison, verdadero garante del prodigio que supuso La vida de Brian. Tu primera película de largo metraje, inspiraría además toda una saga como Mad Max. Paris en este caso es una pequeña localidad australiana donde desaparecen las víctimas de recurrentes accidentes acaecidos al paso de los vehículos por sus inmediaciones, y cuya juventud contestataria se divierte y reivindica lo que considera que les pertenece, mediante las piezas de desguace que encuentran en su cada vez más nutrido cementerio de automóviles para crear o recrear nuevos vehículos o artilugios mecánicos capaces de combatir y reducir a las “fuerzas del orden” que simbolizan al ‘establishment’, y que tratan de captar al único superviviente de sus accidentes… Inspiraste la australiana serie Mad Max pero también quizá la contemporánea Transformers con un sentido del humor sui géneris, muy particular y original dentro incluso del género de la ciencia-ficción…
No sé si tanto, pero la referencia a Mad Max se ha reiterado y quizás sea evidente… Incluso con los actores han aparecido referencias cruzadas, ya que compartí protagonista principal cuando Mel Gibson protagonizó El año que vivimos peligrosamente, de la que más tarde hablaremos, y respecto al Free Cinema británico, la película que me dio a conocer internacionalmente, Picnic en Hanging Rock, que muy pronto analizaremos, estaría protagonizada precisamente por la musa de ese movimiento casi contracultural del Reino Unido: Rachel Roberts… Esta nueva generación de cineastas australianos compartíamos un cierto desenfado que expresábamos mediante una especial forma de entender la vida, con un mayor escepticismo y sarcasmo, siempre con sentido del humor cada vez más ácido y corrosivo, y que a su vez abarcaba más contenidos sociales, asuntos que debían exponerse, historias ocultas que debían sacarse a la luz pública, que se hallaban el ojo del huracán o en el centro de la polémica. Este humor negro, por tanto, no podía estar exento del permanente cuestionamiento a aquél ‘stablishment’ que en muchas ocasiones asfixiaba a la juventud del momento…
Los aspectos paisajísticos, con exteriores que retratan la naturaleza y muestran espacios abiertos integrados en el argumento y en la acción como otro personaje de tus películas, adquieren notable relevancia desde Picnic en Hanging Rock (1975), la película que asombró al mundo, que se convertiría en una película de culto y que te encumbraría como líder del Nuevo Cine Australiano, como principal exponente de esa nueva generación llamada a revolucionar la cinematografía de tu país…
El filme glosa, mediante elipsis, la extraña desaparición de un grupo de estudiantes durante una merienda campestre, en el legendario y totémico territorio de Hanging Rock, que pudo inspirar toda una tendencia de ‘thrillers’ juveniles marcados por dicha ‘ambigüedad ambiental’, aunque en el caso que nos ocupa, lo revestías de una admirable estética, gracias a esa esmerada ambientación histórica (a principios del siglo pasado), y a un vestuario muy fiel a la época, junto a precisas localizaciones espléndidamente fotografiadas teniendo en cuenta determinados referentes pictóricos clásicos… La propuesta, tan arriesgada como innovadora, sería producida por Patricia Lovell, Hal y Jim McElroy, figuras clave para la realización de tus primeras películas, puesto que se mantendrían en la producción de buena parte de tu filmografía…
El hecho de filmar en dichos espacios naturales entraña notables dificultades añadidas. Con el paso del tiempo, debido tanto a las transformaciones que ha sufrido el planeta como a la necesidad de sobreproteger dichos espacios, cada vez es una tarea más ardua, y aunque en muchas zonas del planeta esta empresa parezca casi imposible, quizá no todo esté perdido... Cuando comenzaba, durante los años setenta y ochenta, aún se podían filmar los espacios naturales originales, y aunque existían riesgos potenciales, creo que desarrollé un cierto instinto para comprender y respetar sus garantías medioambientales, para reconocer dónde pueden estar los límites y los condicionantes de una producción sin invadir los mencionados ecosistemas ni por supuesto deteriorarlos, consciente o inconscientemente… Es como un sexto sentido que desarrollas al haber nacido en un lugar asombroso como Australia, rodeado de naturaleza viva, en medio de ese inmenso océano, y habiendo crecido junto a la costa, acostumbrado a la presencia del mar, a sus corrientes internas, al sentido de sus mareas, los ciclos y biorritmos de sus prodigiosos entornos naturales, con amplios parajes completamente vírgenes, al menos por el momento… Es lógico que en muchas de mis películas aparezca esta naturaleza libre, silvestre, espontánea, que propone un constante diálogo con la especie de los seres humanos que tenemos y tendremos el compromiso y la responsabilidad de preservarla, y que además lleva tratando de establecer con nosotros una interrelación junto a su entorno, que nos ha arropado, alimentado y acogido durante siglos, y además ha propiciado todas las historias que nos son afines…
Picnic en Hanging Rock se convirtió rápidamente en uno de los títulos más influyentes del cine llamado metafísico o sobrenatural, capaz de sobreponerse a las limitaciones del tradicional género de ‘terror adolescente’ para evocar implicaciones más trascendentales, con una estética victoriana de principios del siglo XX en la que se cuestionaban los principios y la estricta educación de la época en un internado (algo que quizás nos retrotraiga igualmente a La residencia de Ibáñez Serrador, aunque alejada de su claustrofobia para proponer lo opuesto precisamente en el llamado “cine de las antípodas”): el poder sugestivo de un medio natural totémico, que recuerda a antiguos monumentos monolíticos y su capacidad para abducir a quienes desean sustraerse de su propio entorno adverso… ¿Cómo es posible captar en imágenes algo tan intangible…?
La propia autora de las novelas, Joan Lindsay, era una mujer capaz de detener los relojes y de provocar situaciones extraordinarias y maravillosas en su brillante ópera prima como escritora… Lo hizo gracias al poder sugestivo de las palabras y de su talento para describir mágicos entornos y transmitir intensas emociones… Fascinado por su narrativa, decidí adaptar su novela; fue lo que acaparó toda mi atención por aquél entonces… Y cuando me presente con mi guión para recibir su aprobación o negativa, experimenté uno de los momentos más angustiosos y a la vez emocionantes de mi vida. Por otra parte, de su aceptación podía depender nada menos que mi propio futuro como realizador… Y afortunadamente lo recibió muy positivamente… Lo cierto es que surgió una asombrosa complicidad… La ambientación en Hanging Rock (‘Rocas Colgantes’), un magnífico y simbólico entorno paisajístico con formaciones rocosas ascensionales que recuerdan como apuntabas a los monumentos megalíticos que simbolizaban la presencia de lo trascendente, del más allá, fue clave… Respecto a la posibilidad de transmitirlo en imágenes, de poder llegar a filmar algo tan abstracto de forma convincente, te diré que es posible si verdaderamente acoges esa convicción…
![[Img #53274]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/9571_unnamed.jpg)
La cuidada y esteticista composición evoca igualmente a la representación pictórica y la banda sonora con predominio de solos de flauta nos sugieren igualmente esa espiritualidad combinada con el suspense metafísico evocado por el acompañamiento con sintetizadores que preludiaban no sólo obras tan íntimamente vinculadas a esta temática como El resplandor, sino también a otras producciones de las siguientes décadas, filmes de Wes Craven como Las colinas tienen ojos, la presencia de los tótems en Rapa Nui o las películas sobre dimensiones paralelas como Poltergeist, El sexto sentido o Luces Rojas…
Los referentes pictóricos que más predominaron quizá fueran Gauguin y Matisse…
Se ha comentado mucho acerca de la influencia de esta película en esos nuevos y exitosos géneros que después se desarrollarían a partir de los años ochenta… En el caso de los riscos erosionados de Hanging Rock, estos presentaban en su superficie formas que recordaban a rostros humanos, incluso algunos provistos de gestos o rasgos expresivos… La propuesta estética y la banda sonora fue algo fundamental para la factura definitiva de la película… Todo ello podía coadyuvar hacia esa atmósfera de espiritualidad propicia para alcanzar el ‘más allá’, ante la existencia de esa ‘otra dimensión’ o ‘puerta de entrada’… Es cierto que otras producciones del momento habían profundizado más los aspectos claustrofóbicos, como en la magnífica El resplandor, de Stanley Kubrick, película con la que existen numerosas concomitancias. Pero el elemento de la naturaleza como símbolo metafísico fue algo que me llamó poderosamente la atención desde la propia novela de Lindsay…
La última ola (1977) realza el gusto por lo enigmático, lo mágico y la ambigüedad, con el descubrimiento de las capacidades interpretativas, expresivas y dramáticas de Richard Chamberlain y el protagonismo de un mar que parece rebelarse y amenaza a la humanidad, quizá por haber invadido los espacios sagrados de un grupo de indígenas que recuerda a la comunidad maorí en su custodia por los últimos reductos de su civilización: los últimos lugares sagrados y emblemáticos a los que se accede precisamente a través del alcantarillado y la canalización de un vertedero… Toda una metáfora de nuestras civilizaciones urbanas que parecen conformar la preponderancia unilateral de las sociedades modernas, de los modelos actuales de organización social. El armazón de la película y su poderoso mensaje aparece configurado por todo ese corpus simbólico que de nuevo alude al cuestionamiento de estas economías de mercado globalizado y apela a respuestas que quizá debamos recibir del más allá, y cuyo final pudo haberse inspirado incluso en filmes clásicos como El tercer hombre (si recordamos la persecución por ese submundo que se extiende bajo los cimientos de nuestras ciudades cuya puerta de entrada son las alcantarillas) y que a su vez significaría el punto de partida hacia otros alegatos indigenistas como Donde sueñan las verdes hormigas (1984) de Wim Wenders, en la flagrante denuncia respecto a la grosera colonización de los espacios sagrados arrebatados a las comunidades nativas…
Sí, sobre todo se trataba de incidir en las consecuencias que conlleva la apropiación de los territorios de estas comunidades indígenas, que las sociedades occidentales parecen haberse repartido como por derecho propio y legítimo, sin tener en cuenta esa carta de naturaleza que por ley universal debería garantizar no sólo la permanencia de estas comunidades en su propio hogar, sino la protección de las mismas, como los maoríes, que llevan siglos asentados en la isla y durante generaciones llevan cuidando de esos territorios, no ya en calidad de usufructuarios, sino como principal salvaguarda de los ecosistemas que ahora comenzamos a añorar… Es una lección que nos llevan dando a las sociedades occidentales durante años, debido a su íntima vinculación con la madre tierra como vertebración de sus creencias y forma de vida…
Gallipoli (1981) evoca la histórica y cruel derrota de los jovencísimos voluntarios australianos obligados a desembarcar en 1915, durante la Segunda Guerra Mundial, al pie de un acantilado turco imposible de tomar, cuyos jefes estaban al corriente del carácter suicida de la operación en una de las batallas más sangrientas y brutales de la conflagración (como ocurrió en los hechos que retrataría Stephen Crane en su novela La roja insignia del valor, llevada a la pantalla por John Huston, durante la guerra de secesión norteamericana, o como ocurriría en Francia con los destacamentos forzados a participar en batallas con evidente inferioridad de efectivos y resultados previstos de verdadera carnicería, en el caso conocido como el de los ‘cuatro cabos de Suippes’ ejecutados por facilitar la deserción de sus soldados y que inspiraría la película de Kubrick Senderos de Gloria, o en la denuncia sobre la sangría que supuso la guerra de Crimea en La última carga de Tony Richardson, o en las numerosas producciones sobre la guerra del Vietnam durante los años setenta), representada en tu película mediante los destinos a los que se hallan abocados dos jóvenes amigos y en donde se describe sobre todo el profundo significado de su amistad…
En efecto son todos ellos referentes que tuvimos en cuenta para la elaboración de Gallipoli con su tono de denuncia social, la relevancia implícita de esa amistad inquebrantable con el transcurso del tiempo o el cambio de circunstancias tras el alistamiento en el ejército, la presencia del amor, el despertar desde la adolescencia hacia la juventud y la veloz entrada en la madurez tras la realidad de la vida en las ciudades próximas al frente. Y esa utilización espúrea, en efecto, de soldados tan jóvenes que servían una vez más de carne de cañón para operaciones calculadas tan sólo como juegos de estrategia desde las altas instancias, urdidas en los salones de los generales y coroneles… Ha sido otra de las grandes injusticias y aberraciones de los propios conflictos bélicos, abominables ya en sí mismos…
![[Img #53271]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7895_la-ultima-ola.jpg)
Otro capítulo aparte merecen filmes como Único testigo (Witness, 1985), un nuevo alegato en torno a la supervivencia de comunidades como los Amish, con su arraigado tradicionalismo que parece tener poca cabida dentro de un sofisticado mundo moderno que exhibe precisamente sus adelantos tecnológicos como verdaderos trofeos con los que parecen desterrar otros ‘modus vivendi’ que recuerden al pasado, a formas de vida supuestamente sublimadas… La originalidad del propio guión, e incluso las situaciones que se suceden, parecen fundamentarse en todas las paradojas que surgen en medio de esta dicotomía…
En efecto… Pongamos como ejemplo tan sólo una de sus anécdotas: la inexistencia de la guía telefónica, o de cualquier lista de nombres propios junto a sus teléfonos, entre los Amish. Esto nos lleva a reflexionar en el grado de dependencia que tenemos respecto a los apellidos a la hora de localizar a un desconocido… El detective, encarnado por Harrison Ford, trata de localizar al jovencísimo Amish que ha presenciado un asesinato y aunque en su caso sí llegará a disponer de su apellido, su investigación se verá notablemente obstaculizada por buena parte del tradicionalismo que caracteriza a la comunidad Amish, desde el arcano dialecto germano con el que se comunican hasta la ausencia de cabinas telefónicas en sus aldeas. Además, tan sólo les caracterizan un pequeño número de apellidos referidos a sus familiares. La propia investigación nos recuerda cómo la gran variedad de nombres propios y apellidos en Estados Unidos los permite identificar o solventar las ambigüedades de enormes grupos de individuos que jamás hemos conocido… Y un mundo sin tales nombres resultaría desconcertante. De hecho, el detective reconocerá cómo la sociedad Amish resulta tan opaca que el avance de sus pesquisas dependerán casi por completo en un colaborador nativo que le ayuda a rastrear todas las pistas que va acumulando…
Tan sólo este aspecto podría extender nuestra entrevista hacia la extensión de un libro, en el que podríamos incluso ahondar sobre cómo la ausencia no sólo del nombre propio o de los apellidos heredados, sino de los apodos o las diferentes denominación que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, en nuestra infancia, adolescencia, juventud o post-mortem, pueden determinar igualmente la historia o la memoria individual…
Así es… Y a esto habría que añadir los que recibimos como motes jocosos, en determinados rituales, grupos o colectivos, en la vida profesional o en la interacción con nuestros amigos, pareja o familiares… Cada nombre representaría un determinado periodo existencial, estatus social o presencia ante un determinado interlocutor… Un mismo individuo puede tener numerosos apelativos, por supuesto, modelados según su edad, etapa vital o la persona que lo denomina o ante la que se presenta, un entorno formal o informal… Parece que a la simple pregunta de “¿Cómo te llamas?”, tan sólo podríamos aplicar una respuesta tan ambivalente como “Depende…”, por otro lado muy al estilo de un Humphrey Bogart…
En La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986), una familia cuya figura paterna posee rasgos mesiánicos y de iluminado, inventor y creyente en la autosuficiencia energética, que se adelantaba más de una década a su momento existencial, aunque estas cuestiones ya estaban latentes en las nuevas sociedades, debe lograr vencer no sólo los convencionalismos de la convivencia, sino incluso los peligros de una naturaleza salvaje o los seres de diversa índole que tratan, de nuevo, de apropiarse de sus espacios, de arrebatar incluso sus propios dispositivos con afán de lucro… Una historia y guión que cautivó de nuevo al propio Harrison Ford, a pesar de los riesgos inherentes a una propuesta tan transgresora como fuera la de Rousseau o Nicola Tesla precisamente en el seno de una sociedad como la norteamericana…
Se mantiene la presencia de los temas de fondo que siempre me han conmovido y estimulado para la creación de una nueva obra fílmica, aunque en otro entorno diferente: en este caso dentro de una familia americana cuyo padre comienza a cuestionarse no sólo su forma de vida sino incluso la necesidad de residir lejos del espacio urbano para permanecer fiel a sus propias convicciones y demostrar que cada familia podría ser autosuficiente, vivir al margen de la dependencia que sus ciudadanos contraen con las grandes compañías tan sólo por el hecho de residir en ese país… Tratan de llevar a cabo, en efecto, una teoría propugnada desde el mito de “El buen salvaje” de Rousseau, hasta las propuestas de Nicola Tesla por la creación de energía gratuita o de bajo coste, oponiéndose así a los intereses creados… Sin duda fue una propuesta tan arriesgada que hoy en día resulta milagroso que se hubiera podido llevar a cabo…
Con cada película has podido descubrir a actores que en un primer momento parecían emergentes y que después se consagrarían como grandes actores. Nombres como Sigourney Weaver, Mel Gibson, Harrison Ford, Robin Williams, Jeff Bridges, Collin Farrell...?
Cada proyecto siempre ha nacido de una especial conexión con el actor. Ha habido otras producciones en las que se pensó en grandes estrellas pero tanto el director como los propios actores se daban cuenta de que no existía esa química… Por lo tanto, siempre ha partido de un viaje en el que tanto sus protagonistas como el director son pilotos y copilotos, y el personaje claramente se identifica tanto con los rasgos físicos como con buena parte de la personalidad del intérprete hasta que la película va tomando vida propia y en ocasiones pienso que casi no me pertenece…
El caso de Harrison Ford fue muy curioso, porque llegaba de hacer grandes éxitos de Holywood como la saga de Star Wars con George Lucas o la de Indiana Jones con Spielberg, y sus aisladas aventuras en otro tipo de producciones no le habían proporcionado resultados demasiado satisfactorios. Pero sin duda ‘ÚNICO TESTIGO’ fue toda una excepción y por aquél entonces conectaba además de una forma especial con los personajes que encarnaba…
![[Img #53269]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/9820_21004601_20130510103753825.jpg)
Una buena parte de la crítica afirma que tu obra es inclasificable, que eres capaz de abordar diferentes géneros sin mayor dificultad y con una increíble naturalidad, evitando así las limitaciones de cada convención y sacando el máximo partido de las ventajas que la hibridación de géneros puede ofrecer…
Hay quien dice también que en toda una carrera que se aproxima a los cincuenta años dedicados al cine, trece películas resulta una filmografía corta, pero yo siempre digo que podían haber sido muchas menos… Mi nivel de exigencia ha sido siempre muy alto… Hay quien me ha comparado incluso con la demora de otro realizador como Stanley Kubrick, entre cuyos títulos a veces transcurría más de una década… Quizá nos parezcamos en esa excelencia a la que aspiramos con cada producción… Eso es lo realmente complicado… Y, por supuesto, debo antes encontrar una historia que me cautive, que me lleve a investigar sobre ella, a documentarme, que me atrape hasta tal punto que condicione toda una planificación y puesta en escena… Mi consejo siempre ha sido que siempre se debe estar muy seguro de lo que se quiere contar, antes de abordar una historia… Ahora bien, también se puede “filmar por encargo” o formar parte de un engranaje para un proyecto ajeno... Yo me definiría como alguien que se debe a proyectos más personales…
La misma línea de revisionismo crítico, en este caso respecto a los métodos docentes en los colegios e institutos, continuaría en El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1979), donde un profesor encarnado por Robin Williams, trata no sólo de probar la eficacia de su ‘modus docendi’ sino de establecer una cierta camaradería con el aula, lo que incrementará notablemente su motivación para la adquisición de conocimientos… La propia película acuñaría un lema que después evocaría a la figura del genial docente: “¡Oh, capitán, mi capitán!... Pero de nuevo los convencionalismos y prejuicios sociales”…
En realidad, esta lacra de las sociedades modernas será la que termine con su labor docente en el centro, puesto que precisamente los prejuicios del padre de uno de los alumnos con respecto a la toda faceta artística detentada por su hijo, acabará para siempre con sus ilusiones y se llevará por delante la continuidad del propio profesor que había hecho descubrir en sus alumnos la pasión por el conocimiento, pero esta injusticia será denunciada por el propio alumnado con es lema que es cierto que se ha transformado casi en un grito revolucionario, en un emblema que ha trascendido todo lo imaginable…
En el año noventa llegaría a la gran pantalla esa visión crítica en torno a los enlaces previstos para lograr la codiciada tarjeta verde que procura la nacionalidad y la posibilidad de un trabajo fijo, con Matrimonio de conveniencia (Green Card) que junto a French Kiss, de la misma época, podría conformar un díptico sobre la picaresca amorosa, por medio de dos tragicomedias sentimentales…
Sí, este tono agridulce es mi favorito a la hora de abordar lo que podría ser o bien una comedia o un drama sentimental… La sensación general de comedia la van proporcionando las situaciones pintorescas que la propia trama impulsa, y los momentos más emotivos aquellos en los que los personajes más se sinceran…
![[Img #53266]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/7718_1366_2000.jpg)
En el año 1993 con Sin miedo a la vida (Fearless) realizas una de tus películas más dramáticas y a la vez esperanzadoras… De nuevo apuestas por una visión metafísica, filosófica, con preguntas hacia la posible existencia en el más allá y en torno a una permanencia de los seres que damos por desaparecidos, como el gurú encarnado por Jeff Bridges… Y que también avanzaba una crítica oblicua en torno al tratamiento de las noticias que proporcionan algunos telediarios más próximos al reality show, algo que tratarías más a fondo en tu siguiente producción, El show de Truman (The Truman Show, 1998)
Sí, de hecho las dos películas podrían comprenderse como una especie de díptico: la primera parte de esas preguntas que siempre me había hecho y es cierto que aparece una doble existencia paralela: la real del personaje y la que se da a conocer desde los propios medios de comunicación a través de sus noticieros… Por aquél entonces es cierto que comenzaban a aparecer cadenas como Fox que ofrecían noticias sensacionalistas sin el afán de rigor y objetividad que marcarían estándares como los de la BBC, por ejemplo… Esto sin duda supuso un paso atrás en el código deontológico de la profesión periodística y en la forma de concebir estos mismos espacios creador para informar con verosimilitud al ciudadano, más que para colmar las ansias de un potencial espectador morboso… Al hilo de todo ello surgiría el personaje de Jeff Bridges, capaz de transmitir los dilemas del mundo moderno y la necesidad de establecer una conexión con el más allá para ser capaces de comprender acontecimientos como la ausencia repentina… Y con su mirada y personalidad era algo que lograba a todas luces transmitir, algo que ya había demostrado en El rey pescador…
Respecto a El Show de Truman supuso un nuevo reto para Jim Carrey, al que supongo que no mencionaste previamente por tratarse de un actor que parecía ya consagrado para la comedia, y por tanto no tuve el honor de descubrirlo, pero que por aquél entonces buscaba nuevos rumbos para su carrera, algo distanciados de las comedias a las que nos tenía acostumbrados… A partir de entonces su carrera tomaría, sin duda, una nueva dirección, más en la línea del cine independiente… Y en efecto resulta un regreso a la sátira de los realities en los que tu propia existencia podía consistir en algo pactado por un programa de televisión de este tipo, apegado a la hiperrealidad, que por aquella época comenzaba a causar furor… Pero la pregunta que nos debíamos hacer ahora y entonces, porque parece que no han cambiado tanto, es ¿Cuáles son los límites de la ética y de la humanidad a la hora de su tratamiento?¿Hasta dónde podrían llegar?¿De verdad pueden llegar a manejar así la privacidad o la peripecia vital del propio ser humano?... ¿Y donde están las consecuencias para quienes infringen todo lo que no debería estar permitido?...
Una de las últimas películas que más han sorprendido en los últimos tiempos por su esmerada realización, por su capacidad para transportarnos en el tiempo y hacernos vivir la época aludida, es “MASTER AND COMMANDER” (2003), en la que logras recrear las luchas por la independencia del Reino Unido durante las invasiones napoleónicas, una época marcada por las proezas de Nelson, a quien su protagonista conoció en persona. ¿Cómo fue posible recrear con tanta fidelidad tanto la época como el mundo de la marina británica en aquél periodo histórico?
Se produjo gracias a la colaboración de numerosas entidades e instituciones y de un equipo técnico de casi mil personas. Después he tenido la sensación de que la película finalmente me era ajena, me veía como uno más del equipo. Del proyecto inicial al final, normalmente, cuando hay tantos equipos implicados, uno parece diluirse entre una obra colectiva… Y eso evidentemente se puede apreciar en la factura final…
¿Qué te impulsó a seleccionar piezas de música clásica (Bocherinni, Bach), sobre la banda sonora tradicional…
Sin duda formaban parte de mis fragmentos de música clásica favorita… En cada película trato de mostrar una parte de mi propia formación musical, que sin duda ha formado, a la larga, mi propia formación sentimental…
El barco… ¿Es un personaje más?¿Una entidad con vida propia?, ¿o un mero escenario? ¿Cómo fue la filmación de su interior y exterior?
Dispusimos de una segunda unidad con platós incluso en Australia para poder recrear las diferentes secuencias tanto interiores como exteriores en los largos trayectos marítimos que surcaba el barco, una verdadera pieza de museo que nos permitieron replicar… Hoy en día parece algo insólito todo lo que se logró… Para la recreación de los aspectos históricos contamos con la aportación de grandes expertos… Reconozco que posee una factura admirable aunque se trate de una de mis obras más impersonales.
¿Fueron conscientes metáforas como las del comandante que representa los imperativos y el orden del mundo antiguo frente al nuevo mundo más científico?¿La religión frente a la ciencia?¿Cómo se relacionan y a veces se interponen? Los hallazgos de la ciencia que deben esperar a ser reconocidos por la religión y que en ocasiones colisionan…
Los propios personajes poseen la capacidad de representar toda esa dimensión simbólica: los sucesivos cambios en el equilibrio de poderes desde las primeras a las últimas potencias coloniales: España, Francia, Inglaterra, desde la época medieval hacia la del conocimiento científico, de la época de los dogmas y del poder eclesiástico hasta los primeros descubrimientos científicos, del empirismo filosófico, la aparición del protestantismo junto a la necesidad de regresar a un cristianismo primitivo o del cuestionamiento del dogma, la era de los descubrimientos, de las exploraciones, el veloz desarrollo de los sistemas de navegación que derivaría bien en el conocimiento de nuevas sociedades, comunidades, etnias, sistemas de organización, o bien en un imperialismo movido por afanes mercantilistas…
![[Img #53270]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/5937_escena-pelicula-show-de-truman.jpg)
¿Cómo ha sido la evolución de este proyecto y las diversas orientaciones que pudo acoger en cada momento? Como la propia nave que surca los mares, parece como si en ocasiones hubiera adoptado diferentes direcciones bajo unas directrices que finalmente hubieran marcado la impronta de manufacturar un producto final más homogéneo pero, en efecto, algo más estereotipado que el resto de tu filmografía…
Tengo la sensación de que ha sido una película definitivamente montada por los estudios o productoras. Pero tuvo un éxito moderado en taquilla, a pesar de todos sus reconocimientos y premios. Los grandes estudios siempre esperan enormes éxitos de taquilla… Por esta razón quizá no volviera a recibir ningún encargo… Y eso a la larga se ha convertido en una ventaja, me ha instado a continuar por esa vía independiente…
Hay algunas constantes en tus películas: la presencia del suicidio o de la muerte, las crisis de los personajes protagonistas para seguir adelante con sus personales quimeras que al final logran superar, protagonistas que entran en contacto con grupos o colectivos que desconocían y que terminan transformándolos… Esas constantes en tus caracterizaciones y contenidos… ¿Es algo que tiene que ver con tu predilección de temas y personajes o con insólitas coincidencias?
Surge como algo premeditado porque se trata de temas que me apasionan y por los que decido poner en marcha todo un proyecto con las dificultades añadidas que habrá que solventar, por lo tanto los ‘leit motifs’ han ido caracterizando mis producciones hasta que ha podido llegar un momento en que, por la propia inercia de esos temas favoritos, en últimas películas vayan apareciendo casi por ciencia infusa, aunque en ocasiones transmutados en uno u otro personaje… Pero parten de un mismo motor que impulsa y los reproduce mis obras con apariencias proteicas…
¿Cómo describiría la industria del cine en estos momentos?
Es evidente que los gustos y la forma de visionar el audiovisual se ha transformado completamente. El espectador busca algo más inmediato y sus estímulos se han trasladado a las series o a las películas vistas desde casa… La costumbre que tenían otras generaciones de asistir a las salas de cine está desapareciendo y esto perjudica evidentemente al cine, pero no sólo por la forma de realizarlas, incluso afecta a la calidad de las mismas. Es como lo que se realiza en serie: quizá pueda reportar mayores beneficios pero resulta más impersonal, la factura termina siendo cada vez más mecánica, y escasean argumentos verdaderamente interesantes u originales… Este tipo de cine más artesanal, pero en casi todos los aspectos más cuidado y de mayor calidad, ha quedado relegado prácticamente a los Festivales de Cine o a las salas de filmotecas que las programan o revisitan en el marco de ciertas retrospectivas… Antes existía un tipo de espectadores para cada propuesta; hoy día todo parece unificarse y esto opera en detrimento de la creación, apenas existen zonas intermedias, tonos multicolores, diversidad… O la preservación de un cine de culto en vías de extinción, en santuarios cinematográficos que sobreviven a pesar de las tendencias actuales, o la uniformidad de estilo y contenidos que se pueden servir a domicilio… Cada vez me recuerda más a la sociedad y el papel omnímodo de los ‘realities’ mediáticos en El show de Truman.
![[Img #53273]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/1677_jnwe9bpktbia1lvepzcg43ikoin.jpg)
Sigues apostando por el celuloide o has tenido que claudicar ante la predominancia de los formatos digitales…
Sigo siendo un defensor a ultranza del rodaje en 35mm., pidiendo que las filmotecas conserven al menos una copia en este soporte fílmico de cada una de mis obras, aunque otros directores me hayan considerado un “outsider” dentro de la industria cinematográfica, lo que igualmente me ha llevado a rechazar determinados proyectos que incluían grandes estrellas para mantener un mayor control sobre cada película. Por ese motivo tampoco he decidido residir en Hollywood. Tan sólo ruedo allí y, en cuanto termino, regreso a mi país… Quizá por ello desde mi última película, Camino a la libertad (2010), no haya vuelto a rodar otra, y muchos dicen que esta también puede ser la causa por la que, aunque me han nominado al Oscar en cinco ocasiones, nunca me lo han concedido…