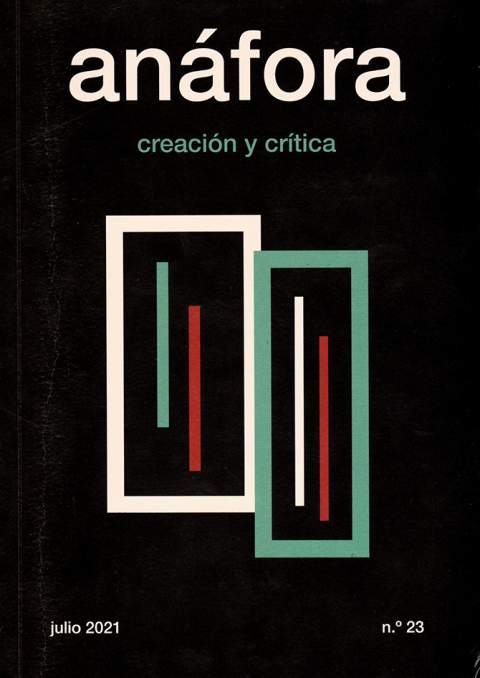Dios y la democracia
![[Img #55642]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/5401_captura-de-pantalla.png)
Nos enfrentamos a un libro que puede suscitar reacciones contradictorias en el lector, lo cual no es óbice para que el texto en sí mismo presente una perfecta coherencia. En estos tiempos tan propicios a las simplificaciones groseras, a buen seguro que la primera parte del texto, donde se expone por lo menudo la idea de Dios, para luego proceder a desmontarla con idéntica minucia, habrá de cosechar su generosa porción de vítores y aplausos desde los sectores más recalcitrantemente laicos de la izquierda, quienes sin duda despotricarán y pondrán el grito en el cielo (ese mismo en el que no creen) tras leer las acerbas críticas contra nuestra sacrosanta democracia que presiden la segunda mitad del mismo. Como siempre, deberemos ser cautos y tener muy presente lo que dijo un día el poeta Jorge Guillén: “¿Tiene usted algún enemigo? Uno solo: el que me simplifica”. Sin perder de vista aquella sentencia, quizás un tanto benévola, con la que nos obsequió el pensador americano Henry David Thoreau: “Nunca es demasiado tarde para liberarnos de nuestros prejuicios”. Hagamos, por tanto, un esfuerzo por mirar a la luna en vez de al dedo, contribuyendo con esta modesta glosa a hacer un poco más inteligible la mirada crítica con la que nos confronta Miguel Ángel.
En primer lugar, por lo que respecta a la crítica de la idea de Dios, es necesario tener en cuenta que el ateísmo de Miguel Ángel Castro Merino no es, digamos, un ateísmo ‘de garrafón’, en sintonía con las modas del momento y que nazca del instinto negador ‘a priori’, sin más. Por el contrario, nos narra su tránsito de la fe al ateísmo como una forma particular de ascetismo, en la que se nos revela la pérdida de la fe como la más dolorosa de las renuncias, fruto de la absoluta incapacidad para superar la aporía que supone el conjugar la tan dolorosa como implacable certeza de estar en el mundo con la creencia en un presunto Ser Superior, que es al mismo tiempo inmanente y ajeno a él. Tal ‘reductio ad absurdum’ lleva a Miguel Ángel a pronunciar un veredicto de imposibilidad contra la idea de Dios. Rememorando los ejercicios espirituales de su juventud, nos revela su experiencia con desolada lucidez: “Muchas veces hablaba con Dios, pero él no me contestaba”. De esta manera abunda Miguel Ángel en el sentimiento de orfandad experimentado ante un dios que guarda permanentemente silencio, por el sencillo hecho de que no existe. Esta toma de conciencia de la soledad del hombre en el universo es el fenómeno que el filósofo Nietzsche describiera como ‘la muerte de Dios’, pero Miguel Ángel da un salto cualitativo al señalar que la idea de Dios no solo es incompatible con el mundo real en el que vivimos, sino con cualquiera de los mundos posibles.
Ahora bien, el sentimiento de orfandad provocado por el divino deceso no ha hecho desaparecer el afán totémico inherente al ser humano, es decir, la necesidad imperiosa de adorar a un dios a cualquier precio, sea cual sea. En la segunda parte del libro nos habla Miguel Ángel de la ‘ceremonia de la transustanciación’, mediante la cual se fabrican iconos a los cuales se inviste de atributos quasi-divinos. Ahí tenemos a los deportistas, actores, estrellas del rock y famosos de toda índole, nuevos ídolos de masas a los que se rinde culto en la televisión, la radio y las redes sociales. Y, cómo no, ahí es donde entraría en juego nuestra clase política (la famosa ‘casta’ a la que tan a menudo denigraban los mismos que ahora están en el gobierno), que se ha erigido en un bien de consumo más, con campaña de ‘marketing’ incluida, en la que lo de menos es el debate de ideas para dar paso a un vulgar mercadeo de estrategias electorales, en lo que todo queda supeditado a la captación del voto. Da igual que luego los programas no se cumplan, o que se suscriban pactos postelectorales con partidos de los que antes se había abominado. Se crea la falacia o la ilusión de ‘democracia’, en la que los grandes eslóganes sirven para enmascarar la impostura de los falsos ídolos que, por mucho que finjan preocuparse por nuestro bienestar y nos prometan inexistentes paraísos terrenales, en realidad no ambicionan otra cosa que no sea el mantenerse en el poder. Para ilustrar este argumento, Miguel Ángel recurre a algo tan sencillo como mostrar el riguroso inmovilismo en la jerarquía de los partidos políticos o en los medios de comunicación, donde son siempre los mismos quienes detentan el mando o hacen oír su voz. Como la de Dios, la de democracia es una idea imposible, en la que se invierte de modo perverso aquella famosa divisa del despotismo ilustrado (“todo para el pueblo pero sin el pueblo”), contando con la aquiescencia del pueblo para que las élites consoliden su poderío.
Dicho esto, el libro no merecería la pena si se limitara a ser un mero rosario de defenestraciones de ídolos de barro, sin un ideal de vida alternativo al que aferrarse. Pero Miguel Ángel no incurre en modo alguno en el pesimismo radical, muchas veces tan cómodo e insustancial como el optimismo en sus más ingenuas manifestaciones. El autor hace hincapié en la importancia del filosofar y la importancia de la educación, que es la única manera de superar el orden establecido y escapar de la casilla que el sistema nos tiene asignada. Nunca podrá venir una revolución desde el Poder, llámesele a este capitalismo o comunismo, mientras se perpetúen los mecanismos de suplantación y enajenación del individuo. “El hombre es algo que debe ser superado, pero nunca saltado por encima”, dejó muy claro el filósofo Nietzsche. La alienación no desparece por el hecho de que se nos permita una vez cada cuatro años depositar una papeleta en una urna o salir a la calle con una pancarta. Ni será posible el gobierno del pueblo mientras confundamos este con la tiranía de las masas. Es necesario sentarse a meditar sobre el significado último que se esconde tras la esfinge de las grandes palabras, si aspiramos a salir indemnes de las trampas que nos tiende el lenguaje de continuo. Porque el lenguaje vacío de pensamiento es la llave que da al tirano acceso a las conciencias, tal y como supo ver Orwell en su novela distópica ‘1984’. Dialogar es importante, sí, pero de poco o de nada sirven los diálogos de besugos. Entendernos a nosotros mismos constituye la piedra de toque imprescindible para el entendimiento con el otro. Solo así conseguiremos redimirnos del pecado original de haber nacido.
![[Img #55642]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2021/5401_captura-de-pantalla.png)
Nos enfrentamos a un libro que puede suscitar reacciones contradictorias en el lector, lo cual no es óbice para que el texto en sí mismo presente una perfecta coherencia. En estos tiempos tan propicios a las simplificaciones groseras, a buen seguro que la primera parte del texto, donde se expone por lo menudo la idea de Dios, para luego proceder a desmontarla con idéntica minucia, habrá de cosechar su generosa porción de vítores y aplausos desde los sectores más recalcitrantemente laicos de la izquierda, quienes sin duda despotricarán y pondrán el grito en el cielo (ese mismo en el que no creen) tras leer las acerbas críticas contra nuestra sacrosanta democracia que presiden la segunda mitad del mismo. Como siempre, deberemos ser cautos y tener muy presente lo que dijo un día el poeta Jorge Guillén: “¿Tiene usted algún enemigo? Uno solo: el que me simplifica”. Sin perder de vista aquella sentencia, quizás un tanto benévola, con la que nos obsequió el pensador americano Henry David Thoreau: “Nunca es demasiado tarde para liberarnos de nuestros prejuicios”. Hagamos, por tanto, un esfuerzo por mirar a la luna en vez de al dedo, contribuyendo con esta modesta glosa a hacer un poco más inteligible la mirada crítica con la que nos confronta Miguel Ángel.
En primer lugar, por lo que respecta a la crítica de la idea de Dios, es necesario tener en cuenta que el ateísmo de Miguel Ángel Castro Merino no es, digamos, un ateísmo ‘de garrafón’, en sintonía con las modas del momento y que nazca del instinto negador ‘a priori’, sin más. Por el contrario, nos narra su tránsito de la fe al ateísmo como una forma particular de ascetismo, en la que se nos revela la pérdida de la fe como la más dolorosa de las renuncias, fruto de la absoluta incapacidad para superar la aporía que supone el conjugar la tan dolorosa como implacable certeza de estar en el mundo con la creencia en un presunto Ser Superior, que es al mismo tiempo inmanente y ajeno a él. Tal ‘reductio ad absurdum’ lleva a Miguel Ángel a pronunciar un veredicto de imposibilidad contra la idea de Dios. Rememorando los ejercicios espirituales de su juventud, nos revela su experiencia con desolada lucidez: “Muchas veces hablaba con Dios, pero él no me contestaba”. De esta manera abunda Miguel Ángel en el sentimiento de orfandad experimentado ante un dios que guarda permanentemente silencio, por el sencillo hecho de que no existe. Esta toma de conciencia de la soledad del hombre en el universo es el fenómeno que el filósofo Nietzsche describiera como ‘la muerte de Dios’, pero Miguel Ángel da un salto cualitativo al señalar que la idea de Dios no solo es incompatible con el mundo real en el que vivimos, sino con cualquiera de los mundos posibles.
Ahora bien, el sentimiento de orfandad provocado por el divino deceso no ha hecho desaparecer el afán totémico inherente al ser humano, es decir, la necesidad imperiosa de adorar a un dios a cualquier precio, sea cual sea. En la segunda parte del libro nos habla Miguel Ángel de la ‘ceremonia de la transustanciación’, mediante la cual se fabrican iconos a los cuales se inviste de atributos quasi-divinos. Ahí tenemos a los deportistas, actores, estrellas del rock y famosos de toda índole, nuevos ídolos de masas a los que se rinde culto en la televisión, la radio y las redes sociales. Y, cómo no, ahí es donde entraría en juego nuestra clase política (la famosa ‘casta’ a la que tan a menudo denigraban los mismos que ahora están en el gobierno), que se ha erigido en un bien de consumo más, con campaña de ‘marketing’ incluida, en la que lo de menos es el debate de ideas para dar paso a un vulgar mercadeo de estrategias electorales, en lo que todo queda supeditado a la captación del voto. Da igual que luego los programas no se cumplan, o que se suscriban pactos postelectorales con partidos de los que antes se había abominado. Se crea la falacia o la ilusión de ‘democracia’, en la que los grandes eslóganes sirven para enmascarar la impostura de los falsos ídolos que, por mucho que finjan preocuparse por nuestro bienestar y nos prometan inexistentes paraísos terrenales, en realidad no ambicionan otra cosa que no sea el mantenerse en el poder. Para ilustrar este argumento, Miguel Ángel recurre a algo tan sencillo como mostrar el riguroso inmovilismo en la jerarquía de los partidos políticos o en los medios de comunicación, donde son siempre los mismos quienes detentan el mando o hacen oír su voz. Como la de Dios, la de democracia es una idea imposible, en la que se invierte de modo perverso aquella famosa divisa del despotismo ilustrado (“todo para el pueblo pero sin el pueblo”), contando con la aquiescencia del pueblo para que las élites consoliden su poderío.
Dicho esto, el libro no merecería la pena si se limitara a ser un mero rosario de defenestraciones de ídolos de barro, sin un ideal de vida alternativo al que aferrarse. Pero Miguel Ángel no incurre en modo alguno en el pesimismo radical, muchas veces tan cómodo e insustancial como el optimismo en sus más ingenuas manifestaciones. El autor hace hincapié en la importancia del filosofar y la importancia de la educación, que es la única manera de superar el orden establecido y escapar de la casilla que el sistema nos tiene asignada. Nunca podrá venir una revolución desde el Poder, llámesele a este capitalismo o comunismo, mientras se perpetúen los mecanismos de suplantación y enajenación del individuo. “El hombre es algo que debe ser superado, pero nunca saltado por encima”, dejó muy claro el filósofo Nietzsche. La alienación no desparece por el hecho de que se nos permita una vez cada cuatro años depositar una papeleta en una urna o salir a la calle con una pancarta. Ni será posible el gobierno del pueblo mientras confundamos este con la tiranía de las masas. Es necesario sentarse a meditar sobre el significado último que se esconde tras la esfinge de las grandes palabras, si aspiramos a salir indemnes de las trampas que nos tiende el lenguaje de continuo. Porque el lenguaje vacío de pensamiento es la llave que da al tirano acceso a las conciencias, tal y como supo ver Orwell en su novela distópica ‘1984’. Dialogar es importante, sí, pero de poco o de nada sirven los diálogos de besugos. Entendernos a nosotros mismos constituye la piedra de toque imprescindible para el entendimiento con el otro. Solo así conseguiremos redimirnos del pecado original de haber nacido.