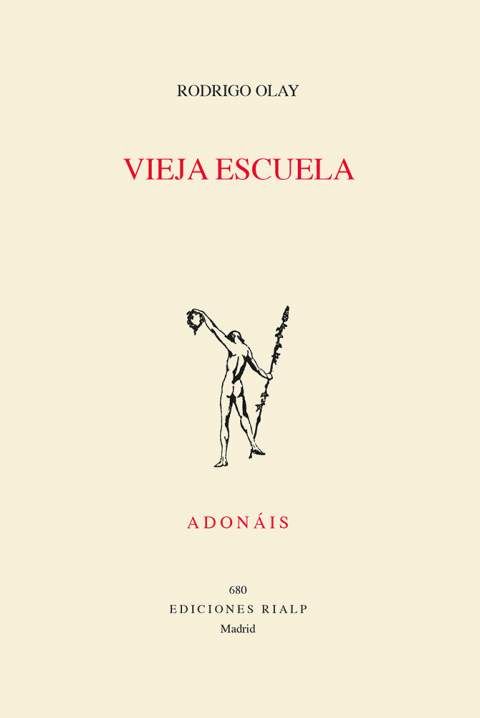Última Navidad pandémica
Entre nosotras
![[Img #56956]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/9165__dsc0015-2.jpg)
Comencé la carrera de medicina con mucha ilusión. De haberme alertado alguien de los motivos por los que no llegaría a terminar siquiera el primer curso, lo hubiera tildado de perverso maledicente. Desde que tengo recuerdos siempre quise ser médico. Siempre elegía los juguetes relacionados con dicha profesión: una muñeca enfermera con una cruz roja en la cofia, una silueta humana con agujeros en distintas partes, de los cuales había que extraer los órganos vitales con unas pinzas, un botiquín, un set de cirugía…. En la adolescencia lo que más me atrajo fue la posibilidad de mitigar el sufrimiento de los demás. En cambio, a finales del bachillerato, el aspecto más importante era colaborar en los avances científicos en beneficio de la salud mundial. Puede decirse que el aspecto humanitario siempre estuvo presente, de un modo u otro, a la hora de matricularme definitivamente. Era buena estudiante y con una responsabilidad a prueba de fiestas, de relaciones con chicos y de distracciones varias. Por eso no me costó demasiado sacar una buena nota media para, junto con el examen de Selectividad, obtener plaza en la facultad elegida. Como así sucedió.
Después de las primeras semanas de clase, una vez que me hube habituado a la rutina de copiar apuntes, empecé a relacionarme con algunos de mis nuevos compañeros, sobre todo con los tres que solían sentarse por donde acostumbraba a hacerlo yo. Poco a poco fue fraguándose una buena relación entre nosotros, que nos llevaba a compartir cafés y mesa en el bar de la facultad. Al principio de una comida Mariví Santaolaya nos dijo que su novio, un alumno de segundo, le había contado que dentro de un par de meses empezarían nuestras prácticas de anatomía con cadáveres de verdad, y que nos preparáramos, porque era una experiencia brutal. El impacto de aquella declaración dejó a todos sin apetito y en silencio, con la garganta seca, acorchada, perdidos en un mar fúnebre, plagado quizás de recelos y repugnancias oscuras. Por lo que se ve ninguno había pensado en que tarde o temprano nos habíamos de enfrentar a ello. En mi caso la reacción fue muy distinta, porque poseía un carácter frío, que no distante, ante la visión de cualquier miseria en la que estuviera inmerso el cuerpo humano. De hecho, siempre era la encargada de socorrer a cualquier accidentado si estaba presente, bien proporcionándole los primeros auxilios, bien prestándome a realizarle las curas oportunas, o de limpiar las inmundicias, exudaciones o detritus expelidos por el enfermo que fuera. Era gratificante sentir que habías colaborado en la mejora del estado de quien lo necesitara, con determinación y efectividad. Así me comporté en particular con mi madre y mi padre. A ella cuando la operaron de la vesícula. A él lo asistí en todo cuanto me dejaron hacer en el hospital, durante las últimas semanas de su vida, víctima de un cáncer de esófago. Aunque en ambos casos no de la misma manera, porque en el primero tenía dieciséis años y en el segundo solo doce. Pero no solo eso, pues mi curiosidad, no sé si malsana por aquellos tempranos años o no, me llevaba a tratar de personarme allá donde se produjera una muerte, como la que se produjo cuando un chico de unos veinte años perdió el control de su moto de alta cilindrada y estrelló su moto contra un semáforo, o cuando a un hombre de unos cincuenta años le sobrevino un paro cardíaco en pleno centro comercial y cayó fulminado al suelo. Me resultaba fascinante observar y presentir cómo la vida iba abandonando por partes a los seres humanos, el corazón, los pulmones, los músculos…, y el gesto que se les quedaba. Pero aún más fascinante y misterioso me parecía el proceso secreto, desconocido para mí, que se operaba en aquellos cuerpos y en aquellos cerebros. Siempre me sobrevenía una soterrada frustración por no haber podido detener aquel desenlace, lo cual reforzaba aún más mi vocación. Así que pronto llegué a estar familiarizada con los aspectos más superficiales de la fisiología humana. Gracias a circunstancias como estas me gané la reputación de buena enfermera en la familia y el entorno de amigos. El reconocimiento y la vanidad generada por el primero, todo hay que decirlo, fue otro aliciente más para no desviarme de mis inclinaciones.
Con dos semanas de antelación, el profesor de anatomía nos comunicó cómo haríamos las prácticas con seres humanos de carne y hueso. Entre los distintos miembros del grupo de clase regresaron las dudas sobre si soportarían aquello. Marcial Fuentes sopesó admitir que se había equivocado de carrera, Arturo Ayala no se hacía a la idea de hundir el bisturí en un muerto sin más alma que el olvido y la indiferencia, y a Mariví Santaolaya, que pensaba especializarse en radiodiagnóstico, aquello le parecía una guarrada a la cual había que sobrevivir. Mis palabras de ánimo para que mantuvieran su entereza ante lo que se nos avecinaba, insufló ánimo en todos ellos, que agradecieron con sucesivas invitaciones a cafés y hasta desayunos completos. De esta guisa me convertí en el faro que los guiaría en aquellos momentos iniciáticos. Y como nos tocó en el mismo turno, les tranquilizó saber que estaría a su lado para echarles una mano, por si alguna flaqueza pudiera conturbarlos en cualquier instante. Nadie hubiera sospechado que iba a ser precisamente yo, Pilar Reina, el baluarte tras el que mis amigos se parapetaban, quien acusara un golpe brutal en aquellas circunstancias, y que jamás volverían a verme en sus vidas, ni llegar a sospechar por nada del mundo el verdadero motivo de mi fuga.
Como era una facultad pequeña en relación con las de las ciudades grandes, nos tocaba a un muerto cada diez alumnos, un lujo, según comentaban algunos. Nos situamos alrededor de la mesa de acero inoxidable vacía de manera aleatoria conforme fuimos entrando a la sala. No fue premeditación mía situarme a un lado de la cabecera. Más valía que no hubiera tenido una vista tan cercana. Aunque a decir verdad, solo me hubiera librado del shock que recibí, haber faltado ese día y los sucesivos. Solo hubiera perdido unas clases y no el futuro que había planeado desde la infancia. Nuestro profesor, Felipe Tabernero, salió un minuto para avisar al celador de que estábamos preparados, para que trajera el ejemplar sobre el que se desarrollaría nuestro primer aprendizaje. La solemnidad del trance me trajo a la memoria los dos cuadros de Rembrandt sobre lecciones de anatomía. Las lámparas de luz polar reflejada en el acero, con nosotros alrededor, imprimía a la escena la misma seriedad y fantasmagoría que el foco de luz a los cadáveres del pintor holandés, como si lo único que mereciera resaltarse de la vida fuera la realidad de la muerte en su máxima degradación y abandono. Adelante, Venancio, pasa, apartaos chicos, que vamos a poner a este sujeto encima para comenzar la clase, dijo el doctor Tabernero.
Dispuesto el cadáver todo cuanto largo era sobre la mesa de disección, hubo una pausa tensa durante unos segundos en la respiración de mis colegas. A mí me latía el corazón en movimientos acelerados por la emoción, al fin tendría acceso a la fuente de donde manaba el conocimiento, la observación directa, aunque la materia estuviera muerta, por algo había que empezar. Mientras el doctor se embutía unos guantes de nitrilo y se pertrechaba de un bisturí, recorrí con la vista el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Se trataba de un hombre recién entrado en la ancianidad. Sus pies eran grandes, acorde con su estatura, de piernas extremadamente delgadas y rótulas prominentes. El estrecho torso seco denotaba que en vida había poseído una estructura enjuta, propia de quienes entre sus placeres no había estado la gastronomía. Al llegar al mentón y ascender por la boca hasta las mejillas y los ojos cerrados, enmarcados por unas cejas pobladas y blancas, desenfoqué mis ojos desde el detalle hasta contemplar un plano general de su cara en conjunto. Noté que aquellas facciones hieráticas estaban tratando de acomodarse en mi mente, como si estuvieran buscando algo con denuedo. No… más bien como si estuvieran persiguiendo un molde en el que encajar. Un grito ahogado hacia dentro se me escapó hacia las tripas. Los ojos abiertos con desmesura hacía que me dolieran los párpados. No podía creer que la imaginación me hiciera esta jugarreta ahora, cuando más necesitaba la realidad sin aderezos literarios ni desvaríos psíquicos. Empecé a mirar su desnudez con pudor, cuando aquel rostro encajó perfectamente en el molde grabado en mis neuronas. Aprovechando una mínima duda sobre la identidad de aquel hombre y que el profesor no me veía, saqué el móvil y le hice una foto clandestina, puesto que no estaba permitido. Después, un impulso lleno de preguntas e incertidumbres, de presagios terribles, así como de asco, me arrojó lejos de aquella contemplación. Corrí veloz hacia la calle sin dar la más mínima explicación a nadie. Ya lejos, me senté en un banco con el recuerdo de mi abuelo Matías allí tirado inexplicablemente, a merced de las miradas escrutadoras de unos estudiantes que lo escudriñarían con desdén y, todo lo más, con científica curiosidad. Cotejé el parecido de aquella foto con la que mi madre había colocado en la vitrina de la familia, junto a una de mi padre. No lo entendía, puesto que ella siempre me había dicho que tras el funeral, lo habían enterrado en el cementerio del pueblo, claro que no puedo ratificar la veracidad de este pormenor, dado que me llevaron con la tía Adela para que no asistiera a un espectáculo tan triste, quien a su vez, inexplicablemente no había acudido tampoco a ninguna de las supuestas ceremonias del sepelio de su padre. Desde entonces, también inexplicablemente para mí, ambas hermanas dejaron de hablarse, sin que jamás trascendiera el motivo de su desavenencia. Me costaba entender que los restos de mi abuelo Matías estuvieran siendo mancillados en aquellos momentos, cuando los cadáveres utilizados para este fin correspondían casi todos a personas sin familiares que reclamaran su cuerpo, a seres despreciados, sin memoria que los honrara, o a lo sumo a personas cuyas familias se deshicieran de sus cuerpos de este modo por no tener los recursos mínimos para costear siquiera los gastos derivados del óbito. Me hubiera gustado tener argumentos para no creer en lo que hasta entonces tuve por leyenda urbana, como era dar por cierto que cientos, miles de cuerpos permanecían almacenados durante años en las cámaras frigoríficas, e incluso sumergidos, amontonados en piscinas de formol, a la espera de darles alguna salida.
Superada la perplejidad, tomé el autobús que me llevaría hacia la gestoría donde trabajaba mi madre. Cuanto más tiempo pasaba, menos proclive era a pedirle explicación alguna. Solo quería ver su rostro, perforar sus ojos e introducirme en su alma para respirar su silencio, máxime cuando recordé que… La indignación me llevaba en volandas hacia ella. Cuando la tuve delante, a su gesto interrogante respondí enseñándole la fotografía de su padre sin mediar palabra. Su mandíbula apretada y sus pupilas diamantinas, siniestras, traspasándome de lado a lado, inmisericordes, fue su respuesta.
Rescaté mis ojos de su asedio como pude y me marché rumbo al domicilio de tía Adela, a donde había ido a parar por orden de mi madre cuando falleció mi padre, para salvaguardarme de nuevo, según ella, de toda la parafernalia de las exequias. Solo tía Adela me consolaría de aquel descubrimiento tan funesto como doloroso. Nunca le agradeceré lo suficiente que me ayudara a buscar un trabajo para ahorrar y marcharme a miles de kilómetros, donde nada me recordara que si hubiera seguido estudiando medicina, tal vez hubiera encontrado el cadáver desangelado de mi padre sobre una mesa de disección, lejos de la urna funeraria enterrada en el monte donde transcurrieron los primeros años de su vida, como siempre había creído.
![[Img #56956]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/9165__dsc0015-2.jpg)
Comencé la carrera de medicina con mucha ilusión. De haberme alertado alguien de los motivos por los que no llegaría a terminar siquiera el primer curso, lo hubiera tildado de perverso maledicente. Desde que tengo recuerdos siempre quise ser médico. Siempre elegía los juguetes relacionados con dicha profesión: una muñeca enfermera con una cruz roja en la cofia, una silueta humana con agujeros en distintas partes, de los cuales había que extraer los órganos vitales con unas pinzas, un botiquín, un set de cirugía…. En la adolescencia lo que más me atrajo fue la posibilidad de mitigar el sufrimiento de los demás. En cambio, a finales del bachillerato, el aspecto más importante era colaborar en los avances científicos en beneficio de la salud mundial. Puede decirse que el aspecto humanitario siempre estuvo presente, de un modo u otro, a la hora de matricularme definitivamente. Era buena estudiante y con una responsabilidad a prueba de fiestas, de relaciones con chicos y de distracciones varias. Por eso no me costó demasiado sacar una buena nota media para, junto con el examen de Selectividad, obtener plaza en la facultad elegida. Como así sucedió.
Después de las primeras semanas de clase, una vez que me hube habituado a la rutina de copiar apuntes, empecé a relacionarme con algunos de mis nuevos compañeros, sobre todo con los tres que solían sentarse por donde acostumbraba a hacerlo yo. Poco a poco fue fraguándose una buena relación entre nosotros, que nos llevaba a compartir cafés y mesa en el bar de la facultad. Al principio de una comida Mariví Santaolaya nos dijo que su novio, un alumno de segundo, le había contado que dentro de un par de meses empezarían nuestras prácticas de anatomía con cadáveres de verdad, y que nos preparáramos, porque era una experiencia brutal. El impacto de aquella declaración dejó a todos sin apetito y en silencio, con la garganta seca, acorchada, perdidos en un mar fúnebre, plagado quizás de recelos y repugnancias oscuras. Por lo que se ve ninguno había pensado en que tarde o temprano nos habíamos de enfrentar a ello. En mi caso la reacción fue muy distinta, porque poseía un carácter frío, que no distante, ante la visión de cualquier miseria en la que estuviera inmerso el cuerpo humano. De hecho, siempre era la encargada de socorrer a cualquier accidentado si estaba presente, bien proporcionándole los primeros auxilios, bien prestándome a realizarle las curas oportunas, o de limpiar las inmundicias, exudaciones o detritus expelidos por el enfermo que fuera. Era gratificante sentir que habías colaborado en la mejora del estado de quien lo necesitara, con determinación y efectividad. Así me comporté en particular con mi madre y mi padre. A ella cuando la operaron de la vesícula. A él lo asistí en todo cuanto me dejaron hacer en el hospital, durante las últimas semanas de su vida, víctima de un cáncer de esófago. Aunque en ambos casos no de la misma manera, porque en el primero tenía dieciséis años y en el segundo solo doce. Pero no solo eso, pues mi curiosidad, no sé si malsana por aquellos tempranos años o no, me llevaba a tratar de personarme allá donde se produjera una muerte, como la que se produjo cuando un chico de unos veinte años perdió el control de su moto de alta cilindrada y estrelló su moto contra un semáforo, o cuando a un hombre de unos cincuenta años le sobrevino un paro cardíaco en pleno centro comercial y cayó fulminado al suelo. Me resultaba fascinante observar y presentir cómo la vida iba abandonando por partes a los seres humanos, el corazón, los pulmones, los músculos…, y el gesto que se les quedaba. Pero aún más fascinante y misterioso me parecía el proceso secreto, desconocido para mí, que se operaba en aquellos cuerpos y en aquellos cerebros. Siempre me sobrevenía una soterrada frustración por no haber podido detener aquel desenlace, lo cual reforzaba aún más mi vocación. Así que pronto llegué a estar familiarizada con los aspectos más superficiales de la fisiología humana. Gracias a circunstancias como estas me gané la reputación de buena enfermera en la familia y el entorno de amigos. El reconocimiento y la vanidad generada por el primero, todo hay que decirlo, fue otro aliciente más para no desviarme de mis inclinaciones.
Con dos semanas de antelación, el profesor de anatomía nos comunicó cómo haríamos las prácticas con seres humanos de carne y hueso. Entre los distintos miembros del grupo de clase regresaron las dudas sobre si soportarían aquello. Marcial Fuentes sopesó admitir que se había equivocado de carrera, Arturo Ayala no se hacía a la idea de hundir el bisturí en un muerto sin más alma que el olvido y la indiferencia, y a Mariví Santaolaya, que pensaba especializarse en radiodiagnóstico, aquello le parecía una guarrada a la cual había que sobrevivir. Mis palabras de ánimo para que mantuvieran su entereza ante lo que se nos avecinaba, insufló ánimo en todos ellos, que agradecieron con sucesivas invitaciones a cafés y hasta desayunos completos. De esta guisa me convertí en el faro que los guiaría en aquellos momentos iniciáticos. Y como nos tocó en el mismo turno, les tranquilizó saber que estaría a su lado para echarles una mano, por si alguna flaqueza pudiera conturbarlos en cualquier instante. Nadie hubiera sospechado que iba a ser precisamente yo, Pilar Reina, el baluarte tras el que mis amigos se parapetaban, quien acusara un golpe brutal en aquellas circunstancias, y que jamás volverían a verme en sus vidas, ni llegar a sospechar por nada del mundo el verdadero motivo de mi fuga.
Como era una facultad pequeña en relación con las de las ciudades grandes, nos tocaba a un muerto cada diez alumnos, un lujo, según comentaban algunos. Nos situamos alrededor de la mesa de acero inoxidable vacía de manera aleatoria conforme fuimos entrando a la sala. No fue premeditación mía situarme a un lado de la cabecera. Más valía que no hubiera tenido una vista tan cercana. Aunque a decir verdad, solo me hubiera librado del shock que recibí, haber faltado ese día y los sucesivos. Solo hubiera perdido unas clases y no el futuro que había planeado desde la infancia. Nuestro profesor, Felipe Tabernero, salió un minuto para avisar al celador de que estábamos preparados, para que trajera el ejemplar sobre el que se desarrollaría nuestro primer aprendizaje. La solemnidad del trance me trajo a la memoria los dos cuadros de Rembrandt sobre lecciones de anatomía. Las lámparas de luz polar reflejada en el acero, con nosotros alrededor, imprimía a la escena la misma seriedad y fantasmagoría que el foco de luz a los cadáveres del pintor holandés, como si lo único que mereciera resaltarse de la vida fuera la realidad de la muerte en su máxima degradación y abandono. Adelante, Venancio, pasa, apartaos chicos, que vamos a poner a este sujeto encima para comenzar la clase, dijo el doctor Tabernero.
Dispuesto el cadáver todo cuanto largo era sobre la mesa de disección, hubo una pausa tensa durante unos segundos en la respiración de mis colegas. A mí me latía el corazón en movimientos acelerados por la emoción, al fin tendría acceso a la fuente de donde manaba el conocimiento, la observación directa, aunque la materia estuviera muerta, por algo había que empezar. Mientras el doctor se embutía unos guantes de nitrilo y se pertrechaba de un bisturí, recorrí con la vista el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Se trataba de un hombre recién entrado en la ancianidad. Sus pies eran grandes, acorde con su estatura, de piernas extremadamente delgadas y rótulas prominentes. El estrecho torso seco denotaba que en vida había poseído una estructura enjuta, propia de quienes entre sus placeres no había estado la gastronomía. Al llegar al mentón y ascender por la boca hasta las mejillas y los ojos cerrados, enmarcados por unas cejas pobladas y blancas, desenfoqué mis ojos desde el detalle hasta contemplar un plano general de su cara en conjunto. Noté que aquellas facciones hieráticas estaban tratando de acomodarse en mi mente, como si estuvieran buscando algo con denuedo. No… más bien como si estuvieran persiguiendo un molde en el que encajar. Un grito ahogado hacia dentro se me escapó hacia las tripas. Los ojos abiertos con desmesura hacía que me dolieran los párpados. No podía creer que la imaginación me hiciera esta jugarreta ahora, cuando más necesitaba la realidad sin aderezos literarios ni desvaríos psíquicos. Empecé a mirar su desnudez con pudor, cuando aquel rostro encajó perfectamente en el molde grabado en mis neuronas. Aprovechando una mínima duda sobre la identidad de aquel hombre y que el profesor no me veía, saqué el móvil y le hice una foto clandestina, puesto que no estaba permitido. Después, un impulso lleno de preguntas e incertidumbres, de presagios terribles, así como de asco, me arrojó lejos de aquella contemplación. Corrí veloz hacia la calle sin dar la más mínima explicación a nadie. Ya lejos, me senté en un banco con el recuerdo de mi abuelo Matías allí tirado inexplicablemente, a merced de las miradas escrutadoras de unos estudiantes que lo escudriñarían con desdén y, todo lo más, con científica curiosidad. Cotejé el parecido de aquella foto con la que mi madre había colocado en la vitrina de la familia, junto a una de mi padre. No lo entendía, puesto que ella siempre me había dicho que tras el funeral, lo habían enterrado en el cementerio del pueblo, claro que no puedo ratificar la veracidad de este pormenor, dado que me llevaron con la tía Adela para que no asistiera a un espectáculo tan triste, quien a su vez, inexplicablemente no había acudido tampoco a ninguna de las supuestas ceremonias del sepelio de su padre. Desde entonces, también inexplicablemente para mí, ambas hermanas dejaron de hablarse, sin que jamás trascendiera el motivo de su desavenencia. Me costaba entender que los restos de mi abuelo Matías estuvieran siendo mancillados en aquellos momentos, cuando los cadáveres utilizados para este fin correspondían casi todos a personas sin familiares que reclamaran su cuerpo, a seres despreciados, sin memoria que los honrara, o a lo sumo a personas cuyas familias se deshicieran de sus cuerpos de este modo por no tener los recursos mínimos para costear siquiera los gastos derivados del óbito. Me hubiera gustado tener argumentos para no creer en lo que hasta entonces tuve por leyenda urbana, como era dar por cierto que cientos, miles de cuerpos permanecían almacenados durante años en las cámaras frigoríficas, e incluso sumergidos, amontonados en piscinas de formol, a la espera de darles alguna salida.
Superada la perplejidad, tomé el autobús que me llevaría hacia la gestoría donde trabajaba mi madre. Cuanto más tiempo pasaba, menos proclive era a pedirle explicación alguna. Solo quería ver su rostro, perforar sus ojos e introducirme en su alma para respirar su silencio, máxime cuando recordé que… La indignación me llevaba en volandas hacia ella. Cuando la tuve delante, a su gesto interrogante respondí enseñándole la fotografía de su padre sin mediar palabra. Su mandíbula apretada y sus pupilas diamantinas, siniestras, traspasándome de lado a lado, inmisericordes, fue su respuesta.
Rescaté mis ojos de su asedio como pude y me marché rumbo al domicilio de tía Adela, a donde había ido a parar por orden de mi madre cuando falleció mi padre, para salvaguardarme de nuevo, según ella, de toda la parafernalia de las exequias. Solo tía Adela me consolaría de aquel descubrimiento tan funesto como doloroso. Nunca le agradeceré lo suficiente que me ayudara a buscar un trabajo para ahorrar y marcharme a miles de kilómetros, donde nada me recordara que si hubiera seguido estudiando medicina, tal vez hubiera encontrado el cadáver desangelado de mi padre sobre una mesa de disección, lejos de la urna funeraria enterrada en el monte donde transcurrieron los primeros años de su vida, como siempre había creído.