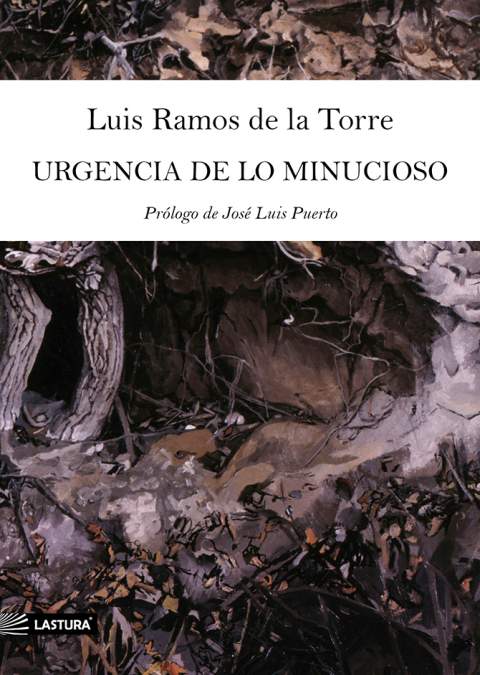Poesía y vida
Rodrigo Olay, VIEJA ESCUELA, Madrid, Ediciones Rialp, 2021, 105 pp.
![[Img #56957]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/6078_edition-118023.jpg)
Rodrigo Olay (Noreña, 1989) es una de las voces más destacadas de la joven poesía española. Su obra se encuadra en una corriente figurativa o de 'línea clara', que asume, entre otros, el magisterio de Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Miguel D’Ors… Con su último poemario, Vieja escuela, obtuvo un accésit del Premio Adonáis 2020. El volumen consta de treinta y cinco poemas ordenados en perfecta simetría numérica: seis secciones de cinco textos cada una, a las que hay que sumar otras cinco piezas que funcionan de hitos estructurales: 'dedicatoria', 'obertura', 'intermedio', 'cierre' y 'envío'.
Ya las citas preliminares —de Baena, Garcilaso, Lope y Lausberg— son significativas de los dos ingredientes fundamentales de estos versos: inspiración literaria e intenso vitalismo. Como afirma la última de ellas, "La unidad superior al poema es la vida". En esa misma idea insiste la 'Dedicatoria': "Yo solo sé de mí que amé vivir / que alegría se impuso a enfermedad / que supimos medirnos con el miedo / e intenté merecer lo que tenía" (p. 11).
Sirve de obertura ‘España 2019’, con ciertas reminiscencias Juaristi, y donde ante la situación aciaga de la patria se termina proclamando: “Amor de muchas horas, / amor que no declina, / contra todo tú solo, contra todo, / mi vieja escuela y siempre medicina” (p. 16). La primera sección, ‘Quizás yo’, es de inspiración autobiográfica. Se inicia con una etopeya del poeta —‘Personalidad múltiple’ (pp. 19-20)— que juega con sus nombres, y continúa con los recuerdos familiares —‘Buena vista’ (pp. 21-24)— y diversas evocaciones de la infancia, en la que hubo instantes inolvidables —‘Apunte’ (pp. 27-28)—, miedos y superaciones —'Siempre he creído que iba a morir joven' (pp. 25-26)— y también algún episodio de regusto amargo, ‘Víctimas’ (pp. 29-31).
La segunda, ‘Llama única’ ofrece diversas modulaciones del motivo amoroso: en conflicto a veces con la literatura —‘La caricia del alba’ (p. 35)—, o fuente de decepción —‘Soledades’ (p. 36)—, pero que sobre todo da sentido a la vida —‘En voz queda’ (pp. 37-38)», ‘Iberia 0479’—, por lo que se proclama el deseo de pasarla al lado de la amada —‘Media vida’ (p. 41)—.
El tercer apartado ‘Álbum’, reúne motivos variados: la amistad, celebrada en torno a los libros —‘Urueña’ (pp. 45-46) —; el esplendor de la juventud —‘Neuvic’ (pp. 47-48)—, el magisterio académico —‘Pavía’ (pp. 49-50)—, la familia —‘La vega’ (pp. 51-53) — y hasta el apunte civil —‘Regnum Asturorum’ (pp. 54-55)— en un tono no exento de humor y escepticismo que recuerda de nuevo a Juaristi.
‘Foncalada 27’ (pp. 59-63) que marca el ‘intermedio’ del poemario constituye una particular variación sobre la oda “al licenciado Juan Grial” de fray Luis de León, con ecos de otras composiciones del maestro salmantino y de otros poetas como Antonio Machado. Aquí también la llegada del otoño convida a los estudios nobles y a la celebración de la amistad, pero igualmente resulta un tiempo propicio al deleite al lado de la amada.
En las dos siguientes secciones el protagonismo corresponde a la literatura... Así en ‘Enunciados normativos’ se recogen dos variaciones sobre sendos textos de Ángel González. En la primera, ‘Acusado por los críticos literarios de…’ (p. 68), frente a los que recalcan el carácter libresco de su poesía —“Que si Borges, que D’Ors gotas / de Juaristi, que si injerto / de Carnero o Luis Alberto de Cuenca…”— Olay reivindica su carácter profundamente vital: “¿Y el dolor? En mis poemas / solo es mío lo peor”. En ‘Canción de los exiguos antiguos y de los hodiernos modernos (informe informe) o la generación del 89’ (p. 69), remedando la ‘Oda a los nuevos bardos’ de González retrata con tono jocoso la poesía de su propia generación. Se incluye asimismo una ‘Autografía’ (p. 72) y una ‘Poética’, con un significativo cierre: ‘¿Comprendéis que la vida es hermosa porque se acaba?’ (p. 73).
‘Prolegómenos a una brevísima historia personal de la literatura’ se inicia en ‘Ítaca’ (pp. 77-78), nexo entre la poesía clásica y la moderna, y que de nuevo se reviste de simbolismo: ‘Tal vez Ítaca esté donde no estés’ (p. 78). Se detiene luego en el Medievo: el romancero y la retórica cancioneril —‘Burdeos’— (p. 79), el mundo artúrico —‘Yo doro Grial’ (pp. 81-83), de marcada estructura retórica— y las fantasías novelescas de George Martín —‘Robb Stark se resuelve a marchar sobre Casterly Rock’, con guiño a Luis Alberto de Cuenca y al culturalismo novísimo—. Y termina en la poesía su propia generación, ‘A partir de un verso de Martha Asunción Alonso’ (p. 85).
La última sección, ‘El don de la mirada’, resulta más variada. Así, en ‘Yann Tiersen’ (p. 89) se rinde homenaje a la música minimalista del francés; ‘Lluvia fina’ (pp. 90-91) reúne diez haikus; ‘Solo estás a un recuerdo de distancia’ (p. 92) rinde una vez más tributo a la infancia, pues “Cuanto más tiempo pase mejor fue”—; ‘Huerna’ (p. 93) es una nota sobre el fluir del tiempo; y ‘Cementerio marino’ (epitafio), un instante atrapado en el ámbar del verso.
Las composiciones que sirven de epílogo conectan con el inicio para volver a subrayar los componentes esenciales de la poesía: literatura y vida. De esta forma, en ‘Corazón de tinta’ se proclama: “que sé que es solo verso lo que arde / y que toda mi sangre está en mi obra” (p. 97). Y el ‘envío’ finaliza de manera reveladora: “Las palabras, la sangre y la amistad: / lo mejor que tendré. / Y tu voz. Y tu piel. Tu piel caliente / He escrito cuanto había de escribir. / Solamente me queda, / solamente, / vivir, vivir, vivir.” (p. 99). Y es que la vida dará de nuevo pie a la poesía.
En definitiva, Vieja escuela ofrece paradigmáticamente las características que han venido singularizando la poética de Rodrigo Olay: línea clara, cultivo de los temas clásicos, exquisito cuidado compositivo, densa intertextualidad y admirable pericia técnica en la que hay destacar el dominio de las formas métricas. En este último aspecto, salvo algún caso de verso libre, predominan el verso blanco y las estrofas clásicas: octava real, romancillo, décimas francesas, liras, silvas…, y sobre todo el soneto, tanto en sus formas más canónicas —italiana e isabelina— como en otras más innovadoras que experimentan con el cómputo silábico y la rima (soneto polimétrico, en verso blanco, sonetillo, etc.). En ocasiones, esta experimentación métrica se combinan con juegos gráficos —‘Autografía’ (p. 72) — y fónicos “…que amar a mar amarga sabe” (p. 90); “el viento traza / un discurso de tiza / que el viento cruza” (p. 91)…
Rodrigo Olay, VIEJA ESCUELA, Madrid, Ediciones Rialp, 2021, 105 pp.
![[Img #56957]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2022/6078_edition-118023.jpg)
Rodrigo Olay (Noreña, 1989) es una de las voces más destacadas de la joven poesía española. Su obra se encuadra en una corriente figurativa o de 'línea clara', que asume, entre otros, el magisterio de Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Miguel D’Ors… Con su último poemario, Vieja escuela, obtuvo un accésit del Premio Adonáis 2020. El volumen consta de treinta y cinco poemas ordenados en perfecta simetría numérica: seis secciones de cinco textos cada una, a las que hay que sumar otras cinco piezas que funcionan de hitos estructurales: 'dedicatoria', 'obertura', 'intermedio', 'cierre' y 'envío'.
Ya las citas preliminares —de Baena, Garcilaso, Lope y Lausberg— son significativas de los dos ingredientes fundamentales de estos versos: inspiración literaria e intenso vitalismo. Como afirma la última de ellas, "La unidad superior al poema es la vida". En esa misma idea insiste la 'Dedicatoria': "Yo solo sé de mí que amé vivir / que alegría se impuso a enfermedad / que supimos medirnos con el miedo / e intenté merecer lo que tenía" (p. 11).
Sirve de obertura ‘España 2019’, con ciertas reminiscencias Juaristi, y donde ante la situación aciaga de la patria se termina proclamando: “Amor de muchas horas, / amor que no declina, / contra todo tú solo, contra todo, / mi vieja escuela y siempre medicina” (p. 16). La primera sección, ‘Quizás yo’, es de inspiración autobiográfica. Se inicia con una etopeya del poeta —‘Personalidad múltiple’ (pp. 19-20)— que juega con sus nombres, y continúa con los recuerdos familiares —‘Buena vista’ (pp. 21-24)— y diversas evocaciones de la infancia, en la que hubo instantes inolvidables —‘Apunte’ (pp. 27-28)—, miedos y superaciones —'Siempre he creído que iba a morir joven' (pp. 25-26)— y también algún episodio de regusto amargo, ‘Víctimas’ (pp. 29-31).
La segunda, ‘Llama única’ ofrece diversas modulaciones del motivo amoroso: en conflicto a veces con la literatura —‘La caricia del alba’ (p. 35)—, o fuente de decepción —‘Soledades’ (p. 36)—, pero que sobre todo da sentido a la vida —‘En voz queda’ (pp. 37-38)», ‘Iberia 0479’—, por lo que se proclama el deseo de pasarla al lado de la amada —‘Media vida’ (p. 41)—.
El tercer apartado ‘Álbum’, reúne motivos variados: la amistad, celebrada en torno a los libros —‘Urueña’ (pp. 45-46) —; el esplendor de la juventud —‘Neuvic’ (pp. 47-48)—, el magisterio académico —‘Pavía’ (pp. 49-50)—, la familia —‘La vega’ (pp. 51-53) — y hasta el apunte civil —‘Regnum Asturorum’ (pp. 54-55)— en un tono no exento de humor y escepticismo que recuerda de nuevo a Juaristi.
‘Foncalada 27’ (pp. 59-63) que marca el ‘intermedio’ del poemario constituye una particular variación sobre la oda “al licenciado Juan Grial” de fray Luis de León, con ecos de otras composiciones del maestro salmantino y de otros poetas como Antonio Machado. Aquí también la llegada del otoño convida a los estudios nobles y a la celebración de la amistad, pero igualmente resulta un tiempo propicio al deleite al lado de la amada.
En las dos siguientes secciones el protagonismo corresponde a la literatura... Así en ‘Enunciados normativos’ se recogen dos variaciones sobre sendos textos de Ángel González. En la primera, ‘Acusado por los críticos literarios de…’ (p. 68), frente a los que recalcan el carácter libresco de su poesía —“Que si Borges, que D’Ors gotas / de Juaristi, que si injerto / de Carnero o Luis Alberto de Cuenca…”— Olay reivindica su carácter profundamente vital: “¿Y el dolor? En mis poemas / solo es mío lo peor”. En ‘Canción de los exiguos antiguos y de los hodiernos modernos (informe informe) o la generación del 89’ (p. 69), remedando la ‘Oda a los nuevos bardos’ de González retrata con tono jocoso la poesía de su propia generación. Se incluye asimismo una ‘Autografía’ (p. 72) y una ‘Poética’, con un significativo cierre: ‘¿Comprendéis que la vida es hermosa porque se acaba?’ (p. 73).
‘Prolegómenos a una brevísima historia personal de la literatura’ se inicia en ‘Ítaca’ (pp. 77-78), nexo entre la poesía clásica y la moderna, y que de nuevo se reviste de simbolismo: ‘Tal vez Ítaca esté donde no estés’ (p. 78). Se detiene luego en el Medievo: el romancero y la retórica cancioneril —‘Burdeos’— (p. 79), el mundo artúrico —‘Yo doro Grial’ (pp. 81-83), de marcada estructura retórica— y las fantasías novelescas de George Martín —‘Robb Stark se resuelve a marchar sobre Casterly Rock’, con guiño a Luis Alberto de Cuenca y al culturalismo novísimo—. Y termina en la poesía su propia generación, ‘A partir de un verso de Martha Asunción Alonso’ (p. 85).
La última sección, ‘El don de la mirada’, resulta más variada. Así, en ‘Yann Tiersen’ (p. 89) se rinde homenaje a la música minimalista del francés; ‘Lluvia fina’ (pp. 90-91) reúne diez haikus; ‘Solo estás a un recuerdo de distancia’ (p. 92) rinde una vez más tributo a la infancia, pues “Cuanto más tiempo pase mejor fue”—; ‘Huerna’ (p. 93) es una nota sobre el fluir del tiempo; y ‘Cementerio marino’ (epitafio), un instante atrapado en el ámbar del verso.
Las composiciones que sirven de epílogo conectan con el inicio para volver a subrayar los componentes esenciales de la poesía: literatura y vida. De esta forma, en ‘Corazón de tinta’ se proclama: “que sé que es solo verso lo que arde / y que toda mi sangre está en mi obra” (p. 97). Y el ‘envío’ finaliza de manera reveladora: “Las palabras, la sangre y la amistad: / lo mejor que tendré. / Y tu voz. Y tu piel. Tu piel caliente / He escrito cuanto había de escribir. / Solamente me queda, / solamente, / vivir, vivir, vivir.” (p. 99). Y es que la vida dará de nuevo pie a la poesía.
En definitiva, Vieja escuela ofrece paradigmáticamente las características que han venido singularizando la poética de Rodrigo Olay: línea clara, cultivo de los temas clásicos, exquisito cuidado compositivo, densa intertextualidad y admirable pericia técnica en la que hay destacar el dominio de las formas métricas. En este último aspecto, salvo algún caso de verso libre, predominan el verso blanco y las estrofas clásicas: octava real, romancillo, décimas francesas, liras, silvas…, y sobre todo el soneto, tanto en sus formas más canónicas —italiana e isabelina— como en otras más innovadoras que experimentan con el cómputo silábico y la rima (soneto polimétrico, en verso blanco, sonetillo, etc.). En ocasiones, esta experimentación métrica se combinan con juegos gráficos —‘Autografía’ (p. 72) — y fónicos “…que amar a mar amarga sabe” (p. 90); “el viento traza / un discurso de tiza / que el viento cruza” (p. 91)…