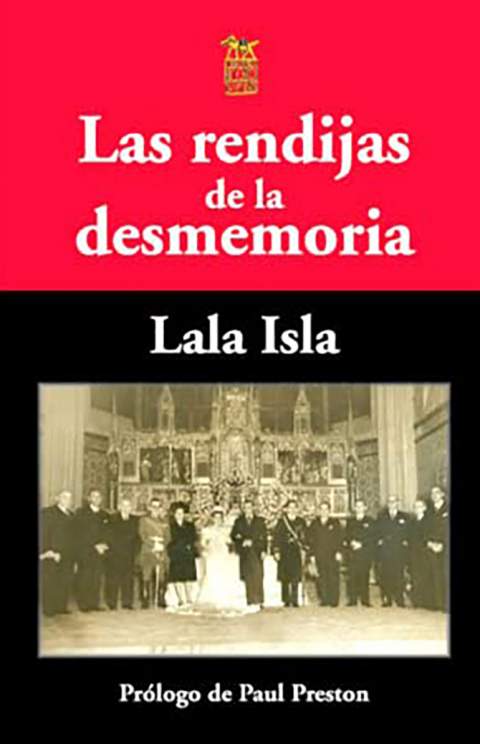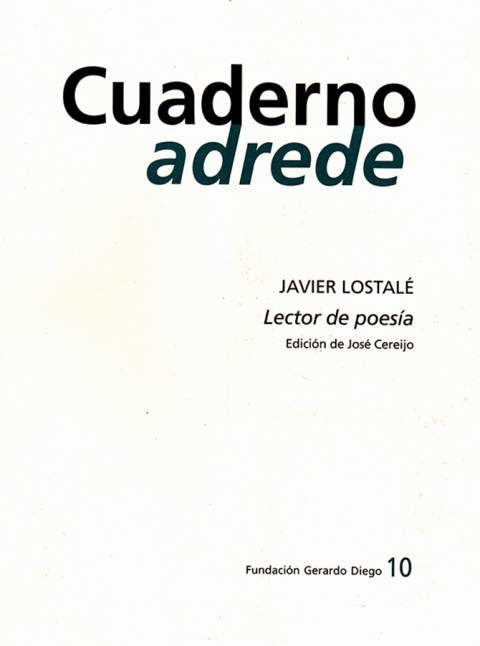Martínez Oria entre luces en la sombra
Andrés Martínez Oria. Luces en la sombra (Teatro breve). Editorial AKRÓN; 2020
![[Img #51374]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/8623_portada_luces_en_la_sombra.jpg)
Tres pequeñas obras teatrales componen este ‘Luces en la sombra’ de Andrés Martínez Oria. La primera de ellas, ‘El peso del mundo’, ya fue publicada en 2014 como obra exenta. De ella decía aquí mismo Luis Miguel Suárez: "En esta pieza breve Martínez Oria recrea dramáticamente la última noche de la vida de Leopoldo Panero, la del 26 de agosto de 1962, pocas horas antes de su muerte, acaecida en la tarde del día siguiente. Las figuras del poeta y de su esposa, Felicidad Blanc, ocuparán el centro de la escena. En un plano muy secundario, completando la estampa familiar los hijos pequeños, Michi y Leopoldo María, actuarán casi como espectadores -ataviados con máscaras irrumpirán precisamente de entre los espectadores al principio de la obra- de una tragedia que se está fraguando en su presencia. Por último, los personajes del mendigo Juan Pintor y del hijo mayor del poeta, Juan Luis, cobrarán fugazmente cierta relevancia.”(…)
‘Una noche, un viajero’ (2019) es la segunda de las obras de este 'Teatro breve'. Y no sé por qué, pero la música que se sugiere para ese bar de carretera en la acotación del comienzo no me cuadra con el bar imaginado: Música de jazz, John Coltrane, Stan Getz o Chet Backer.
La noche es de perros pero el habitáculo tiene un caldeamiento acogedor, luz tenue de amanecida, en incremento paulatino del alba. La puerta de entrada se abre al ir saliendo los clientes y acuchilla esa estampa de virado hacia el naranja. Una mujer, la mujer que regenta el bar, rompe el ambiente musical y de color tenue con "cajas destempladas". La primera frase que se representa es: "¿Queréis cerrar de una vez? Entra todo el hielo de los Pirineos. Vaya nochecita de perros.” Este es el calor y el color de un comienzo a redropelo hasta lograr fusionarse en el estado de ánimo que se predican de la música y silencio del principio del cuadro.
‘Si una noche de invierno un viajero’, pero quizás solo quede aquí de la novela de Ítalo Calvino la similitud del título y la sensación de desamparo, nocturnidad, desacogimiento y frío.
La música y el silencio van punteando una trama muy sencilla. La música como un timbre de colegio indica la hora de salir, de cierre: "La cabrona de la música" dirá Juan, pero una cabrona que le facilita el mascar los silencios prolongados, la concentración del beber como revuelta contra el escepticismo vital.
Esa noche, un viajero entra en la taberna, viene muy de lejos y pregunta al abrir: ¿Queda lejos Boltaña?: ¡Boltaña, eso es aquí mismo! Aquí mismo en la confluencia de lo lejano y lo cercano. Aquí ya la única posibilidad de acercamiento.
Marcha entonces Juan, mascullando su pena negra, el último parroquiano y quedan solos un hombre y una mujer acompasados por el vuelo de la música y el silencio. La camarera y el viajero (como un arquetipo relacional de la modernidad hispana) que bebe ensimismado, que juguetea en la pantalla del móvil como modo de darse tregua al inmediato silencio que decora Stan Getz. Enseguida la confesión: Un telegrama que recita desde el móvil. En voz, de manera que la mujer lo escuche: "Beti ha muerto. Funeral a las 11. Martes, Boltaña." (Ensimismado, silencio, bebe.)
¿Quién escribe algo así? ¿Cómo un telegrama fotografiado en un whatsapp y leído a media voz consigue transmutar todas las distancias al confesar su contenido y sobre todo al hacerse confesión? Algo que no adviene de golpe, sino paulatinamente. Lo que hace con las palabras se transmuta a lo largo de la conversación, pasando de una descarga psíquica o liberación a una declaración sentimental. La confesión de unos sucesos rebota y da en un nuevo objeto, se transmuta en el oro del sentimiento compartido. ¿Sucederá también esto en el espectador?, se preguntará Oria más adelante. El declarante es reo de lo que sucede emocionalmente en su auditorio: "’Ha muerto’. Nada más ¿Qué le parece?"’
En el imaginario de todos los bachilleres de antes de la LOGSE aún resonará la extrañeza del comienzo de ‘El extranjero": "Hoy mamá ha muerto."
Sentía ganas de llorar, masculla el viajero, pero no lo hice, delante de los niños.
Se producirá un desplazamiento, desde la 'inexpresividad' de la emoción de la novela de Camus hasta aquí, por medio de la cita.
"Como yo, (por el hijo) había aprendido a llorar en silencio”. El silencio que puede tomar tantos disfraces, el de llorar, el de la quejumbrosa música que no se escucha, aunque no deje de oírse en las acotaciones de los diálogos de esta obrita.
De este silencio un poco largo para que pese la quejumbrosa música de John Coltrane, emerge una paulatina conexión entre los dos personajes. ¡Invita la casa!
Es el momento de las confidencias. Las acotaciones a los diálogos son de lo más significativas de ese intercambio emocional: "Como sí lo acariciara". "Sonríe agradecido". "Haciendo un gesto de asentimiento. Sonríe". "Ya decididamente interesada." "Animado a compartir su dolor con una extraña a la que seguramente no volverá a ver." Y se hace ver como se aminora la distancia entre lo que se declara en los diálogos y las acotaciones. Antes se nos había llamado la atención “sobre las convenciones sociales que nos fuerzan a parecer distintos de lo que somos". (54)
El viajero trae en su valija su pasado, todo el pasado del mundo. Repite en alto las palabras de Narciso que la mujer de la taberna le remite, como Eco, en un sentido desplazado. También a él se le deslizan en una nueva intención inopinada. Trae en su valija un orden de amor que desconcierta a la mujer: los ecos de Laura, de Petrarca y de Lauren Bacall son reorientados a un contenido latente que apenas emerge, y va a ser a través de la expresión del amor a su exmujer como consiga llegar a Beni.
Continúan siendo los paréntesis quienes nos darán la clave de lo que sucede. Mientras que los diálogos se rezagan en la narración de una historia de amor fracasado, en los paréntesis florece ese nuevo amor. "Mirándolo con detenimiento". "Con una leve sonrisa. Mirándola también despacio." "Sonríen mirándose a los ojos (...).” "Le da un toquecito en la mano y sirve un poco más de whisky". Aquí se declaran los nombres y ella se llama como ella, Beni, Beti. Una diferencia en un fonema las hace iguales y distintas.
Hay una acotación en la página 63, un paréntesis muy curioso en el momento de mayor compenetración, donde se llama la atención del lector o del espectador. También se le manifiesta que los personajes de pronto han cobrado otra vida y han escapado de la marioneta que se les suponía, esa vida propia que mantiene su misterio: "¿Dónde está ella? Suena la música de John Coltrane, llena de quejumbres. ¿Y el espectador? ¿Vivirá con intensidad el momento? Porque es allí donde se desarrolla lo esencial del drama. Saborean la bebida, el instante. Se tocan las manos. ¿Se acarician? Quizá. La noche se va templando.”
La noche se va templando y el espectador termina su relato, que habrá cambiado como sin darse cuenta de sentido. Allí donde algo se había perdido, algo ha acudido a su encuentro.
‘Jardines en el mar’ es la tercera de las obras breves que componen el libro que comentamos. En cierto modo también es el silencio su protagonista. Lo que en la obra anterior denominábamos las convenciones sociales son aquí el retén momentáneo de una forma de injusticia, del racismo ligado a ciertos brotes nacionalistas que proliferan en nuestra península Ibérica. También es la memoria el otro, si no el principal, de los protagonistas. La memoria que se pierde en el Alzheimer y con ella la pérdida y el falseamiento de un pasado cuanto menos más justo, la pérdida también de unos afectos desamparados por la ideología supremacista que beneficia a unos personajes.
Sin embargo: "La acción transcurre en un día de verano, en ese tiempo dulcísimo que va de seis a ocho de la tarde (...)". El sol es el de antaño, los personajes "sombras idas de un pasado mejor."
Pero también la existencia junto al mar, junto al proceloso mar, de "jardines ocultos que a veces se hacen visibles. Demasiado visibles”.
Como en la obra precedente, Martínez Oria, utiliza el desplazamiento de una frase sedimentada en el imaginario cultural para crear un ambiente: "Éramos tan felices". También aquí es la muerte del padre lo que señala el límite de la pérdida del paraíso. También aquí es la sorna la que revienta el ‘auuuf’ de la infancia recuperada. "Éramos tan felices, sin saber nada de lo que nos rodeaba. (Silencio. Dolorida). Ahora todo ha cambiado. Lo hemos cambiado nosotros, a peor." (75)
Aquella edad de oro derrumbada con el padre no hace sino que hundirse cada día un poco más, Doña Berta, la madre, padece Alzheimer, hasta se nos sugiere que podría ser representada con un muñeco, tal vez el muñeco de las bofetadas de todos. Ese apaleado silencio que solo produce el eco de su apaleamiento. Neus, la hija mayor y Roger, su esposo, olvidan los principios, las determinaciones igualitarias para con la herencia que decidiera el padre. Laia todavía se rige por aquellos principios, pero en medio de esa vorágine dice: "Es como si se me estuviera borrando todo, mi propia existencia también. Y necesito recuperarla." (77)
Hay una pelea por la memoria y el olvido que se cifra en Ashanti, el hermano adoptivo. Aquel mundo perdido "(...) De cuando todo estaba bien. En su sitio. Papá, nosotras, aquel mundo. También Ashanti." dice Laia . Le responde Neus con enfado: "A qué viene eso ahora. No lo menciones siquiera (por Ashanti, cuyo nombre es citado en este pasaje por vez primera)". ¿"Porque no? -dice Laia-, es parte de lo nuestro, Ashanti es de casa." A lo que Neus replica: “No quiero saber nada de eso."
En su afán de recuperación de la memoria familiar, de la memoria sin tapujos, como si fuera un todo o nada, Laia incluirá a su hermano adoptivo Ashanti ("un muchacho de color, subsahariano, lleno de gracia, de bondad y de ritmo.") como un igual. Laia le conmina a que recuerde su origen, su biografía antes de llegar a la familia:
"Laia -Vamos, Ashanti, continúa.”
“Ashanti -No, Laia, no quiero recordar.”
“Laia -Es necesario, aunque resulte dolorosa la palabra ha de servir para dar a conocer la verdad, Y sobre todo para curarnos.
Una recuperación de la memoria familiar que con la confesión de Ashanti se verá ampliada hasta su origen africano y Laia lo incluya también en su memoria, recuperando en ella la existencia que se le escapaba y salvándose con él del Alzheimer nacionalista de tantos coetaneos.
'Luces en la sombra' expresa esas pequeñas iluminaciones, las de un poeta, las de un hombre y una mujer que bajo una noche total de ventisqueros se sincronizan al calor de una taberna; y las de una muchacha, compasiva y lírica, que se siente capaz de abrir su compasión a la humanidad entera.
Tres obras para disfrutar en estos días sin día o noches sin noche del ‘toque de queda’.
Andrés Martínez Oria. Luces en la sombra (Teatro breve). Editorial AKRÓN; 2020
![[Img #51374]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/8623_portada_luces_en_la_sombra.jpg)
Tres pequeñas obras teatrales componen este ‘Luces en la sombra’ de Andrés Martínez Oria. La primera de ellas, ‘El peso del mundo’, ya fue publicada en 2014 como obra exenta. De ella decía aquí mismo Luis Miguel Suárez: "En esta pieza breve Martínez Oria recrea dramáticamente la última noche de la vida de Leopoldo Panero, la del 26 de agosto de 1962, pocas horas antes de su muerte, acaecida en la tarde del día siguiente. Las figuras del poeta y de su esposa, Felicidad Blanc, ocuparán el centro de la escena. En un plano muy secundario, completando la estampa familiar los hijos pequeños, Michi y Leopoldo María, actuarán casi como espectadores -ataviados con máscaras irrumpirán precisamente de entre los espectadores al principio de la obra- de una tragedia que se está fraguando en su presencia. Por último, los personajes del mendigo Juan Pintor y del hijo mayor del poeta, Juan Luis, cobrarán fugazmente cierta relevancia.”(…)
‘Una noche, un viajero’ (2019) es la segunda de las obras de este 'Teatro breve'. Y no sé por qué, pero la música que se sugiere para ese bar de carretera en la acotación del comienzo no me cuadra con el bar imaginado: Música de jazz, John Coltrane, Stan Getz o Chet Backer.
La noche es de perros pero el habitáculo tiene un caldeamiento acogedor, luz tenue de amanecida, en incremento paulatino del alba. La puerta de entrada se abre al ir saliendo los clientes y acuchilla esa estampa de virado hacia el naranja. Una mujer, la mujer que regenta el bar, rompe el ambiente musical y de color tenue con "cajas destempladas". La primera frase que se representa es: "¿Queréis cerrar de una vez? Entra todo el hielo de los Pirineos. Vaya nochecita de perros.” Este es el calor y el color de un comienzo a redropelo hasta lograr fusionarse en el estado de ánimo que se predican de la música y silencio del principio del cuadro.
‘Si una noche de invierno un viajero’, pero quizás solo quede aquí de la novela de Ítalo Calvino la similitud del título y la sensación de desamparo, nocturnidad, desacogimiento y frío.
La música y el silencio van punteando una trama muy sencilla. La música como un timbre de colegio indica la hora de salir, de cierre: "La cabrona de la música" dirá Juan, pero una cabrona que le facilita el mascar los silencios prolongados, la concentración del beber como revuelta contra el escepticismo vital.
Esa noche, un viajero entra en la taberna, viene muy de lejos y pregunta al abrir: ¿Queda lejos Boltaña?: ¡Boltaña, eso es aquí mismo! Aquí mismo en la confluencia de lo lejano y lo cercano. Aquí ya la única posibilidad de acercamiento.
Marcha entonces Juan, mascullando su pena negra, el último parroquiano y quedan solos un hombre y una mujer acompasados por el vuelo de la música y el silencio. La camarera y el viajero (como un arquetipo relacional de la modernidad hispana) que bebe ensimismado, que juguetea en la pantalla del móvil como modo de darse tregua al inmediato silencio que decora Stan Getz. Enseguida la confesión: Un telegrama que recita desde el móvil. En voz, de manera que la mujer lo escuche: "Beti ha muerto. Funeral a las 11. Martes, Boltaña." (Ensimismado, silencio, bebe.)
¿Quién escribe algo así? ¿Cómo un telegrama fotografiado en un whatsapp y leído a media voz consigue transmutar todas las distancias al confesar su contenido y sobre todo al hacerse confesión? Algo que no adviene de golpe, sino paulatinamente. Lo que hace con las palabras se transmuta a lo largo de la conversación, pasando de una descarga psíquica o liberación a una declaración sentimental. La confesión de unos sucesos rebota y da en un nuevo objeto, se transmuta en el oro del sentimiento compartido. ¿Sucederá también esto en el espectador?, se preguntará Oria más adelante. El declarante es reo de lo que sucede emocionalmente en su auditorio: "’Ha muerto’. Nada más ¿Qué le parece?"’
En el imaginario de todos los bachilleres de antes de la LOGSE aún resonará la extrañeza del comienzo de ‘El extranjero": "Hoy mamá ha muerto."
Sentía ganas de llorar, masculla el viajero, pero no lo hice, delante de los niños.
Se producirá un desplazamiento, desde la 'inexpresividad' de la emoción de la novela de Camus hasta aquí, por medio de la cita.
"Como yo, (por el hijo) había aprendido a llorar en silencio”. El silencio que puede tomar tantos disfraces, el de llorar, el de la quejumbrosa música que no se escucha, aunque no deje de oírse en las acotaciones de los diálogos de esta obrita.
De este silencio un poco largo para que pese la quejumbrosa música de John Coltrane, emerge una paulatina conexión entre los dos personajes. ¡Invita la casa!
Es el momento de las confidencias. Las acotaciones a los diálogos son de lo más significativas de ese intercambio emocional: "Como sí lo acariciara". "Sonríe agradecido". "Haciendo un gesto de asentimiento. Sonríe". "Ya decididamente interesada." "Animado a compartir su dolor con una extraña a la que seguramente no volverá a ver." Y se hace ver como se aminora la distancia entre lo que se declara en los diálogos y las acotaciones. Antes se nos había llamado la atención “sobre las convenciones sociales que nos fuerzan a parecer distintos de lo que somos". (54)
El viajero trae en su valija su pasado, todo el pasado del mundo. Repite en alto las palabras de Narciso que la mujer de la taberna le remite, como Eco, en un sentido desplazado. También a él se le deslizan en una nueva intención inopinada. Trae en su valija un orden de amor que desconcierta a la mujer: los ecos de Laura, de Petrarca y de Lauren Bacall son reorientados a un contenido latente que apenas emerge, y va a ser a través de la expresión del amor a su exmujer como consiga llegar a Beni.
Continúan siendo los paréntesis quienes nos darán la clave de lo que sucede. Mientras que los diálogos se rezagan en la narración de una historia de amor fracasado, en los paréntesis florece ese nuevo amor. "Mirándolo con detenimiento". "Con una leve sonrisa. Mirándola también despacio." "Sonríen mirándose a los ojos (...).” "Le da un toquecito en la mano y sirve un poco más de whisky". Aquí se declaran los nombres y ella se llama como ella, Beni, Beti. Una diferencia en un fonema las hace iguales y distintas.
Hay una acotación en la página 63, un paréntesis muy curioso en el momento de mayor compenetración, donde se llama la atención del lector o del espectador. También se le manifiesta que los personajes de pronto han cobrado otra vida y han escapado de la marioneta que se les suponía, esa vida propia que mantiene su misterio: "¿Dónde está ella? Suena la música de John Coltrane, llena de quejumbres. ¿Y el espectador? ¿Vivirá con intensidad el momento? Porque es allí donde se desarrolla lo esencial del drama. Saborean la bebida, el instante. Se tocan las manos. ¿Se acarician? Quizá. La noche se va templando.”
La noche se va templando y el espectador termina su relato, que habrá cambiado como sin darse cuenta de sentido. Allí donde algo se había perdido, algo ha acudido a su encuentro.
‘Jardines en el mar’ es la tercera de las obras breves que componen el libro que comentamos. En cierto modo también es el silencio su protagonista. Lo que en la obra anterior denominábamos las convenciones sociales son aquí el retén momentáneo de una forma de injusticia, del racismo ligado a ciertos brotes nacionalistas que proliferan en nuestra península Ibérica. También es la memoria el otro, si no el principal, de los protagonistas. La memoria que se pierde en el Alzheimer y con ella la pérdida y el falseamiento de un pasado cuanto menos más justo, la pérdida también de unos afectos desamparados por la ideología supremacista que beneficia a unos personajes.
Sin embargo: "La acción transcurre en un día de verano, en ese tiempo dulcísimo que va de seis a ocho de la tarde (...)". El sol es el de antaño, los personajes "sombras idas de un pasado mejor."
Pero también la existencia junto al mar, junto al proceloso mar, de "jardines ocultos que a veces se hacen visibles. Demasiado visibles”.
Como en la obra precedente, Martínez Oria, utiliza el desplazamiento de una frase sedimentada en el imaginario cultural para crear un ambiente: "Éramos tan felices". También aquí es la muerte del padre lo que señala el límite de la pérdida del paraíso. También aquí es la sorna la que revienta el ‘auuuf’ de la infancia recuperada. "Éramos tan felices, sin saber nada de lo que nos rodeaba. (Silencio. Dolorida). Ahora todo ha cambiado. Lo hemos cambiado nosotros, a peor." (75)
Aquella edad de oro derrumbada con el padre no hace sino que hundirse cada día un poco más, Doña Berta, la madre, padece Alzheimer, hasta se nos sugiere que podría ser representada con un muñeco, tal vez el muñeco de las bofetadas de todos. Ese apaleado silencio que solo produce el eco de su apaleamiento. Neus, la hija mayor y Roger, su esposo, olvidan los principios, las determinaciones igualitarias para con la herencia que decidiera el padre. Laia todavía se rige por aquellos principios, pero en medio de esa vorágine dice: "Es como si se me estuviera borrando todo, mi propia existencia también. Y necesito recuperarla." (77)
Hay una pelea por la memoria y el olvido que se cifra en Ashanti, el hermano adoptivo. Aquel mundo perdido "(...) De cuando todo estaba bien. En su sitio. Papá, nosotras, aquel mundo. También Ashanti." dice Laia . Le responde Neus con enfado: "A qué viene eso ahora. No lo menciones siquiera (por Ashanti, cuyo nombre es citado en este pasaje por vez primera)". ¿"Porque no? -dice Laia-, es parte de lo nuestro, Ashanti es de casa." A lo que Neus replica: “No quiero saber nada de eso."
En su afán de recuperación de la memoria familiar, de la memoria sin tapujos, como si fuera un todo o nada, Laia incluirá a su hermano adoptivo Ashanti ("un muchacho de color, subsahariano, lleno de gracia, de bondad y de ritmo.") como un igual. Laia le conmina a que recuerde su origen, su biografía antes de llegar a la familia:
"Laia -Vamos, Ashanti, continúa.”
“Ashanti -No, Laia, no quiero recordar.”
“Laia -Es necesario, aunque resulte dolorosa la palabra ha de servir para dar a conocer la verdad, Y sobre todo para curarnos.
Una recuperación de la memoria familiar que con la confesión de Ashanti se verá ampliada hasta su origen africano y Laia lo incluya también en su memoria, recuperando en ella la existencia que se le escapaba y salvándose con él del Alzheimer nacionalista de tantos coetaneos.
'Luces en la sombra' expresa esas pequeñas iluminaciones, las de un poeta, las de un hombre y una mujer que bajo una noche total de ventisqueros se sincronizan al calor de una taberna; y las de una muchacha, compasiva y lírica, que se siente capaz de abrir su compasión a la humanidad entera.
Tres obras para disfrutar en estos días sin día o noches sin noche del ‘toque de queda’.